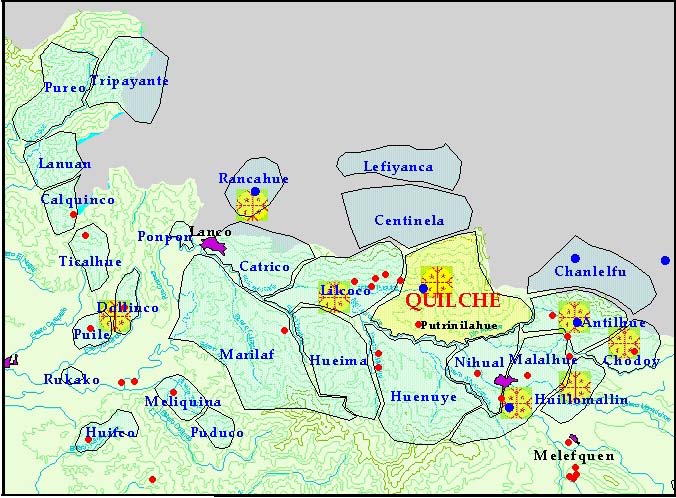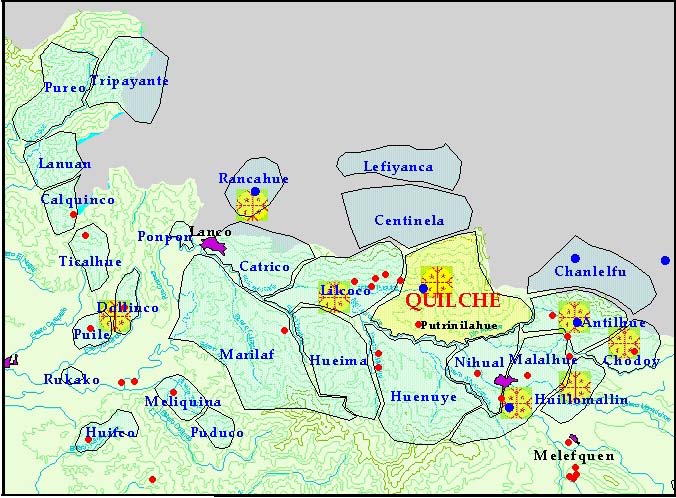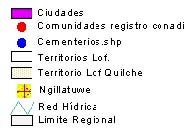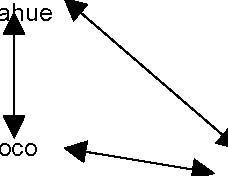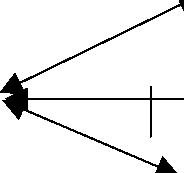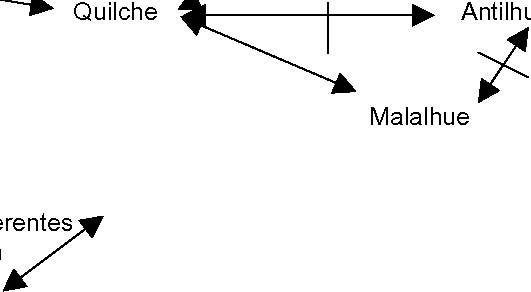Participación
política y derecho
El
territorio wijice esta reconocido como un gran espacio geográfico -el
Futawijimapu- el cual esta dividido en tres espacios con su propia
autonomía política y actualmente representado por tres Consejos de
Caciques: el Consejo de Lonkos del Pikunwijimapu, la Junta de Caciques de la
Futawijimapu y el Consejo General de Caciques de Chilwe.
El
estudio no revisa en particular el estado actual de estas organizaciones, salvo
el proceso último del la reconstrucción del Consejo de Lonkos del
Pikunwijimapu, sobre el cual se hizo un trabajo particular que incorpora este
estudio. Enfatiza sobre las organizaciones, actores y roles reconocidos por la
población para la conducción y relación política al
interior de las comunidades como con el estado y la sociedad nacional.
1.
Antecedentes relativos a la participación política recogidos por
la encuesta
En
el dominio sociopolítico interesó conocer el pensamiento de los
entrevistados en torno a la situación actual de la organización
mapuche y la manera en que las relaciones con el Estado y otros organismos no
mapuche están siendo orientadas. Se indagó sobre las condiciones
actuales de la organización tradicional al interior de las comunidades,
distinguiendo a los agentes culturales con mayor y menor permanencia. Del mismo
modo buscó las causas atribuidas por la población ante la evidente
desintegración de la estructura política propia, recogiendo la
evaluación de cada entrevistado respecto de las estrategias actualmente
utilizadas en las escenas de conflicto o tensión.
1.1.
Participación en organizaciones
El
90% de los entrevistados participa en organizaciones de diverso tipo. Entre las
más mencionadas se encuentran las comunidades y asociaciones
indígenas, y sólo en dos casos fue mencionada la
participación en partidos políticos (Democracia Cristiana y
Partido Comunista).
Ha
sido posible observar que el fenómeno de la participación
política está directamente relacionado con la zona en la cual se
habita, distinguiéndose zonas en que la participación es de mayor
densidad que en otras. La población de la zona de Panguipulli, por
ejemplo, además de referir al Consejo de Logko, menciona diversas
asociaciones y la Coordinación de Comunidades en Conflicto. Con ello, se
demuestra que este ámbito posee directa relación con la
situación problemática que afecta a las comunidades, habiendo
mayor cantidad de organizaciones en aquellas zonas en que tales problemas hayan
desatado enfrentamientos o conflictos manifiestos.
Independiente
de la participación individual los entrevistados además
reconocieron la existencia de diversas organizaciones en su entorno
geográfico y sociopolítico. Entre las mencionadas se distinguen
las de tipo tradicional, funcional y territorial. Entre las organizaciones
tradicionales fueron mencionados algunos
lof,
entre las funcionales las comunidades indígenas y organizaciones de
cobertura comunal, y como organizaciones territoriales señalaron aquellas
constituidas sobre la base de intereses más amplios tales como el Consejo
de Logko y la Junta de Caciques.
La
siguiente tabla, señala las principales organizaciones representadas en
la entrevista según zona:
Tabla.
Organizaciones representadas según zona
|
Zona |
Organizaciones
|
| Panguipulli
|
Coordinación
de Comunidades en Conflicto – Consejo de Logko |
| Loncoche
|
Asociación
Mapuche “Kompu mapuche Newen tu ayüm” |
| Fresia
|
Asociación
Indígena Peñasmó |
| Lanco
|
Comunidad
Indígena |
| San
José de la Mariquina |
Consejo
de Logko – Comunidad Indígena – Asociación
de Pescadores |
| Futrono
|
Consejo
de Logko – Comunidad Indígena |
| La
Unión |
Comunidad
Indígena |
| San
Juan de la Costa |
Junta
de Cacique – Consejo de Comunidades – Asociación
Mapu Lawal |
| San
Pablo |
Comunidad
Indígena - Junta de Cacique – Consejo de Comunidades |
| Río
Negro |
Comunidad
Indígena |
Como
vemos el Consejo de Logkos y la Junta de Caciques son los mas reconocidos en las
zonas de mayor concentración de población mapuche. Por otro lado,
también es posible reconocer el radio de acción de algunas de las
organizaciones más reconocidas, como el Consejo de Logko o la Junta de
Cacique. Aparentemente, los miembros de la primera entidad procederían
principalmente de las comunas del centro-este de la X Región en tanto que
los miembros de la Junta de Cacique procederían del sector sur –
este de la misma.
La tabla siguiente
entrega cifras sobre comunidades inscritas por comunas y reconocidas en los
registros de la Conadi. Panguipulli y San Juan de la Costa son las comunas con
mayor presencia de organizaciones y que coinciden también con territorios
con un alto nivel de intervención desde el estado y tienen procesos de
organización importantes.
Tabla.
Comunidades según registro CONADI para el territorio por comunas y
Provincias.
|
Distribución
de Comunidades |
|
Total |
% |
%
T. |
|
Total |
% |
%
T. |
Osorno
|
11 |
8% |
|
| Valdivia
|
5 |
2% |
|
Puerto
Octay |
0 |
0% |
|
| Corral
|
2 |
1% |
|
Purranque
|
12 |
9% |
|
| Futrono
|
7 |
3% |
|
Puyehue
|
5 |
4% |
|
| La
Unión |
18 |
8% |
|
Río
Negro |
16 |
11% |
|
| Lago
Ranco |
25 |
11% |
|
San
J. de la Costa |
71 |
51% |
|
| Lanco
|
20 |
9% |
|
San
Pablo |
25 |
18% |
|
| Los
Lagos |
1 |
0% |
|
Totales
Provincia |
140 |
100% |
37,8% |
| Mafil
|
4 |
2% |
|
Puerto
Montt |
3 |
37% |
|
| Mariquina
|
33 |
15% |
|
Calbuco
|
0 |
0% |
|
| Paillaco
|
0 |
0% |
|
Fresia
|
3 |
37% |
|
| Panguipulli
|
93 |
42% |
|
Frutillar
|
0 |
0% |
|
| Río
Bueno |
14 |
6% |
|
Los
Muermos |
0 |
0% |
|
|
|
|
|
Llanquihue
|
1 |
13% |
|
| Totales
Provincia |
222 |
100% |
60%
|
Maullin
|
1 |
13% |
|
|
|
|
|
Puerto
Varas |
0 |
0% |
|
|
|
|
|
Totales
|
8 |
100% |
2,20% |
1.2.
Agentes, roles y ámbitos de competencia para formular demandas y
propuestas
Ante
un listado de trece agentes que ya sea en el pasado o en el presente
habrían asumido responsabilidades en el manejo social y político
del destino de las comunidades, los entrevistados señalaron las tareas y
los ámbitos en los cuales cada uno de ellos tendría más
competencia.
En
el análisis de su desarrollo, es posible observar que este constituye un
ámbito de importantes confusiones. El ítem de la entrevista fue a
su vez de mucha complejidad para ser aplicado con fluidez, lo cual puede haber
afectado la congruencia entre las respuestas entregadas respecto a los
ámbitos de acción y las responsabilidades para formular demandas y
propuestas políticas. No obstante esta acotación
metodológica, se observa ambigüedad respecto a la
diferenciación entre figuras y roles propios de la organización
tradicional y la funcional. Esto último se nota agudizado para la figura
del dirigente mapuche, quien es entendido indistintamente desde ambas
perspectivas, en ocasiones delimitando su rol a ámbitos de gestión
y administración y en otras situándolo de la manera exclusiva en
el ámbito ceremonial. Esto permite visualizar la necesidad de generar un
trabajo reflexivo en el tema organizativo en tanto este sigue siendo la base
para la continuidad del trabajo desde las comunidades mapuche
wijice.
Esto fue sustentando por los propios entrevistados ante la pregunta por las
debilidades del sistema político tradicional; tanto la falta de
participación como la desunión de los comuneros habría sido
una de las principales causas para que esta debilidad se extendiera a
través del tiempo en el territorio.
En
el plano del desarrollo histórico de cada ámbito se destaca el rol
que en un pasado no muy lejano habrían jugado las ONG’s, tanto en
el campo productivo como en el campo del derecho. Asimismo, pastores y curas
seguirían teniendo responsabilidades en el
desarrollo
mapuche, por cuanto se le asignan roles en
la formulación de demandas y propuestas principalmente en los temas de
educación, salud y ceremonial, esto último, particularmente por
parte de aquellos entrevistados que desconocen los límites de cada
religión y unifican a estas.
1.3.
Creencias y prácticas
La
tabla que sigue, describe la manera en que los entrevistados están
entendiendo la acción sociopolítica de la situación
mapuche, al señalar qué agentes debiesen encabezar los temas y
conducir las demandas, y los ámbitos de su debida gestión.
Tabla.
Ámbitos de trabajo y de responsabilidad política de cada
agente.
| Agente
|
Ámbitos
de trabajo |
Ámbitos
de responsabilidad política actual |
| Logko
|
|
|
| Fütakeche
|
|
|
| Genpin
|
|
|
| Machi
|
|
|
| Lawentufe
|
|
|
| Kimce
|
|
|
| Werken
|
|
|
| Dirigentes
mapuche |
|
|
| Profesionales
mapuche |
|
|
| Agentes
estatales |
|
|
| Pastores
|
|
|
| Curas
|
Desarrollo
productivo
Ceremonial
Organizaciones sociales wigka |
Desarrollo
productivo
Salud
Rearticulación territorial
Organizaciones sociales wigka |
| ONG’s/
consultoras |
Desarrollo
productivo
Organizaciones sociales wigka |
Desarrollo
productivo
Derecho
Rearticulación territorial
Organizaciones sociales wigka |
Las
diferencias claras se encuentran en la definición de roles de los agentes
mapuche y los no mapuche. La excepción se presenta en el ámbito
ceremonial, que fue recurrentemente extendido a pastores y curas, imbricando las
competencias religiosas sin manifestar distinciones ni exclusiones.
Una
segunda generalidad sería la percepción de que todos los agentes
mapuche y no mapuche tendrían responsabilidad en el ámbito de la
rearticulación territorial. La única excepción a esta
constante serían los pastores, con quienes se presiente una
relación de mucha complejidad al momento de situarlos en la
situación sociopolítica mapuche. Esto puede deberse a que muchos
entrevistados responsabilizan directamente a las iglesias de ser los causantes
de pérdidas culturales de diverso tipo, no exclusivamente religiosas.
El
logko,
aparece con un rol medianamente delimitado a los ámbitos ceremoniales y
educativos. Al igual que sucede con todos los agentes restantes, se espera que
cumpla más roles que los que estaría ejerciendo. La
construcción de su perfil básico sólo pudo darse tras
descartar las consideraciones que lo resaltaban únicamente en su
condición de “dirigente”. La distinción reflexiva por
parte de los propios actores entre estas dos categorías es una tarea
pendiente, de suma importancia en términos étnicos y
políticos.
El
agente mapuche con más responsabilidades asignadas resulta ser el
fütakeche,
que como se puede observar más adelante, constituye un agente con baja
presencia en el territorio consultado.
El/la
machi
tendría un dominio especializado de
mayor delimitación. Los ámbitos de salud y ceremonial
serían prioritarios en su acción, agregándose el derecho y
la rearticulación territorial entre sus responsabilidades esperadas.
Probablemente dadas las condiciones políticas actuales, en que se
requiere de su presencia orientadora para tomar decisiones acertadas.
Del mismo modo, los
dirigentes
mapuche son reconocidos como agentes de
cobertura muy amplia tanto en un sentido político como temático.
Esto se debe a que varios entrevistados reconocieron en ellos a las
únicas figuras hoy presentes en el panorama político mapuche.
Tendrían competencia en todos los ámbitos de acción y
constituirían la figura actual de mayor relevancia al interior de algunas
comunidades. La homologación de su denominación con la del
lonko
aparece igualmente como otro indicador de
transición de roles y estructuras políticas hacia un nuevo esquema
exclusivamente funcional.
Respecto
a los profesionales
mapuche la situación presenta mayor
claridad en tanto son principalmente ubicados en tareas relativas al desarrollo
productivo, el fortalecimiento organizacional, educación y salud.
Además de ello, reciben un rol de tipo étnico, asignado por
aquellos entrevistados que ven en ellos un referente cultural con
responsabilidades para con el pueblo mapuche
wijice.
En algunos casos comentan el deber que estos profesionales tendrían de
acercarse mayormente a la gente, estableciéndose de este modo una demanda
para aunar fuerzas, considerando que los profesionales mapuche son vistos como
un insumo fundamental para el desarrollo del pueblo y la cultura. En coherencia
con ello, algunos entrevistados expresaron quejas respecto a la distancia que
profesionales mapuche presentan respecto de las organizaciones y sus propios
lugares de origen: “ya son jutres... ya no se acuerdan de su
pueblo”. A partir de esta situación surge la inquietud por dar
seguimiento y procesar las posibilidades de concertación que
existirían entre este tipo de reconocidos agentes culturales. En tanto
los entrevistados les asignen un valor crucial en el desarrollo
wijice,
ha de gestarse una propuesta para promover su posicionamiento respecto de esta
demanda de apoyo a la gestión de las organizaciones.
Los
agentes
estatales por su parte son totalmente
identificados como reproductores pasivos de los esquemas políticos
pre–dictaminados, y en la mayoría de los casos sin poder alguno
para tomar decisiones en la resolución de las acciones. Son
caracterizados como aquellos que “traen las ideas”, y en algunos
casos, impondrían lo que hay que hacer. En este sentido, las respuestas
versaron en coherencia con la sensación y experiencia de no ser
consultados ante la ejecución de proyectos. Sólo la
información es el nexo de comunicación que les une, y la posterior
coordinación una vez superada la fase informativa: la comunidad recibe
las ideas, las conoce y luego es incorporada en su puesta en práctica.
Desde el punto de vista analítico esta situación se aleja de lo
que sociopolíticamente es entendido como participación social, en
donde la comunidad propone, ejecuta y evalúa, a riesgo de equivocarse y
de fracasar parcial o plenamente. La autoasignación de responsabilidades
deja de ser un derecho y se transforma en una demanda; en consecuencia, la
pasividad se expande, los objetivos de difunden y la situación se
presenta profundamente confusa y aparentemente incompresible. Las nuevas
propuestas de interacción sociopolítica que abordan la variable de
la heterogeneidad de conocimientos involucrados en la toma de decisiones
reconocen esta multiplicidad de facetas que explícita e
implícitamente participan del proceso. Una propuesta asentada en las
desequilibradas condiciones actuales tendría que ser capaz de reconocer
quiebres internos y externos, particularidades locales, además de riesgos
e incertidumbres propias de un proceso desconocido: aquel que se aspira vivir.
1.4.
Agentes culturales
La
tabla que sigue describe la situación de los agentes culturales
según zona:
Tabla.
Agentes presentes y agentes ausentes en cada zona.
| Zona
|
Agentes
que cumplen rol |
Agentes
que no cumplen rol |
| Panguipulli
|
Logko
- werken |
kimce
– machi - fütakeche |
| Loncoche
|
Logko
- werken |
kimce
– machi - fütakeche |
| Fresia
|
Ninguno
|
Sólo
hay dirigentes |
| Lanco
|
Logko
– fütakeche – kimce - werken |
machi
|
| San
José de la Mariquina |
Logko
– kimce - werken |
Fütakeche
- machi |
| Futrono
|
Logko
- werken |
kimce
– machi - futakeche |
| La
Unión |
Logko
– kimce - werken |
Fütakeche
- machi |
| San
Juan de la Costa |
Logko
– fütakeche – kimce - werken |
Machi
|
| San
Pablo |
Logko
– kimce - werken |
Fütakeche
– machi - |
| Río
Negro |
Fütakeche
– kimce - werken |
Kimche
- machi |
La
tabla anterior demuestra cierta incongruencia entre la asignación y
presencia de roles asumidos al interior de las comunidades y la situación
socio religiosa descrita a propósito del aspecto ceremonial. El caso de
Río Negro es el que mayormente evidencia este desajuste de
información al identificar agentes vitales para la estructura religiosa
que sin embargo antes aparece altamente desintegrada.
La
situación anterior puede explicarse tanto por la complejidad de la
entrevista como por la amplitud del tema. Por lo anterior, es de mucho riesgo
adelantar algún tipo de interpretación en torno a este aspecto,
solo con la información proporcionada por la entrevista y se sugiere
considerar este aspecto en la programación de acciones y transformarlo en
un objetivo de conocimiento y discusión, en cuyo trabajo se involucre a
personas de distintas generaciones y con distintas implicancias políticas
actuales. Sólo en el propio contexto de la diversidad ideológica
será posible establecer las reales orientaciones dadas al tema.
La
reconstrucción de los roles a partir de la imagen proyectada por los
antepasados permite conocer que las autoridades antiguas entregaban
sabiduría y emanaban valores a través de sus propias conductas.
Los entrevistados caracterizan la acción de las autoridades tradicionales
como aquella que garantizaba la permanencia de la organización y de un
estilo de toma de decisiones basado en la certeza y en la confianza de que lo
decidido por estas autoridades era bueno. Independiente de los roles
específicos que tuviese cada agente, habrían cierto tipo de
valores transversales a toda la estructura política mapuche que resultan
prioritarios al momento de elaborar una descripción general: el respeto,
la comunicación con la gente, la transmisión de conocimiento y la
dedicación, son algunos de los más mencionados. Diez entrevistados
no contestaron a la pregunta sobre los roles antiguamente ejercidos por las
autoridades tradicionales, y otros tres señalaron no tener ningún
tipo de conocimiento respecto a ello (estos últimos, todos procedentes de
la zona de La Unión).
La
disminución progresiva de la importancia asignada a los cargos
políticos tradicionales es por todos los entrevistados considerada como
una realidad. Tras un análisis, es posible inferir que los entrevistados
asignan tres tipos de razones como responsables de esta disminución:
La
llegada de wigka, las imposiciones políticas y de nuevos tipos de
autoridad (profesores, jueces, médicos), la intervención estatal,
llegada de la tecnología y de la escolaridad obligada, intromisión
de religiones.
•
Razones
sociopolíticas dadas por el desequilibrio interétnico
Ahora
hay organizaciones wigka, hay presidente y directiva, el Estado no respeta los
derechos del pueblo mapuche, hoy con la personalidad jurídica no hay otra
que obedecer y hacer las cosas como nos dicen.
•
Razones intra
culturales
Los
propios mapuche hemos abandonado nuestras ceremonias, el Estado ha transgredido
las formas mapuche...los wijice aceptamos sin pensar, los mapuche nos hemos
quedado.
1.5.
Consulta a las comunidades
Respecto
a si las comunidades son o no consultadas ante la ejecución de proyectos
por parte del Estado catorce entrevistados (46,6%) respondieron sí ser
consultados y dieciséis respondieron que no (53,3%).
Quienes
manifestaron si ser consultados explicaron que este proceso se llevaba a cabo a
través de asambleas, encabezadas por sus dirigentes y que las decisiones
finales generalmente se basaban en los beneficios a obtener con cada iniciativa.
Agregaron que desde el inicio del proyecto Orígenes esta situación
habría avanzado notoriamente, experimentándose ahora mucha
más participación que antes.
Los
entrevistados que negaron esta participación señalaron que aun
cuando existiesen nexos e instancias de comunicación e información
respecto a las acciones ello no significaba participación real. Esta
porción de entrevistados interpretan al proyecto
Orígenes
como un engaño
de participación ya que sólo
se aparenta una participación que no sienten como tal (zona de
Panguipulli). Manifiestan ser consultados sólo para cuestiones
específicas y generalmente cuando las acciones ya están avanzadas.
Entrevistados
diferenciaron entre lo que sería la participación en la
ejecución de proyectos de envergadura y la participación en
proyectos menores. Respecto de estos últimos se reconoce cierto grado de
participación, en tanto pueden llegar a constituir instancias en donde
pueden explayar su punto de vista. No así respecto de aquellos proyectos
que involucran intereses externos, en los cuales su participación se
reduce a ser informados:“los proyectos de envergadura nunca se consultan a
las comunidades, no se nos tomó en cuenta para la carretera costera, los
proyectos forestales con plantas exóticas ni las compañías
eléctricas... nosotros como comunidad elaboramos proyectos comunitarios
donde exponemos nuestra propia estrategia de desarrollo, pero son proyectos
menores” (C.P., Maicolpi)
Los
proyectos son reconocidos como ofertas procedentes desde el exterior, como
unidades respecto de las cuales la gente opina una vez que las conoce. Una vez
que llegan a las comunidades no suelen estar sujetos a
cambios:
“el Estado ha acostumbrado a la
gente a ser sumiso y a recibir lo que les imponen... y cuando uno dice algo
contrario (exige derecho) le dicen que uno es revoltoso” (A.J., Loma de
Piedra).
1.6.
Formas de presión hacia el Estado
La
siguiente tabla ordena las respuestas y permite construir un perfil
básico del sentido asignado a las distintas formas de presión
ejercidas desde sectores mapuche hacia el Estado:
Tabla.
Valores asignados a las formas de presión conocidas
|
Movilizaciones
|
Toma
de tierra |
Denuncias
|
Mesa
de diálogo |
| Adecuado
|
20
|
10
|
18
|
14
|
| No
adecuado |
3
|
5
|
2
|
3
|
| En
parte sirve |
6
|
11
|
9
|
13
|
| No
contesta |
1
|
4
|
1
|
0
|
La
forma de presión más valorada es la movilización, seguida
de la denuncia y la mesa de diálogo. La forma de presión menos
valorada es la toma de tierra, considerada sólo por diez entrevistados
como una acción adecuada, y por once como una acción que en parte
sirve o podría servir.
Los
comentarios de los entrevistados respecto de las estrategias utilizadas por
algunos sectores mapuche para ejercer presión se fundamentan en la
visión personal respecto de las relaciones interétnicas y en el
auto posicionamiento respecto de la senda que debiesen seguir las organizaciones
mapuche.
Desde
el primer enfoque, es posible encontrar comentarios que evidencian la
visión amplia de algunos entrevistados, capaces de extrapolar su
situación individual y visualizar la del conglomerado definido como
pueblo mapuche
wijice.
Desde allí, hacen un análisis crítico de los resultados que
arroja cada mecanismo de presión, señalando riesgos y errores ya
cometidos. Un ejemplo de esta lógica reflexiva respecto a las acciones se
encuentra en quienes valoran las
movilizaciones
como adecuadas, toda vez que estén bien orientadas y sean efectivamente
respaldadas por la gente. Ello implica tener conciencia de los daños que
inevitablemente se ocasionan en cada oportunidad y anteponerse a lo que
serán sus efectos, antes que el Estado de prioridad a reparar
daños puntuales evadiendo el problema y la demanda de fondo.
Las
toma de
tierra en tanto, aun cuando son validadas
sólo por un tercio de los entrevistados, igualmente son valoradas desde
puntos de vista diferentes. Quienes limitan su utilidad y efectividad se
fundamentan en que estas no transitarían por la vía legal, y por
tanto, no sería una estrategia de negociación válida con el
Estado, que al fin y al cabo impone la legalidad en todo orden de
cosas.
2.
Aspectos relativos al ámbito del derecho
En
el ámbito del derecho confluyen aspectos políticos, organizativos
y valóricos de suma importancia para la construcción, por parte de
los propios actores, de una propuesta de acción en el territorio. Entre
los aspectos políticos destaca la dimensión ideológica y
práctica de la imposición de estructuras; el impacto producido en
el modelo de justicia mapuche y en las relaciones sociales intra e
interétnicas. También en el ámbito político emergen
aquellos aspectos relativos a la asignación de poder y a la
distribución de responsabilidades para la regulación de la vida
social.
La
organización social y política constituye una de las
vértebras centrales de este ámbito. En este contexto, le
corresponde asumir las críticas y las propuestas de orden
sistémico, y se convierte en el órgano responsable de ejecutar un
modelo de regulación de las relaciones.
Entre
los aspectos valóricos se encuentran los conceptos de buen y mal
comportamiento, y los fundamentos dados a las sanciones aplicadas por el derecho
mapuche ante una acción indebida. A partir del concepto que los
entrevistados manejan del antiguo sistema de regulación del
comportamiento, proyectan una visión futura. La dimensión
valórica se torna ineludible toda vez que sus percepciones son fruto de
una asignación de sentido afectada por el proceso político. La sub
valoración de las capacidades de la estructura social mapuche es
indicador de transformaciones en la auto percepción del grupo y de sus
posibilidades de reconstrucción.
2.1.
Propuesta de normas y leyes que rigen la vida de las comunidades
Veinte
entrevistados consideran que es el Estado quien propone las normas y leyes que
operan al interior de las comunidades. Sólo ocho, estiman que estas
normas serían propuestas en conjunto, y que por tanto, contarían
con el consentimiento de ellos. Sólo dos entrevistados visualizaron
participación de las autoridades tradicionales, acotando que dicha
participación se reduciría al ámbito interno de la
comunidad. Se constata certeza de la imposición, en coherencia con
aspectos antes desarrollados relativos a la participación de las
comunidades en la toma decisiones (ver ámbito Participación
Política).
2.2.
Normatividad mapuche
wijice
Las
normas de comportamiento observadas en el pasado en el seno de los
lof
o comunidades, fueron descritas del siguiente modo:
Eran
las normas del az mapu, leyes de la naturaleza características de nuestro
territorio. Había respeto sagrado por las palabras de los mayores, y
funcionaba de forma muy estricta. En futa xawun se ordenaba, todos opinaban
sobre castigos o recomendaciones, y finalmente el logko decidía. Se
basaba en la solidaridad y en el orden para prevenir; antes había
disciplina y la gente actuaba responsablemente. La persona debía ser
temerosa, respetuosa y cuidadosa, ese era nuestro razonamiento para no
equivocarnos.
Según
esta misma lógica pasada, pero aun latente en el ethos de los
entrevistados, cuando alguna persona no cumplía con las normas de buen
comportamiento se arriesgaba a las sanciones estimadas por su entorno social y
jurídico. Como antes se mencionó, las personas circundantes opinan
y la decisión final es de responsabilidad del
logko.
Las sanciones en este sistema habrían dependido antes que nada de la
gravedad del mal comportamiento, y de las consecuencias que este podría
haber traído para más gente. Esta acción reguladora fue
caracterizada del siguiente modo por los entrevistados:
Se
imponía la autoridad de los padres, aconsejados por el logko. Se
podía castigar con fuerza, para que los demás lo tomaran como
ejemplo y no cometiesen el mismo error. El destierro y el abandono podían
ser castigos en caso de falta grave, la persona era aislada y recordada
sólo como un ejemplo negativo. Cuando se les daba otra oportunidad, se
les podía pedir trabajo, se oraba mucho por ellos, se le daba un tiempo
para mejorar.
Entrevistados
de Futrono y La unión no contestaron las preguntas relacionadas con la
normatividad antigua. Manifestaron no conocer y no recordar nada sobre ello. Los
principales aportes procedieron de las zonas de San Pablo, Lanco y San Juan de
la Costa.
2.3.
Permanencia de autoridades tradicionales
El
50% de los entrevistados respondieron que las autoridades tradicionales se
mantenían cumpliendo su rol de orientar a la gente ante algún
problema. Agregaron, que esta consulta se daría principalmente en casos
de conflictos por tierra. Reconocen igualmente la importancia de estos roles
tradicionales en la organización y ejecución de los ceremoniales,
y en definitiva, en asuntos estrictamente internos al
lof
o
comunidad. Esta situación fue
mayormente descrita en las zonas de Lanco y San Juan de la Costa.
El
50% restante, niega que las autoridades tradicionales sigan ejerciendo
algún rol regulador. Consideran que estas autoridades han desparecido y
en caso de que existan ya no son respetados como antes, y que por tanto, ya no
tienen la capacidad de incidir en aspectos tan importantes como la justicia.
Este tipo de respuestas, las entregaron entrevistados de las zonas de San
José de la Mariquina y Río Negro.
2.4.
Permanencia del
az
mapu
La
siguiente tabla sintetiza las respuestas a la pregunta en torno a la permanencia
de las norma tradicionales en la
actualidad:
Tabla.
Permanencia del
ad
mapu
| Si
|
No
|
En
parte |
No
sabe |
| 3
|
8
|
17
|
2
|
- •
0Si.
Es la respuesta de tres entrevistados cuyos argumentos son:
- •
que aun existe respeto por las autoridades mapuche,
- •
que el ad
mapu es el buen vivir de las buenas
personas y que este se vive en las comunidades,
- •
que todavía hay conocimiento
wijice,
en los más ancianos.
- Estas
respuestas fueron entregadas por entrevistados de Lanco, Calbuco y San Juan de
la Costa, respectivamente.
•
No.
Entrevistados procedentes de Panguipulli, San José de la Mariquina y
Río Negro rechazaron la permanencia del
ad
mapu basados en las siguientes razones:
- •
ahora todo está en manos de autoridades
wigka
- •
hemos perdido nuestra cultura
- •
se ha asimilado la ley chilena
- •
se perdió el conocimiento y los elementos centrales de la
cosmovisión
- •
sólo nos queda el ngijtatun
- •
En
parte. Esta fue la respuesta más
recurrida. El 56,6% de los entrevistados consideró que la permanencia del
ad
mapu es relativa, y que por tanto algunos
de sus componentes se habrían perdido pero otros se habrían
mantenido en el tiempo. Esta limitación se justificaría en razones
tales como:
- •
la profundidad de la intervención del Estado
- •
la indecisión de la propia gente mapuche
- •
hoy no se promueve su valoración
- •
se mantiene sólo donde aun existe organización tradicional
- •
por convivir con otra cultura que no valora lo mismo
2.5.
Derecho mapuche: agentes y fundamentos
Ante
la pregunta respecto a quién se debería hacer cargo de un sistema
de derecho mapuche, las respuestas entregadas permiten organizar la siguiente
estructura:
- 1.
Logko
- 2.
Kimche
- 3.
Dirigentes mapuche
- 4.
Werken
- 5.
Genpin
- 6.
Profesionales mapuche
- 7.
Machi
- 8.
Poder judicial
Pastores,
curas y ONG’s quedan fuera de la propuesta hecha por los entrevistados.
Son señalados sólo en dos y tres oportunidades respectivamente.
Los
fundamentos de esta estructura propuesta, a partir de lo que la entrevista
señala como “un sistema de derecho mapuche”, serían de
dos tipos: respecto a sus roles y respecto a los deberes que les
correspondería cumplir en este sistema a crear.
Respecto
a sus roles, se menciona que estos “agentes serían los que
más entienden, y en los cuales habría mayor confianza; ellos
conocen más sobre la cosmovisión y la política originaria.
El logko debe encabezar este sistema ya que él es el que regula a la
gente. Deben ser personas mayores, con conocimiento y experiencia. Se debe dar
espacio para que los ancianos hablen y oír sus enseñanzas.
También debe contar con personas conocedoras del sistema jurídico
del Estado, como los profesionales mapuche, que ayuden a redefinir el derecho
mapuche que sin duda ha cambiado a través del tiempo, y que hay que saber
conjugarlo con el derecho wigka”.
Respecto
a sus deberes, estipulan reiteradamente que les correspondería asumir la
misión de ayudar en el entendimiento, y que por tanto, deben ser personas
hábiles en ambos mundos. Igualmente, tendrían como deber el
trabajar en conjunto con sujetos y agentes de ambas culturas, para lo cual deben
conocer perfectamente ambos idiomas.
Resulta
claro el nivel de desestructuración transversal en el que se encuentra la
cultura mapuche a escala general y en le territorio wijice, el ámbito del
derecho o az mapu - concepto que la cultura nomina para referirse a la
normatividad social - que apunta en su trasfondo al equilibrio del mapu y por
ende de las personas se encuentra trastocado por los elementos mencionados en
capítulos anteriores en los que se deduce de forma general que la
relación con el estado y la sociedad chilena a desconocido
sistemáticamente las bases culturales mapunche. En lo referido a la forma
en cómo se resuelven los conflictos entre las personas ha ocurrido una
situación similar desconociéndose a las autoridades y los roles
que estos cumplen al interior de la cultura.
Una
propuesta posible es el pensar en la valoración de las autoridades
tradicionales, pues allí descansan las principales autoridades que
impartían el concepto de justicia, quienes elicitaban el az mapu, como
también hacían uso de conceptos tales como el de
norce
- rectitud - por el que las personas deben regirse generándose de esta
forma el nor rakizuam, nor mogen, nor zugu valores culturales que dan vida al
nor che. Esta revalorización debiese darse en dos niveles: intra y
extraculturalmente, es decir, al interior de las comunidades proceso que se ha
comenzado gestar a través de la revitalización del Consejo de
Logko de Pikunwijimapu, pero que también debe estar asentado en los
marcos sociales occidentales, donde no existe un reconocimiento
explícito o de hecho en la normatividad jurídica nacional
occidental.
3.
La rearticulación del Consejo de Logko del
Pikunwijimapu
El
territorio wijice ha sido ya descrito por investigadores como Alcamán
(1993), Cooper (1946) y Latcham (1924, 1928), y hoy día también
manifiestan estos límites los propios wijice, desde el río
Toltén hasta la Isla Grande de Chiloé. En este espacio son
actualmente reconocidos tres grandes organizaciones territoriales wijices: La
Junta General de Caciques en Chiloé, La Junta de Caciques de Osorno y
actualmente el Consejo de Logkos del Pikunwijimapu. Sobre esta última
organización describe el proceso de rearticulación, y que
geográficamente se concentra en las comunas de San José de la
Mariquina, Lanco y Panguipulli, donde el Consejo de
Logko
nace y se sustenta, pero con influencias
hasta las comunas de Río Bueno y La Unión.
Interesa
entender la formación de este Consejo por el sustento que hace en las
autoridades tradicionales: los
logko
como representantes máximos de su
pueblo y que rescata características de la antigua organización
tradicional, en la cual los
logko
basan su legitimidad y sobre la cual han ido construyendo sus objetivos,
demandas y propuestas. Los antecedentes que refieren a continuación son
parte de la visión de los propios integrantes del Consejo.
3.1.
Antecedentes preliminares
Con
la pérdida de su independencia los wijice tuvieron que enfrentar el
despojo de sus tierras y consecuencias como la fragmentación de sus
estructuras familiares donde los
logko
pierden poco a poco la base de su autoridad. El
logko
era el jefe de la familia que resolvía los conflictos en su
lof
– el espacio territorial parental – a través de consejos y
palabras justas. La base de esta organización era la familia extensa que
le entregaba el liderazgo a la persona que representaba las mejores habilidades
para cumplir sus deberes.
Los
wijice se adaptaron forzosamente a una vida distinta, formando parte de un grupo
social mas de la sociedad nacional. Las autoridades tradicionales, aunque
mantuvieron la vinculación con su historia y relación entre su
pueblo fueron reemplazadas por otras formas de organización, como las de
los chilenos - sociedades, asociaciones y federaciones- con el objetivo de
conseguir una “integración respetuosa” de su pueblo.
Durante
la reforma agraria los mapuche forman parte de organizaciones campesinas cuyo
fin era recuperar las tierras que les fueron usurpadas. Durante la dictadura
nacen organizaciones con una fuerte corriente de recuperación cultural.
Pronto se incorporan al proceso de reivindicación de la democracia en
conjunto con organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.
Estas diversas experiencias y formas de participación política son
una adaptación a un mundo distinto e impuesto donde la opinión e
incidencia de los wijice es marginal las opiniones de sus
comunidades.
Con
el fin de la dictadura y el inicio de un nuevo proceso democrático
dirigentes que participaban en organizaciones como
Ad
Mapu o el
Consejo de Todas las
Tierras vuelven a sus comunidades para
levantar organizaciones propias. Se forman nuevas organizaciones en el
territorio principalmente en su cabecera norte: en 1991 la organización
Calfülican
en Lanco; la Coordinadora de Comunidades Lafkenche en 1995 en la comuna de San
José de la Mariquina y; la Coordinación de
Comunidades
Mapuche-Williche en Conflicto en 1998 en
la comuna de Panguipulli.
No
obstante estas diferentes experiencias se genera un nuevo proceso para crear una
organización mas amplia que representen a todas las comunidades en el
norte del territorio wijice. Se plantea más bien, rearticular las
antiguas estructuras organizacionales involucrando a las autoridades
tradicionales, los
logko
acompañados por sus
werken.
En el año 2000 nace la idea
de restituir en la zona norte de la provincia de Valdivia la antigua
organización territorial formando un Consejo en el cual debieran estar
presente todos los
lof
de este territorio representados por sus
logko
y
werken.
a.
Proceso de formación y antecedentes históricos
La
formación del Consejo de Logko del Pikunwijimapu parte con la iniciativa
de
logko
y werken
de diferentes zonas de la provincia de
Valdivia. Destacan entre ellos tanto profesionales mapuche como
logko
y
werken
con mucha experiencia en el trabajo con diferentes organizaciones. Este proceso
fue
apoyado por integrantes de la
Asociación Mapuche
Calfülican
de la comuna de Lanco, la Coordinadora de Comunidades
Lafkenche
de la comuna de San José de la Mariquina y colaboradores de la ONG
Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo
(CODEPU), de Valdivia.
En
este proceso destacan diferentes mecanismos sociopolíticos mapuche que en
tiempos antiguos eran instancias imprescindibles en el acontecer político
en la zona norte del territorio wijice. Uno de los centros
político-religioso hasta el siglo XIX era Quilche, ubicado
geográficamente en medio del territorio norte del
wijimapu.
En este lugar se solían hacer juntas enormes para resolver asuntos que
involucraban a todas las agrupaciones mapuche desde la costa a la
cordillera.
La importancia de este lugar todavía se mantiene en relatos orales de la
zona.
Don Augusto Nahuelpan, hoy Nizol, Logko del Consejo, expresa la importancia de
Quilche de la siguiente forma:
...desde
Quilche hasta la costa, desde Quilche hasta el océano atlántico en
argentina, desde Quilche hasta la octava región y desde Quilche hasta
Puerto Montt era el centro religioso y el centro estratégico que dio la
conducción espiritual...
Es
posible que se sobreestime el alcance de influencia de Quilche, sin embargo, las
fuentes escritas confirman que, por lo menos en el siglo XIX, todas las
agrupaciones wijice desde la costa en San José hasta la Cordillera de los
Andes a la misma altura participaban en las juntas de Quilche.
De
esta forma se explica por qué durante el proceso de preparación
del Futa
Xawum del 2 y 3 de marzo del 2001, el
logko
de Maiquillahue, en la costa de la comuna de San José de la Mariquina
exigía entrevistarse con el
logko
de Quilche para conversar la formación del
Consejo de
Logko, ya que lo reconocen como antiguo
centro de poder; aunque en la actualidad carece de esa importancia, porque ya no
se realizan en el lugar juntas grandes, solamente
ngjjatun
cada cierto tiempo con la
participación de las agrupaciones vecinas.
Lof
Quilche, centros ceremoniales, comunidades y cementerios
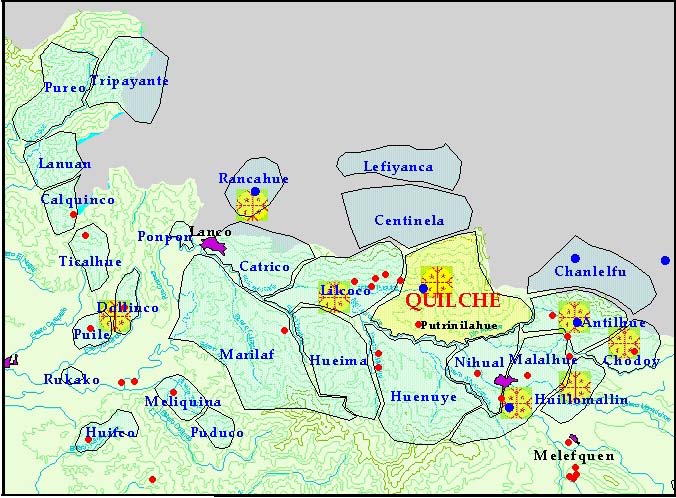
Después de conversaciones
preparatorias para la rearticulación del Consejo de Logko en diferentes
directivas en las comunas de San José, Lanco y Panguipulli, se decide la
realización de un
futa
xawun, - una junta
e
izó
una de las últimas juntas grandes con la participación de
alrededor de dos mil
personas.
En ese entonces, los mapuche de la zona tenían que enfrentar los
crímenes y usurpaciones de tierra, cometidos por los primeros colonos que
se instalaron en ese tiempo en los alrededores de Panguipulli. Por esta
razón, el
logko
de Coz-Coz convocó un
to
El
parlamento de Coz-Coz entonces era una de las últimas juntas grandes que
se realizó de forma tradicional, y donde se reunieron todas las
agrupaciones de aquella zona. Con la realización del
futa
xawun en el mismo lugar para la
rearticulación del
Consejo de Logko
en 2001 se rememora ese acontecimiento.
Además de la junta de Coz-Coz de 1907, especialmente en la
a
la zona de Loncoche un
movimiento nati
to
922.
Apreciando la tradición cultural mapuche, la
Federación
Araucana desarrolló un programa en
que el pasado surgía como modelo del presente y las “virtudes de
los caciques” marcaban el ideal que todos los mapuche debían
respetar.
Esto se manifestó en sus “congresos” que se realizaban
convocando a los participantes en lugares sagrados, donde se discutía los
asuntos14
Don
Rafael Compayante,
logko
de Quilche en la comuna de Lanco
todavía recuerda las juntas que la
Federación
Araucana llevó a cabo en este lugar
en los años treinta y ocho y
cuarenta. En las reuniones, Manuel Panguilef se
orientaba a través de los sueños que le transmitían
mensajes de
wenumapucao
para tomar las decisiones
políticas. Los
logko
que participaban en los congresos rezaban
por las mañanas cuando se hacían los
gijatun
para apoyar a don Manuel, quien
creía firmemente en las habilidades de los
logko
para encontrar un camino adecuado para el pueblo mapuche..
b
Después
de largas preparaciones y conversaciones entre las autoridades tradicionales, se
convoca una junta grande, un
futa xawun
en el territorio de Coz-Coz, el 2 y el 3
de marzo del año 2001, con la participación de los
logko
Francisco Huichaman de Coz Coz, Pedro
Hueitra de Ankakomoe, Juan Hueque de Malchehue, José Lincocheo de Pitren,
Gregorio Cheuquehuala de Antilhue, Augusto Nahuelpan de Lilcoco, Manuel
Compayante de Quilche, Enrique Nahuelpan de Lilcoco, Juan Rain de Ragintulelfu,
Atanacio Huenun de Lafquenmapu y Felipe Llancafilo de
Huitaq.
Con respecto a los participantes del
Futa Xawun
la
mayoría
provenían de las comunas de San
José de la Mariquina, Lanco y Panguipulli, aunque debían estar
representados las comunidades indígenas de toda la provincia de Valdivia.
Esto tiene una explicación en que las agrupaciones de la zona norte de
la provincia de Valdivia siempre han estado ligadas entre si a través de
lazos sanguíneos y relaciones socio-políticas. Esto lo comprueban
por un lado las fuentes escritas ya
citadas18.
Por otro lado, también los informantes entrevistados confirman que por
rasgos culturales muy similares - por ejemplo la forma en que se realiza el
gijatun
- y por los lazos de sangre, los wijice desde la costa a la cordillera entre el
río Toltén y el río Calle-Calle representan un
añola
reconoce formalmente la organización política mapuche. Más
aún, al establecer acuerdos escritos, el estado español
reconoció a los mapuche como
pueblo-nación20.
Además se menciona a
la
actual Ley Indígena donde Estado
reconoce formalmente la organización tradicional del pueblo wijice.
Durante los dos días del
futa xawun
se trabaja en diferentes comisiones los
lineamientos generales del Consejo en los ámbitos de participación
política, territorio y agua, justicia, educación y salud, y
desarrollo integral. Se concuerda que el objetivo principal del Consejo de Logko
consiste en revitalizar la organización tradicional del pueblo
mapuche-wijice y promover
te
esto
son logko
principales, como representantes del
Consejo de Logko: Francisco Huichaman Tripayante de Coz-Coz, Juan Hueque
Millapan de Malchehue, Augusto Nahuelpan Calficura de Lilcoco y
D
Los cuatro logko fueron
elegidos como logko principales por las habilidades y experiencias que cada
representa. Destacan tanto personajes con una larga trayectoria política
y participación en diferentes organizaciones campesinas y sindicales como
también integrantes de organizaciones meramente mapuche. Otros
logko,
en cambio, se destacan más bien por ser sabios conocedores de su cultura.
Al mismo tiempo encontramos muchos jóvenes profesionales mapuche que se
caracterizan por haber
o
intercultural.
Esta nueva generación se ionocimientos específicos ocupando el
cargo
c
En
fin, los integrantes del Consejo representan un panorama bastante amplio de
trayectorias y experiencias, producto de la lucha por el reconocimiento y la
recuperación cultural de su pueblo.
Para entender mejor cómo
antiguamente se sustentaban los
logko
en la sociedad wijice y cuáles eran
los mecanismos y características de la organización tradicional
territorial, resumiremos ahora lo que se encuentra en fuentes escritas y lo que
se ha mantenido en la memoria de los
logko
con respec
a.
El
logko,
autoridad tradicional
de su
lof
Aunque hoy en día muchos
logko
en el norte del territorio wijimapu están restringidos casi solamente al
ámbito religioso han mantenido las características con las cuales
se distinguen como líderes políticos de su
pueb
En primer lugar, un
logko
debe tener descendencia del tronco familiar princi
lo
hijos
del
logko
que lo reemplazan cuando él ya no puede ejercer su oficio, pero el cargo
puede ser entregado también al hermano del
logko
dependiendo de quién sea más apto para e
o
a su vez, depende de ciertos dones que debe tener y que le dan las habilidades
para presentante de su gente. Por eso, desde niño tiene que desarrollar
la capacidad de aprende
ianos
entregan al futuro
logko
un conjunto de conocimientos, saberes y conductas. A través de los
relatos que son transmitidos de padre a hijo “se aprende de la experiencia
de los antepasados, de los
kuyfü...”.
como
werken (mensajero) lo que le
Finalmente,
un
logko
se caracteriza por tener la capacidad de soñar. A través de los
sueños
–pewma-
le llegan mensajes de los antepasados desde el
wenu
mapu que van orientándolo: ...los
logko tienen que tener unestoy conectándome con el más allá
y me v
sueños...24.
Dentro de su
lof,
el
logko
es reconocido como autoridad que vela el
ad
mapu de un territorio, esto los valores,
conocimientos y prácticas culturales propios de un espacio territorial -
lof
- determinado. Por
,
uno de los oficios más importantes del
logko
hoy en día es la realización
del
gijatun
en el cual se reconstruye y se renueva simbólicamente el
ad
mapu.
b. La estructura
organizacional Antiguamente, una familia
extensa se comunicaba con otra a través de su
logko
y sus
werk
rra
o catástrofes. Hoy en día, esta red de comunicación entre
los diferentes
lof
se manifiesta todavía a través de la junta religiosa, el
gijatun.
Acordamos que e
H
y
los detalles de la ceremonia. De esta forma, los lof se
del
lo
f
aledaños. Al año siguiente, cuando le toca a un
En la actualidad, esta red en
algunas zonas todavía sigue mantenié
casos se rompieron los
lazos por diferentes causas. En en la zona de Lanco que participan actualmente
en esta
d
22
Rancahue
Quilche
Antilhue
Malalhue
Enlace entre los diferentes
f
que participan en
lolos
ijatun
Antiguamente existía un enlace entre
estos
lof,
pero e rompió por diferentes causas
s
Esta red de comunicación que
todavía se mantiene en pie en algunas zonas, no obstante ho
s
nizaban
y realizaban las juntas, para tomar acuerdos políticos que afectaban a
varias agrupaciones. De esta forma, se podían reunir todos los
lof
de una región en un
ayjarewe
o varios
ayjarewe
en un
futamapu,
como en el caso ya mencionado de Quilche o en el de Coz-Coz de 1907.
c
p
fo
-
las demandas más importantes es la recuperación de los espacios
territoriales ya que se l
lofmapu
como base de la cultura mapuche, no
so
ta
anto,
el Consejo
sigue la línea de la
reconstrucción del territorio mapuche a través de las
territoriales que debieran representar cada uno su espacio territorial cultural
deter
idS
damentales
que consisten en:
a)
Derecho de ser conocidos como pueblo b) Derecho a las tierras y territorio, el
control político y cultural sobre el mismo, considerando expresamente el
control y auto gestión de sus recurso naturales, para garantizar la
existencia, a través del tiempo, de nuestro Pueblo;
y,
c) Derecho a la libre
determinación. Contemplando el derecho de nuestro Pueblo y sus
respectivas organizaciones a definir sus proyectos de desarrollo mapuche. Donde
impulsamos los proyectos de reconstrucción territorial de
a
Orígenes. Aqu
ep
vecho
de este proyecto para las comunidades, pero también para frenar o
supervisar la intervención de las instituciones estatales, a las cuales
se les reconoce la falta de consideración hacia las autoridades
tradicionales mapuche. El Consejo apoya las diversas demandas mapuche en la
provincia de Valdivia y fortalece directamente la cultura mapuche, apoyando la
realización de actividades culturales como, por ejemplo: el
gijatun
o el we
xipantü.
Existe la p
gena que oferta estado,
como el programa Orígenes o la Comisión de Nuevo Trato, y
generando propuestas propias con la cual confrontar la acción del estado.
En las actuales condiciones de desarrollo
para los
logko
esta claro que el proceso de reconstrucción es un proceso lento, pero que
aun así ya pueden asegurar que no podrá haber una
intervención futura del Estado sin la intervención de las
autoridades tradicionales wijice.