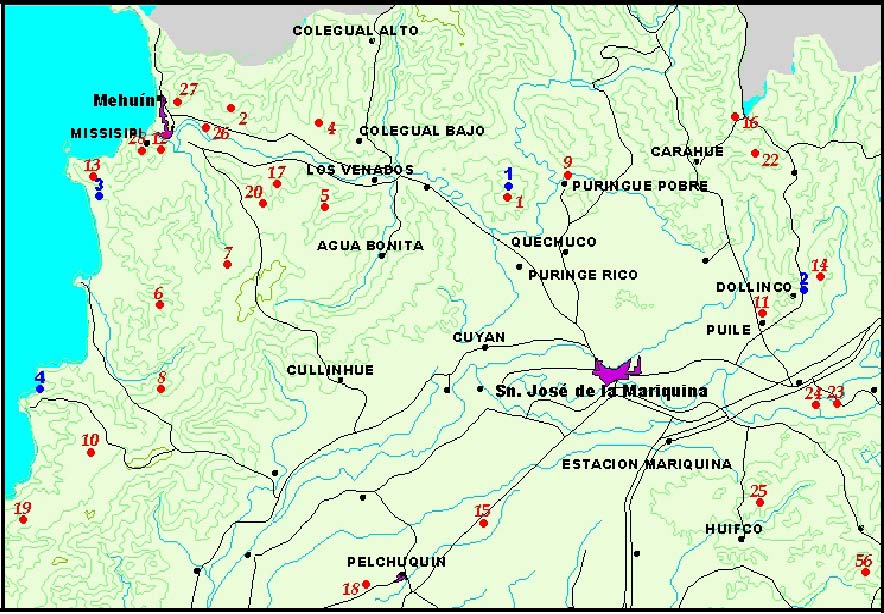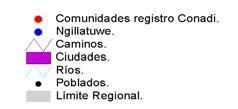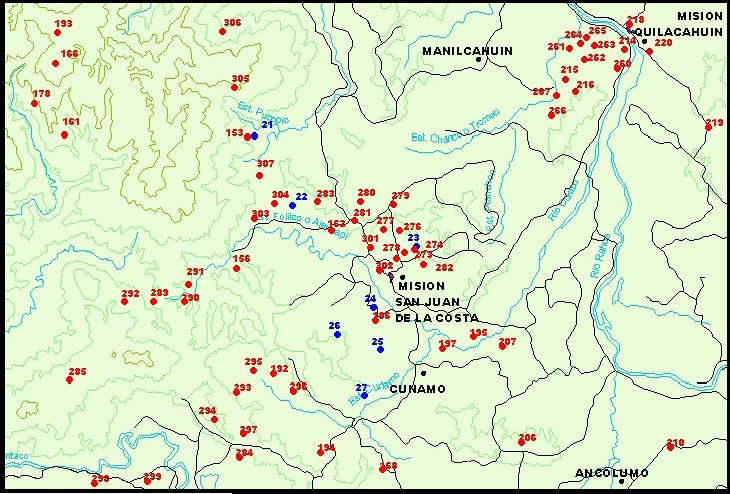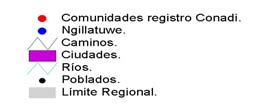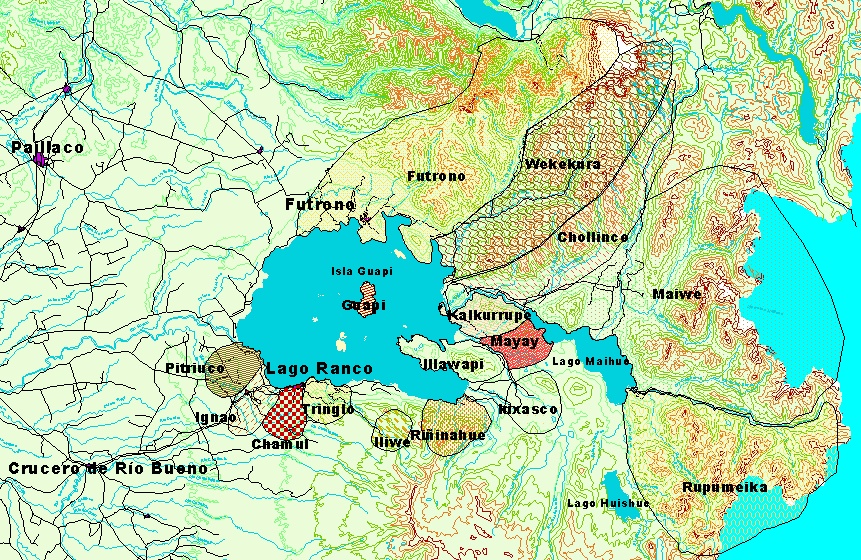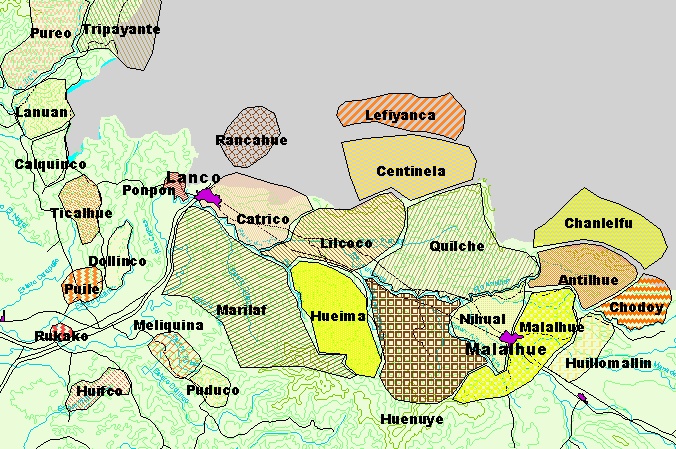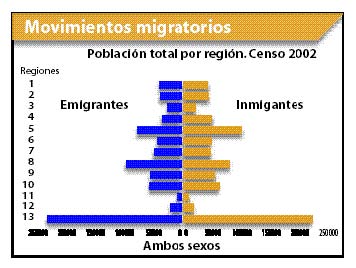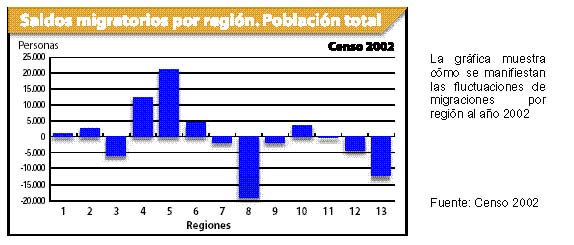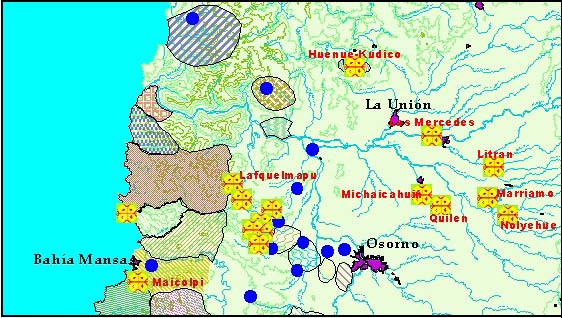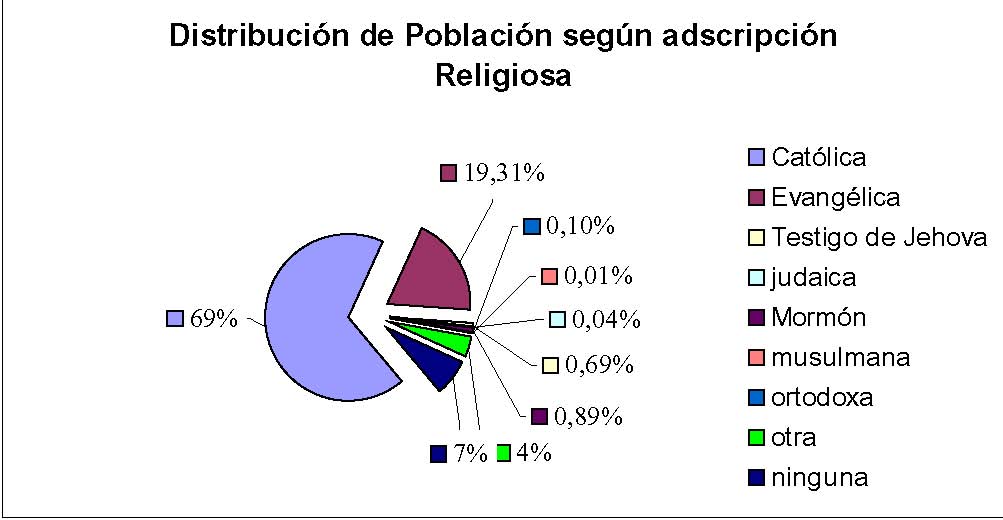Territorio
y cosmovisión wijice
1.
El territorio de la investigación
El
territorio wijice tiene fronteras reconocida en otros estudios de
investigación y en la distribución espacial que hacen las propias
identidades territoriales que actualmente buscan recomponerse. Este
límite al norte tiene una frontera natural en el río Tolten y en
el sur la Isla grande de Chiloé. Los territorios del Pikunwijimapu y el
Caurakawin corresponden a la zona centro y norte de este espacio y están
divididos por el río Rahue, siendo un límite natural al sur el
golfo de Relconcaví.
No
era un aspecto específico del trabajo concluir sobre los limites del
espacio conocido como territorio wijice. Este debe ser precisado en futuras
investigaciones que profundicen sobre aspectos históricos y culturales
que fundamenten una delimitación y sus variaciones en el tiempo. Este
trabajo solo hizo un avance en la reconstrucción de espacios
territoriales al interior del Pikunwijimapu y Caurakawin, y cuyos resultados
iniciales se pueden observar mas adelante.
Mapa
Territorio
Este
territorio se compaginó con la actual división política
administrativa del país. El territorio reconocido por los wijice
actualmente correspondería a toda la X región e incluiría
en su frontera norte las comunas de Tolten, Loncoche, Pitrufquen y Gorbea de la
IX región.
Para
fines de este trabajo se redujo el territorio de la investigación a las
actuales tres provincias de la zona norte de la X región de Los Lagos:
Valdivia, Osorno y Llanquihue, a excepción de la comuna de Cochamó
en la provincia de Llanquihue, ya que existe ahí un limite natural
relevante y que corresponde al estero Reloncavi. Con este cambio en los limites
geográficos adecuados a la actual división administrativa se
busca optimizar la sistematización, lectura y análisis de la
información, ya que la mayoría de esta información,
principalmente la proveniente de servicios públicos, se ha hecho sobre la
actual estructura administrativa del país. Esto seguramente será
así también para la presentación, validación y
puesta en práctica para la mayoría de la acciones futuras que se
propongan y que requieran la intervención de organismos del estado.
Sobre
esta realidad geográfica se especificaron datos generales relativos a la
población, con el fin determinar las zonas de mayor concentración
mapuche. Esto sumado a los datos que se conocen sobre la incidencia y
dinámica de las de organizaciones wijice en este espacio territorial
fueron factores importantes para definir la aplicación de la encuesta,
como principal instrumento de trabajo y fijar criterios para recopilar
información.
Mapa
Provincias y cuadro de distribución de población Urbano
Rural
| Provincias |
urbana |
%
Urbana |
rural |
% Rural |
total |
| Valdivia
|
243.339 |
68,
3 % |
113.057
|
31,70% |
356.396 |
| Osorno
|
163.808 |
74%
|
57.701
|
26% |
221.509 |
| Llanquihue
s/ Cochamo |
232.962 |
73,50%
|
84.168
|
26,50% |
317.130 |
| Totales
|
640.109 |
71,51%
|
254.926
|
28,49% |
895.035 |
(Fuente:
INE, Censo de Población 2002)
1.1.
Datos sobre población wijice
Sobre
la población mapuche el Censo 2002 entrega cifras significativas.
Según la ultima medición de población 692.192 personas
equivalentes al 4,6 % de la población total se identifican con
algún grupos indígena. “A diferencia del censo realizado en
1992, que consultaba a las personas de catorce años y más acerca
de su eventual identificación con alguna de las culturas mapuche,
aymará o rapanui, el censo de 2002 preguntó sobre la pertenencia a
uno de los ocho grupos étnicos reconocidos en la legislación
vigente.” (CENSO 2002)
Un
factor importante es la condición de ruralidad, debido a que se ha venido
haciendo mención a la migración de zonas rurales de la
población, y el establecimiento cada vez más fuerte en zonas
urbanizadas
No
obstante los índices estadísticos, la población mapuche
prevaleciente en el país vive un cambio global acompañado de
procesos de re-etnificación acorde a los tiempos. Se apoya
mayoritariamente en la ley promulgada el año 1993 para llevar a cabo
estos procesos, bajo la convicción de que hoy día no basta
reproducir patrones culturales tradicionales, sino que se requiere controlar de
mejor modo las relaciones que establece con la sociedad nacional. En cada sector
los equilibrios de estos polos de desarrollo se viven al interior de los
sectores (comunidades) y aún en familias, allí radica la
importancia de la investigación.
En
el cuadro siguiente se pueden ver las comunas del territorio en estudio y la
población wijice reconocida en el Censo 2002.
Mapa
población mapuche por provincias y cuadros comunales 
1.2.
Organizaciones del territorio
Nos
referimos aquí a las organizaciones formales reconocidas en la Ley
indígena. Existen aun otras organizaciones que tienen su historia ligadas
a procesos políticos locales como la Coordinadora Lafkence en la costa de
San José de la Mariquina, nacida bajo la lucha social contra la dictadura
militar, o la Coordinación de Comunidades en Conflicto de Panguipulli,
que se forma a fines de la década del noventa para denunciar la
usurpación de tierras. Ambas organizaciones tiene hoy sus propias
coordinaciones y acciones en su territorio, procesos que se necesario revisar
mas detenidamente en futuras investigaciones.
De
acuerdo a los registros de la CONADI estas tres provincias cuentan con 370
comunidades
y 150 asociaciones indígenas. La
concentración de estas organizaciones serán un dato relevante para
la delimitación del trabajo de esta investigación y en el mapa
anexo final se pueden observar la ubicación de las comunidades.
No
existe una definición georeferencida de los puntos marcados y su
ubicación es sólo una ubicación relativa, la que fue
trabajada con los entrevistados y dirigentes durante la
investigación.
Aun así permite visualizar las zonas de mayor concentración de
población y su relación con la participación actual en
comunidades y organizaciones reconocidas oficialmente.
Veremos
aquí dos ejemplos de esta concentración de población
wijice, su relación con la población comunal y las organizaciones
presentes en le territorio comunal.
Distribución
de Comunidades y Centros Ceremoniales Sector San José de la Mariquina
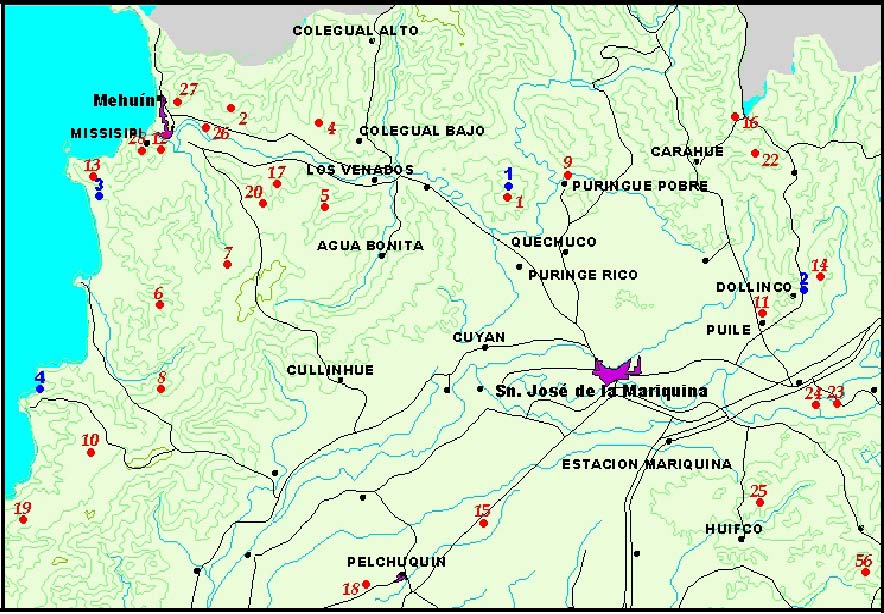
Distribución
de Comunidades y Centros Ceremoniales Sector
Misión
San
Juan de la Costa
1.3.
Reconstruyendo el territorio
En los talleres desarrollados en Valdivia
y Osorno se inició un trabajo de reconstrucción de los espacios
territoriales, identificando los lof o kavie (como se denominan en el territorio
del Caurakawin), como también los lugares de importancia religiosa,
política y cultural. Para ello se trabajó con mapas 1:500.000, en
los cuales los asistentes al taller debieron delimitar los espacios
correspondientes a l
la
zona. Fue una experiencia interesante que logró acaparar la
atención y motivación, mas que la construcción de
propuestas e iniciativas para una nueva relación,
Territorios
Lof Sector Futrono Lago Ranco
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| .
Pr |
cedencia
d |
ntrevistad |
n
zona, c |
|
|
os
se
|
|
| Nº |
Zona
|
Co |
Lof
|
|
|
muni |
|
| 1
|
Panguip |
Malchelh |
Malchehu |
| 2
|
Panguip |
Malchelh |
Quitrico
|
| 3
|
Panguipulli
|
Pidenko
|
Pidenko
Ca |
| 4
|
Panguipulli
|
Coz
Coz |
Coz
Coz ancahue |
| 5
|
Loncoche |
Felipe
Nitrihua |
R |
| 6
|
Fresia
|
/
|
Peñasmó
|
| 7
|
Lanco
|
Lumaco
|
Quilche
|
| 8
|
Lanco
|
Lumaco
|
Quilche
uilche |
| 9
|
Lanco
|
Lumaco
|
Q |
| 10
|
S
J de la M |
Kojalwemapu
|
M |
| 11
|
S
J de la M |
Mehuin
alto Bajo |
M |
| 12
13 |
Calbuco
Futrono |
Huayun
Kusanko |
|
| 14
|
Futrono
|
Victoriano |
KaW |
| 15
|
Futrono
|
PitripaJacinto Carrillo |
Ru |
| 16
|
La
Unión |
Pilpilcahuin
|
/
|
| 17
|
La
Unión |
Cuncumucun
|
/
|
| 18
|
La
Unión |
Cuncumu |
/
|
| cun |
|
|
|
| 19
|
S
J de la C |
Liukura
|
/
|
| 20
|
S
J de la C |
Maicolpi
|
/
|
| 21
|
S
J de la C |
Loma
de Pi |
/
|
| 22
|
S
J de la C |
Pichilafquen |
/
|
| 23
|
S
J de la C |
maPanguimapu
|
/
|
25
San Pablo Chiguaypulli / 26 San
Pablo Quillipulli / 27 San Pablo
Huacahuincul / 28 Río Negro
Catrihuala La Catrihuala 29 Río
Negro La Capilla La Catrihuala 30
Río Negro Rayen Coyam /
su lof
de procedencia. Los catorce
p
La
Unión, Fresia, San Juan de la Costa, Calbuco y San Pablo, mientras que en
Panguipulli, Loncoche, Lanco, San José de la Mariquina, Futrono y
Río Negro este concepto permanecería siendo una
referencia
viva.
2.2
Trokin
che
y tipos de familia
La siguiente ta
tr
Tabla.
Trokin che y Tipos de familia
| Zona
|
Comunidad
|
trokin
che |
Tipo
de familia |
| Panguipulli
|
Malchelhue
|
Weke
|
extensa
|
| Panguipulli
|
Pidenko
|
Punoy
|
nuclear
|
| Panguipulli
|
Coz
Coz |
Tripayante
|
nuclear
|
| Loncoche
|
Felipe
Nitrihuala |
Carileo
|
extensa
|
| Fresia
|
/
|
Yauka
|
extensa
|
| Lanco
|
Lumaco
|
Compayante
|
nuclear
|
| Lanco
|
Lumaco
|
Compayante
|
nuclear
|
| Lanco
|
Lumaco
|
Compayante
|
nuclear
|
| S
J de la M |
Kojalwemapu
|
Caniulaf
|
nuclear
|
| S
J de la M |
Mehuin
alto |
Hualme
|
extensa
|
| Calbuco
|
Huayun
Bajo |
Huirimilla
|
/
|
| Futrono
|
Kusanko
|
Huimelahual
|
extensa
|
| Futrono
|
Victoriano
Pitripan |
Curinao
|
nuclear
|
| Futrono
|
Jacinto
Carrillo |
Panguilef
|
extensa
|
| La
Unión |
Pilpilcahuin
|
Huenchucona
|
extensa
|
| La
Unión |
Cuncumucun
|
Naipallantü
|
nuclear
|
| La
Unión |
Cuncumucun
|
Naipallan
|
|
| S
J de la C SUR |
Liukura
|
Pinol
|
nuclear
|
| S
J de la C |
Maicolpi
|
Paillamanque
|
extensa
|
| S
J de la C |
Loma
de Piedra |
Jaramillo
- Millahual |
nuclear
|
| S
J de la C |
Pichilafquenmapu
|
Piniao
|
nuclear
|
| S
J de la C |
Panguimapu
|
Camiao
|
nuclear
|
| S
J de la C |
Pualhue
|
Rumian
|
extensa
|
| San
Pablo |
Chiguaypulli
|
Cheuquian
|
nuclear
|
| San
Pablo |
Quillipulli
|
Aguas
Deumacan |
extensa
|
| San
Pablo |
Huacahuincul
|
Alcafuz
Canquil |
nuclear
|
| Rio
Negro |
Catrihuala
|
Cheuquian
|
nuclear
|
| Rio
Negro |
La
Capilla |
Quintul
|
nuclear
|
| Rio
Negro |
Rayen
Coyam |
Marileo
|
nuclear
|
La
variable tipo de familia se aisló con el fin de poder relacionar la
pertenencia al
lof
con la reproducción del estilo de vida mapuche. Dado que tanto la
organización del parentesco como la distribución de los roles,
constituyen pilares de la estructura social mapuche, se estima que el tipo de
familia podría ser un indicador comprobable de la manera en que en la
actualidad se estaría reproduciendo la red interna de relaciones sociales
mapuche
wijice.
Según
la información de la tabla, 16 entrevistados vivirían
física y socialmente en familia extensa, diecinueve en familia nuclear, y
un entrevistado se manifiesta de manera exclusivamente individual. Ello
significaría que sólo el 33% de los entrevistados estarían
reproduciendo el estilo de vida familiar cohesionado que mantiene unidad filial
entre más de dos generaciones anteponiendo vínculos
sanguíneos tanto desde el punto de vista político como cultural.
Por otro lado, los diecinueve entrevistados que constituyen el 63,3% se
presentarían como pertenecientes y reproductores de un estilo familiar
nucleado en torno a la estructura básica de padres e hijos. En este
estilo se
reconocen sólo dos generaciones
viviendo en un mismo espacio desconociendo en algunos casos la relación
con una generación mayor precedente y en otros con una generación
menor asentada y vitalizada en contextos ajenos (fundamentalmente urbanos). La
profundización de este aspecto podría orientar respecto a las
proyecciones de la vida familiar mapuche
wijice,
considerando factores económicos, laborales y educativos que impulsan la
migración y desarticulan la red familiar extensa.
Otros
datos demográficos aislables de las entrevistas son:
- •
Los rangos de edad
promedio de la población consultadas (y sus familias):
67,1
años el promedio de edad mayor y 17,8 años el promedio de edad
menor.
- •
Los niveles de
educación formal alcanzados:
•
en 27 familias alguno(s) de sus integrantes han cursado Educación
Básica (en todas las zonas).
•
en 23 familias alguno(s) de sus integrantes han cursado Educación Media
(en todas las zonas)
en 10 familias alguno(s) de sus integrantes han cursado Educación
Superior (Panguipulli, San José de la Mariquina, San Juan de la Costa,
San Pablo y Río Negro).
Sólo en cuatro familias hay personas sin estudios (Panguipulli, Lanco y
San Juan de la Costa (2)).
Un entrevistado no contesta a la pregunta (Calbuco).
2.3.
Migración
Los
registros estadísticos que se manejaban en el período 1987 y 1992
planteó la existencia de regiones que presentaban ‘saldo
migratorios negativos’, es decir, que la población migraba sin
retornos, mostrándose bajos registros poblacionales con éste
hecho, sin embargo también existían aquellos lugares en los que la
migración resultó ser positiva, es decir, se presentan como zonas
de atracción para la llegada de población. La X región,
entre el período 1987 y 1992, presentaba una migración negativa,
es decir, se presentó un alto número de migrantes que se
establecían en otras ciudades y que no volvían, pero en los
períodos de 1997 a 2002, la tasa de migrantes que se ubicaban en dicha
región aumentó.
En
la base de datos recogida a través de la encuesta se enuncian los
procesos migratorios que se viven o no al interior de cada grupo familiar; no se
especifica qué individuo la experimenta dado que la aproximación
analítica hacia el fenómeno sociocultural de la migración
destaca a la experiencia individual como una referencia del proceso estructural
mayor.
Sólo
ocho familias constitutivas del 26,6% del total consultado no presentan la
experiencia migratoria en ninguno de los tipos enunciados. Estos casos de
familias sin migrantes se presentaron en: Panguipulli, Loncoche, Fresia, San
José de la Mariquina, Futrono, San Juan de la Costa y Río Negro.
En
las restantes veintidos familias, en tanto, la migración se manifiesta de
modo múltiple, tal como se expresa en el siguiente
cuadro:
Tabla.
Tipos de migración
| Tipo
de migración |
Cifras
|
Zonas
|
| Temporal
|
8 |
Panguipulli,
Futrono, La Unión, San Juan de la Costa, San Pablo |
| Estacional
Sin
retorno
Ocasional
|
10
14
10
|
Panguipulli,
Lanco, Futrono, La Unión, San Juan de la Costa, San Pablo, Río
Negro
Lanco, Calbuco, Futrono, La Unión,
San Juan de la Costa, San Pablo, Río Negro
Panguipulli, Lanco, Futrono, La Unión,
San Juan de la Costa, San Pablo, Río Negro |
Como
se puede observar en la tabla anterior el panorama migratorio es de alta
complejidad, siendo riesgoso avanzar análisis más profundos dada
la reducida información recogida con ocasión de esta
investigación. No obstante, es importante destacar ciertas generalidades
tales como el que todos los tipos de migración están presentes en
al menos cinco de las diez zonas consultadas. La migración sin retorno
resulta ser la más frecuente, situación que se corresponde a su
vez con la información antes descrita en torno a los tipos de familia y a
la correlación que podría existir entre la migración
definitiva o sin retorno y la descomposición de la estructura familiar
mapuche tradicional. Efectivamente, este abandono de los espacios de convivencia
familiar más amplios y la reproducción de las familias
jóvenes en centros urbanos u otros sectores en que sea posible acceder a
fuentes de trabajo y/o centros educativos, podría estar fomentando la
desarticulación de la familia extensa en las comunidades. En este
proceso, es la zona de Futrono la que reproduce todos los tipos de
migración, situación que se corresponde con la anterior que la
señala como una de las zonas con mayor frecuencia de estudios medios
entre sus entrevistados.
2.4.
Agentes culturales
La
entrevista presenta un listado de diecinueve agentes culturales y consulta a los
entrevistados si identifica el ejercicio de sus cargos en cuatro contextos de
tipo espacial y temporal. Cabe señalar que la complejidad de este
ítem permite suponer dificultades en su aplicación y cierto grado
de confusión en los entrevistados dada su extensión. Los contextos
enunciados no eran excluyentes entre sí, lo cual puede haber dificultado
tanto la consulta como la respuesta.
Veintiséis
entrevistados, el 86,6%, identifica a estos agentes culturales en ejercicio en
uno o más de los cuatro contextos enunciados. Sólo el 24,4% de los
entrevistados no les reconoce existencia; ellos proceden de las zonas de Lanco,
San Juan de la Costa y Río Negro, siendo esta última la zona en
que el desconocimiento es más generalizado.
En
el contexto del lof, los agentes más reconocidos (por más de
veinte entrevistados) son, según orden descendente:
Tabla.
Agentes más identificados
| Entrevistados
que le reconocen |
Agentes
más identificados en lof |
| 26
|
ñimife
ñimitufe |
Artesano
|
| 26
|
rukafe
|
Que
sabe construir ruka |
| 25
|
logko
|
|
| 25
|
werken
|
|
| 24
|
gütamchefe
|
Componedor
de huesos |
| 23
|
gübamchefe
|
Da
consejos |
| 23
|
mayxufe
|
Trabaja
con madera |
| 22
|
lawentuchefe
|
Hacer
medicina |
| 22
|
ülkantufe
|
Músico
|
| 21
|
wewpife
|
Conocedor
de la historia |
| 21
|
kalfümalen
|
Niña
que acompaña la rogativa |
| 20
|
pillankushe
|
|
Medianamente
identificados (por menos de veinte entrevistados) según orden descendente
son:
Tabla.
Agentes medianamente identificados
| Entrevistados
que le reconocen |
Agentes
medianamente identificado en lof |
| 19
|
ñizol
logko |
|
| 19
|
gijatufe
|
Sabio
en el mundo espiritual |
| 17
|
puñeñelchefe
|
Partera
|
| 17
|
wizufe
|
Trabaja
con greda |
| 16
|
ngenpin
o nguillatunkaman |
Persona
que hace la rogativa |
Finalmente,
los agentes culturales menos identificados o más desconocidos desde el
interior del
lof
son:
Tabla.
Agentes menos identificados
| Entrevistados
que le reconocen |
Agentes
menos identificados en lof |
| 11
|
machi
|
|
| 11
|
Rüxatufe
o Rüxafe |
joyero
|
En
el ámbito de la cultura
mapuche
todos son igualmente reconocidos, sin
notarse diferencia significativa en ningún caso.
Respecto
a la temporalidad de la acción de estos agentes si se presenta una
diferencia notablemente correspondiente con la identificación en el
lof.
El
ñimife
y el
rukafe
siguen siendo los agentes más reconocidos, cuya acción
habría trascendido en el tiempo y seguiría presente en la
actualidad. Les seguirían el
weipife,
el
werken
y el
logko.
En el sentido opuesto, los agentes menos identificados en el presente
serían el/la machi, el
rüxafe
y el
ngenpin
o
nguillatunkaman,
este último, antes medianamente identificado en el universo del
lof.
Finalmente, pocos entrevistados que
desconocieron la acción de algunos agentes tanto en el presente como en
el pasado. Tres entrevistados desconocieron la acción en el pasado del
ngenpin
o
nguillatunkaman,
pillankushe
y
kalfümalen,
respectivamente. Dos de estos agentes, el
ngenpin
y el pillankushe
fueron finalmente desconocidos totalmente
– manifestaron no saber nada de ellos – en cuatro y cinco casos
respectivamente.
3.
Relaciones en el ámbito económico – cultural
3.1.
Participación y preparación del
nguillatun
La
información proporcionada por la entrevista respecto a este dominio socio
religioso es la siguiente:
- •
el 63,3% de los entrevistados
participa en
nguillatun.
Las zonas en que más homogéneamente se responde de modo afirmativo
son Panguipulli, La Unión y San Juan de la Costa, en las cuales todos los
entrevistados habrían afirmado participar en esta ceremonia.
- •
el 36% de los entrevistados
no participa en
nguillatun.
Las zonas en que esta respuesta negativa es la más extendida son San
Pablo y Río Negro.
- •
el 60% de los entrevistados
participa de la
preparación del
nguillatun.
Las zonas en que más se participa de la preparación del
nguillatun
son igualmente Panguipulli, La Unión y San Juan de la Costa.
- •
el 40% de los entrevistados
no
participa de la
preparación del
nguillatun.
Del mismo modo que en el caso anterior,
las zonas en que no hay participación son San Pablo y Río Negro.
La
preparación del
nguillatun
es una etapa importante para las familias
wijice,
tanto desde el punto de vista socioeconómico como desde el punto de vista
cultural. Fueron repetidamente señaladas dos etapas en la
preparación del
nguillatun:
una material y otra espiritual. Del mismo modo se hizo la distinción
entre participar organizando y participar como visita, en ambos casos
habría preparación material y espiritual previa. Además de
describirse esta etapa anterior al ceremonial como aquella en la cual
desempeñan tareas propias de la preparación de un evento
socialmente importante –que implica encuentros, comensalidad y
conocimiento– las personas entrevistadas destacaron el sentimiento que les
inunda en esta etapa: entusiasmo, amistad y alegría, son algunos de los
calificativos utilizados. Uno, dos y hasta cuatro meses antes de la ceremonia se
comienza a sentir su llegada, los preparativos comienzan a ocupar gratamente el
tiempo de los comuneros. La preparación de los instrumentos, la
disposición de los caballos y la selección de los animales que
serán sacrificados se produce con el tiempo y la participación de
quienes se involucran en la celebración del
nguillatun.
Los
primeros en ser convocados al
kamarikuwe
o al nguillatuwe
(a excepción de un entrevistado no
hay referencia a su
distinción)
son los colaboradores directos del
lonko,
y entre ellos toman acuerdos de fechas y personas que serán convocadas.
En una segunda reunión se tratan los detalles de materiales e invitados,
se confirman las fechas y se organizan los
trabajos.
Los hombres se dedican a tareas tales como
la construcción de las ramadas y la recolección de la leña
necesaria para el momento, y las mujeres a la preparación de las bebidas
y comidas que serán compartidas y consumidas en la ocasión.
El
comportamiento individual y familiar es una esfera de cuidado durante esta
etapa, la preparación para el
nguillatun
implica disponer de una actitud positiva, acorde con el ánimo de
compartir que inunda esta etapa. Esta situación se ve fortalecida al
interior de cada familia en que los lazos entre padres e hijos siguen
canalizando los valores de crianza mapuche. Las mujeres preparan a sus hijos
con consejos respecto de cómo comportarse, al mismo tiempo que preparan o
adquieren sus vestimentas, los utensilios para cocinar y comer y organizan la
distribución de los recursos que la familia destina para la ceremonia. En
la comunidad de
Pichilafkenmapu,
San Juan de la Costa, se recuerda la organización del nguillatun
según el calendario agrícola de siembras y cosechas: “lo
hacían en mayo, para las siembras,
y
en diciembre – enero para las
cosechas” (J.P., Pichilafkenmapu). El nguillatun es para los wijice
una
ceremonia de agradecimiento y de ofrenda,
a la cual le asignan sentido vital en términos religiosos y
espirituales... “Participar en él forma parte del destino de las
personas, que poseen la fuerza del ngen mapu o ngen lelfün”
(Pidenco).
Otro
factor destacado por los entrevistados es la presencia y acción de la
autoridad del
lonko,
quien es caracterizado como la figura que propone, organiza y decide la forma en
que se harán los preparativos. La autoridad del
nguillatufe
y el
ngenpin es mencionada como una instancia
de respeto fundamental en lo que a la organización del
nguillatun
se refiere. La opción de participar en el ceremonial ha sido desde el
pasado una opción que exige una actitud de adhesión plena tanto a
las estructuras político religiosas como a las normas de comportamiento
individual y social mapuche. Participar de la preparación de la ceremonia
constituye así mismo un acto de pertenencia vital. Al preparar la
ceremonia ya se estaría en contacto con
chaw
ngenechen
quien observaría estos comportamientos y luego respondería
coherentemente bien o mal a las personas, sus familias y sus pertenencias.
El
funcionamiento de la organización mapuche es fundamental en la
organización del
nguillatun.
Los entrevistados coinciden en señalar que si este aspecto funciona la
ceremonia será ordenada y cumplirá sus objetivos. En la zona de
San Juan de la Costa Norte, el
lonko
menciona que con ocasión del
nguillatun
debe solicitar el permiso correspondiente con varios meses de antelación.
En la distribución de las responsabilidades se destacan quienes
estarán encargados del orden, de la recepción de las visitas y de
la invitación personalizada del
machi.
Luego, el trabajo práctico involucra a todos los integrantes de la
familia. Cabe destacar que en esta zona el
nguillatun
es una actividad reincorporada sólo hace tres años. Sobre la
pérdida del
palin
y el
xawun
argumentan que tal distancia se habría debido a la ausencia de agentes
religiosos y ancianos que impulsasen su práctica, además de la
extendida presencia de misioneros en la zona.
Centros
ceremoniales sector San Juan de la Costa.
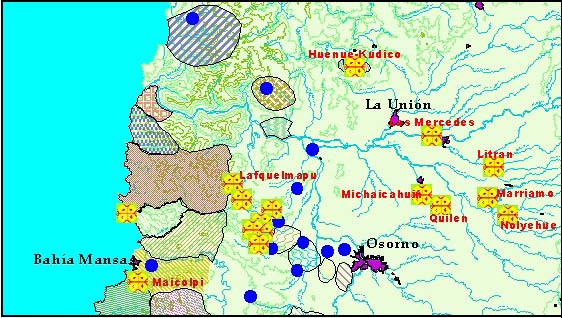

Testimonios personales señalaron
que el valor del ceremonial es relacionar a las personas con sus antepasados, la
participación se ve así animada por la búsqueda de fuerza y
de sabiduría. La memoria de los entrevistados describe que la actitud de
sus antepasados habría tenido esta misma orientación de entusiasmo
y dedicación hacia el ceremonial. La transmisión de este sentido
emotivo de la práctica ritual cobra sentido con la condición que
algunos mapuche entrevistados pusieron para la continuidad cultural:
“nunca debe dejar el mapuche de hacer la rogativa a su manera” (J.
C, Kojalwe mapu). Desde el pasado también se arrastra el sentimiento de
descanso tras la realización de la ceremonia, luego de haberla vivido sus
protagonistas sentían y proyectaban el alivio de haberse acercado
adecuadamente a las dimensiones espirituales del mundo que habitan. Este tipo de
señales que corroboran la importancia existencial del ceremonial
está marcadamente presente en los testimonios de la zona de
Panguipulli
(Malchehue),
en donde a pesar de la ya extendida presencia evangélica, el ceremonial
permanece organizado según valores y prácticas históricas.
En este mismo sector, señalaron que el
kamarikun
tendría más
in
bría
seguido antiguamente la misma orientación. U: “era obligatorio usar
la vestimenta completa, desde los niños hasta
sa
|
|
|
|
|
Tabla.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zona |
la |
Zona
|
|
| ipull |
nguillchehue
|
|
nguillatuwe
ncumucun |
|
Pangu |
Ma |
La
Unión |
Cu |
| Panguip |
/ |
|
|
| Panguip |
Cayumapu
bajo lto |
La
Unión |
Cuncu
mukun |
| Panguip |
Koz
Koz A |
S
J de la C S |
Punotro
aicolpi - P |
| Loncoche
|
Collico
bajo |
S
J de la C |
M |
| Fresia
anco |
/ uechun - Malalhue |
S
J de la C |
/ notro |
| L |
H |
S
J de la C |
Pu |
| Lanco
|
Hu |
S
J de la C |
Pu |
| Lanco
M |
Huechun
|
S
J de la C |
Pu |
| S
J de la |
kojawemu
) - puri |
San
Pablo |
/ |
| S
J de la M |
koyawe
(mu |
San
Pablo an Pablo |
Pu/
|
|
Calbuco |
/ |
SR |
/ |
Lago
Ranco Rupumeika Río Negro / La
Unión /
Veinte entrevistados identifican un
nguillatuwe
en territorios próximos a sus
lof
o comunidades. Los diez entrevistados restantes no señalaron el nombre de
ningún
nguillatuwe,
lo que no necesariamente coincide con la no participación. En el caso de
entrevistados de San Pablo y San Juan de la Costa que manifestaron no participar
ni preparar el
nguillatun
de igual modo ambos identificaron el
nguillatuwe
de Punotro. Esta situación estaría señalando el
desplazamiento de las prácticas y del pensamiento religioso mapuche
h
Gráfico
de distribución de población total del territorio según
adscripción religiosa, según Censo de Población 2002,
Territorio Wijice.
3.2.
Ceremonias
Entre
las ceremonias mayormente sostenidas en el tiempo destacan el
nguillatun
(60%), el
we xipantu
(63,3%) y el
palin
(53,3%)
, y entre las perdidas el
mingako
(50%) y el
xawun
(43,3%). La zona en que mayormente se
mantiene la práctica de estas ceremonias sería Lanco, mientras que
la que nuevamente manifiesta mayor abandono es la zona de Río Negro.
La
entrevista destaca en el ámbito ceremonial la consulta respecto a las
familias que en cada territorio participarían preparando u/o como
invitados al
nguillatun.
Tabla.
Troncos familiares participantes e invitados al
nguillatun
| Lof
|
Troncos
participantes |
Lof
invitados |
| Malchehue
- Quitrico |
Millapan
- Hueque – Quilaqueo – Catriquir |
Kare
kuy kuy - Kalafquen - Puyehue |
| Quitrico
|
Manquel-Lonkoñanko-Millapan-Hueque-Catriquir
|
kulxunkawe-puyewe-alwakari
|
| Pidenko
Cayumapu |
Catripan
|
Ragintuleufu
|
| Coz
Coz |
Tripayante
|
/
|
| Rancahue
|
Nitrihuala
– Ilimante |
Malalhue-
Lilcoco-Collimallin-Coihue |
| Peñasmó
|
/
|
/
|
| Quilche
|
Compayante
– Tripayante - Millanao |
Malalhue
alto - Lilcoco |
| Quilche
|
Compayante
– Tripayante - Millanao |
Malalhue
alto - Lilcoco |
| Quilche
|
Compayante
- MIllalef - Millanao |
Lilcoco
- Malalhue - Antilhue |
| Maikillawe
|
Caniulaf
- Walmelafquen |
Chan
chan - Maikijawe |
| Maikillawe
- Mewin alto |
Matías
- Caniulaf - Walmelafquen |
Chan
chan - Maikijawe |
|
|
|
| /
|
/
|
/
|
| Kalkurupe
|
Antillanca
- Tripaiyan |
/
|
| Wekekura
|
Pitripan
- Calfulef - Manque |
/
|
| Rupumeika
|
Raiwanke
- Weke - Piukepan - Quinillao |
/
|
| /
|
Ancapi
- Loncochino |
/
|
| /
|
Naipallantü
- Huenulef - Huenchucona |
/
|
|
|
|
|
|
|
| /
|
Naipallan
|
Lilcoco-Antilhue-
pilpilcahuin |
| /
|
Naguil
Hualaman - Huenumil |
/
|
| /
|
Caucao
- Naguil - Lefiñanco - Paillamanque |
Quillipuyi
- Osorno |
| /
|
/
|
/
|
| /
|
Aucapan
- Llanquileo - Piniao - Pinol |
Punotro
- Pichilafkenmapu - Trafunko |
| /
|
Maichin
- Aucapan |
Panguimapu
- Purrahue - Trofun |
| /
|
Camiao
- Pañil - Maichin - Llanquileo |
Putrentren
- Pulurruca- Panguimapu |
| /
|
/
|
/
|
| /
|
No
hay nguillatun |
/
|
| /
|
No
hay nguillatun |
/
|
| La
Catrihuala |
Cheuquian
- Quintul |
/
|
| La
Catrihuala |
/
|
/
|
| /
|
/
|
No
hay nguillatun |
Como
puede constatarse en la tabla las zonas en que más vitalidad conserva el
nguillatun
son Panguipulli, Lanco, San José de la Mariquina y Futrono. Las
relaciones intra y extra
lof
se ponen de manifiesto a partir de la experiencia familiar de los entrevistados,
quienes en sus respuestas señalan a las familias reconocidas y con las
cuales afirman mantener relaciones sociales que se ven fortalecidas con la
participación en el ceremonial. En la única zona en la que no se
reconoce
nguillatuwe,
Río Negro, también los entrevistados desconocen relaciones
ceremoniales con otras familias, ratificando la información en torno a la
descomposición socio religiosa en tal territorio. Finalmente, es el
nguillatuwe de Punotro el más identificado al ser señalado por
cinco de los treinta entrevistados como el principal nguillatuwe de referencia.
Por
otro lado, las causas atribuidas al abandono de este tipo de ceremonias son la
intervención de las iglesias evangélicas y católicas, para
el caso del
nguillatun
o
kamarikun,
y la presencia del fútbol como sucesor del
palin.
El abandono de la celebración del
we
xipantu
se desprende de las mismas causas derivadas de la intervención religiosa
y la sobre posición de la celebración de san Juan, además
de la asimilación del denominado año nuevo
wingka
y de su correspondiente celebración.
El
abandono progresivo de la práctica del
mingako
en tanto, es atribuido a múltiples causas entre las cuales destacan los
cambios productivos y las alteraciones del calendario agrícola. Esta
última situación habría igualmente inhibido la
realización de
nguillatun
y otras ceremonias propias de estas actividades ahora destinadas a la
producción comercial. Los cambios en la economía
wijice
habrían alterado directamente el sistema de relaciones sociales que
organizaba la producción familiar.
Se
dio el caso de entrevistados evangélicos que respondieron moderadamente a
las preguntas del ámbito cultural, transmitiendo incomodidad ante el tema
a través de sus respuestas. Se remitieron a comentar muy ligeramente lo
que fueron las prácticas de sus antepasados, desconociéndolas como
legítimas aun cuando demostraron indirectamente conocer su contenido.
Entre
las principales causas que los entrevistados mencionaron para justificar el
abandono de estas ceremonias encontramos: causas históricas –
hechos sucedidos -, y causas valóricas – sentimientos e
interpretaciones personales respecto al porqué las actividades sociales y
religiosas propias de la cultura fueron quedando en el pasado. Entre las
primeras destacan la superposición del calendario occidental, la muerte
de los líderes políticos y espirituales que conducían y
organizaban las ceremonias, y el surgimiento de nuevas actividades que hoy
estarían reemplazando a las anteriores (el fútbol es reconocido
reemplazante del
palin).
Entre las razones que involucran valores aparece la falta de solidaridad y
confianza entre la gente, la irresponsabilidad y la desunión, y la
incorporación del dinero como mecanismo ahora mediatizante de cualquier
acción.
Quienes
manifiestan no haber participado nunca en alguna ceremonia religiosa como el
nguillatun
o
kamarikun,
pero reconocen haber recibido descripciones respecto de cómo se
realizaban, resaltan la dimensión valórica sentida y destacada por
sus participantes. Comuneros de las zonas de San Juan de la Costa Sur, reconocen
que estas actividades les pertenecen culturalmente y las asocian directamente
con la bonanza en las cosechas, las buenas condiciones climáticas, la
disponibilidad de recursos y otras acciones que serían respuestas
favorables a su realización.
En
el sector de San Pablo, esta situación de abandono se muestra severamente
acrecentada. Los últimos
nguillatun
se remontan a 60 años atrás, sin quedar a la fecha ningún
indicio de lo que fue. La población entrevistada manifiesta desconocer el
universo de ideas y prácticas concernientes al
nguillatun,
we
xipantu,
mingako
y
xawun,
siendo el
palin
la única práctica mapuche aun presente en la zona. El
mingako
perdió sentido por causas que los comuneros atribuyen a la intensiva
acción del Estado y la incorporación de la maquinaria en el
trabajo agrícola. El
paliwe
de
Quilacahuin
es el único referente de actividad cultural presente en la zona,
reconocida como tal y conservada a través de su práctica
frecuente.
Similar
es la situación de la comunidad
La
Catrihuala,
en la zona de Río Negro, limítrofe con el Fundo Cordillera
Inostroza. Entrevistados comentaron lo siguiente respecto al
nguillatun:
“en la comunidad
nunca se ha hecho... no lo
conocemos”. Del mismo modo
respondieron ante las otras actividades licitadas a excepción del
xawun,
al cual le asignan la función de ordenarlos para la defensa de la tierra,
un problema que catalogan como histórico. Los entrevistados insistieron
en que hoy en día su principal actividad es la forestal, absorbiendo la
mano de obra de la comunidad y restringiendo su vinculación con el mundo
wijice.
En esta comunidad los agentes culturales son desconocidos o bien situados en el
pasado, y en el marco de una cultura mapuche lejana a su estilo de vida actual,
en la que impera la migración por largos periodos de tiempo y la
ocupación como obrero de la empresa forestal.
Un
entrevistado originario del lugar,
recordó que el último
nguillatun
se habría realizado en la zona hace aproximadamente 60 años, y
habría sido dirigido por P. Piniao, procedente de San Juan de la Costa.
El último
longko
de
La
Catrihuala
habría sido M. Antilef Purralef, quien fue descrito como un hombre muy
rico que terminó su vida siendo muy pobre, tras haber perdido sus tierras
trigueras hoy en manos de particulares.
Esta
misma situación se reitera en la zona San Juan de la Costa Sur. Los
comuneros
wijice
del sector expresan que la única actividad que se mantiene vigente es el
we
xipantu.
Esto último, dado el impulso que han venido dando organismos estatales a
la celebración de actividades propias de la cultura, las que han apoyado
económica y materialmente. La pérdida de las actividades propias
de la cultura es atribuida a la desintegración entre las personas y
familias al interior de las comunidades, por causas principalmente externas. Del
mismo modo, se habrían producido en este sector importantes logros desde
la intervención pública y privada de organismos que han
reestructurado la vida social y el corpus ideológico de sus habitantes, y
la sobre posición de prácticas como el fútbol sobre el
palin.
No obstante esta situación, en este sector se identifican lugares
sagrados como
winkul
y
kamarikuwe,
demostrando con ello que el hito de abandono se sucedió en lo
últimos años, y que el conocimiento de los espacios naturales
mapuche permanece en el ideario local.
Otro
aspecto a destacar en relación a los lugares sagrados es la
donación de tierras que algunos comuneros habrían hecho a misiones
católicas en San Juan de la Costa donde habría un cementerio y un
kamarikuwe.
Una
situación intermedia estaría siendo experimentada por comuneros de
la zona de San Juan de Costa en que tras haberse recuperado el
nguillatun
en Maicolpi,
valoraron la oportunidad de participar
desde el punto de vista personal y social. Esta instancia sería
representativa de una intencionalidad latente y manifiesta entre los
entrevistados no evangelizados por mantener la religión mapuche
wijice.
Entre estas personas se sigue percibiendo la transmisión del sentido
emocional y existencial que los antepasados daban al ceremonial, expresando la
necesidad sentida de recuperarlo y mantenerlo a través del tiempo en el
territorio
wijice.
Esta recuperación ceremonial constituye un aliciente para aquellos
comuneros que resienten la pérdida de instancias tales como el
xawun
y el
mingako,
las que según sus interpretaciones se habrían debido a la
extensión de valores incompatibles con la reproducción de estas
actividades: la producción individual y las responsabilidades laborales
fuera de la comunidad impide que se sigan realizando
mingako,
y los deportes difundidos desde la escuela se impusieron a la práctica
del
palin
por parte de los niños y jóvenes.
Es
importante aclarar que la mención que los entrevistados hacen respecto a
la celebración del
we
xipantu
se debe en su totalidad a la promoción antes mencionada, por parte de
organismos estatales. En las zonas en que esta celebración se
mantenía cabe destacar que esta ya se había transformado en la
fiesta de San Juan. No existen datos respecto a la mantención
ininterrumpida de la celebración del
we
xipantu
según su sentido cosmológico original.
3.3.
Lugares sagrados
Siete
son los lugares sagrados distinguidos por la entrevista y expuestos para
identificar su permanencia, desaparición o inexistencia. La siguiente
tabla, señala el número de entrevistados y los lugares sagrados
identificados por ellos:
Tabla.
Identificación de lugares sagrados
| Nº
de entrev. |
Lug.
sagrados |
Nº
de entrev. |
Lug.
sagrados |
| 16
|
wigkul
|
10
|
xen
xen |
| 15
|
cementerio
|
11
|
Paliwe
|
| 15
|
Kamarikuwe
|
7
|
Konatüfü
|
| 10
|
xen
xen |
7
|
Renü
|
El
lugar más identificado es el
wigkul.
Las zonas en que este lugar aparece absolutamente desconocido son Panguipulli y
San Pablo.
El
lugar menos identificado es el
renü.
Se le desconoce en las zonas de Panguipulli, Futrono, La Unión, San Juan
de la Costa y San Pablo.
La
siguiente tabla, describe la situación de los lugares sagrados en cada
zona:
Tabla.
Lugares sagrados reconocidos y no reconocidos según zona
| Zona
|
Lugares
sagrados reconocidos |
Lugares
sagrados no reconocidos |
| Panguipulli
|
Cementerio
Kamarikuwe
Konatüfü
Renü |
Xen
xen
Wigkul
paliwe |
| Loncoche
|
Cementerio
Kamarikuwe |
Xen
xen
Wingkul
Paliwe
Konatüfü
Renü |
| Fresia
|
|
Xen
xen
Wigkul
Cementerio
Paliwe
Kamarikuwe
Konatüfü
Renü
|
| Lanco
|
Xen
xen
Wigkul
Cementerio
Paliwe
Kamarikuwe
Konatüfü
Renü |
|
| San
José de la Mariquina |
Xen
xen
Wigkul
Cementerio
Paliwe
Kamarikuwe
Konatüfü
Renü |
|
| Futrono
|
Xen
xen
Wigkul
Cementerio
Paliwe
Kamarikuwe
Konatüfü
Renü |
|
| La
Unión |
Xen
xen
Wigkul
Cementerio
Paliwe
Kamarikuwe |
Konatüfü
Renü |
| San
Juan de la Costa |
Xen
xen
Wigkul
Paliwe
Kamarikuwe
Konatüfü |
Cementerio
Renü |
| San
Pablo |
Xen
xen
Paliwe |
Wigkul
Cementerio
Kamarikuwe
Konatüfü
Renü |
| Río
Negro |
Wigkul
Cementerio
Paliwe
Kamarikuwe |
Xen
xen
Konatüfü
Renü |
La
tabla anterior muestra muy gráficamente las zonas con mayor
desaparición o inexistencia de determinados lugares, así como
también otras en que la conservación y la existencia se han
manifestado pudiendo convertirse en un importante indicador de permanencia
cultural y religiosa.
Como
antes se señalaba, en las comunidades Malalhue y Antilhue, de la zona de
Lanco, se manifiesta la permanencia de todas las actividades culturales
religiosas, deportivas y sociales. En dicho lugar, se habrían conservado
hasta la fecha lugares sagrados tanto desde el punto de vista eco
sistémico como desde el punto de vista sociocultural,
conservándose los conceptos relativos a cada espacio y las valoraciones
correspondientes.
En
otras comunidades de la zona de La Unión en tanto, se conservan los
espacios sagrados sólo en la memoria de los entrevistados,
identificándose a los actuales dueños como propietarios
particulares o empresas forestales que hoy explotan el territorio (La Forestal
Pedro de Valdivia ocuparía territorio reconocido como
paliwe
por la comunidad
Pilpilcahuin
en La Unión, y la Forestal Tornagaleones tendría territorio de
konatufü,
de la comunidad Loma de la Piedra en San Juan de la Costa) . Paralelo a estos
procesos se viene dando en estos sectores la
migración sin
retorno de jóvenes en busca de
oportunidades laborales, situación que se plasma igualmente en la
pérdida de actividades como el
palín
y el
mingako.