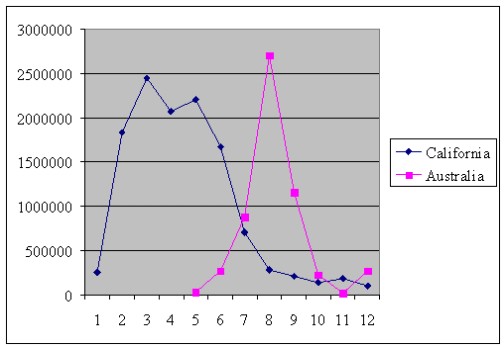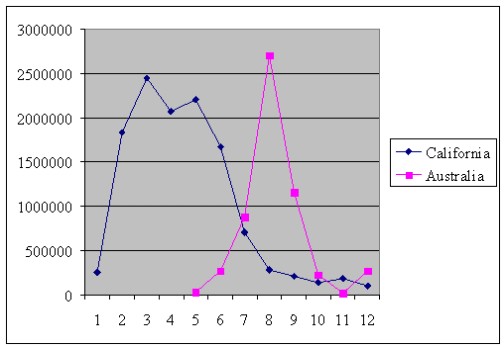PARTE
I :
Una
aproximación histórica al proceso de transformación de la
economía y los ecosistemas mapuche
1. Aproximación
teórica-interpretativa de la economía mapuche
1.1. Resituando
lo económico. Una aproximación desde la antropología
económica
Hasta
principios del siglo XX, la caracterización especializada o
científica del sistema social, ambiental y económico mapuche
proviene principalmente de reconstrucciones hipotético-deductivas que
tanto antropólogos, historiadores y etnohistoriadores han efectuado a
partir de registros y descripciones que cronistas, misioneros y proto
investigadores desarrollaron en el marco de la colonización
española y nacional. Cada una de dichas aproximaciones, deja en evidencia
la diferenciación paradigmática y teórica que prevalece a
la hora de interpretar los datos –enfoques que algunas veces trascienden
los límites disciplinarios-, otorgando una particular
interpretación respecto a los procesos que dicha sociedad ha vivido. En
este sentido, la sociedad mapuche ha sido caracterizada a partir de visiones
evolucionistas, funcionalistas, estructuralistas, y culturalistas, que resaltan
la aculturación e integración del mapuche a la sociedad nacional,
el funcionamiento social corporado y en equilibrio, la estructura social en
transformación, o la relevación de los rasgos que prevalecen desde
la tradición a pesar de los cambios sufridos. Cada una de ellas, dista
mucho de estar libre de debate disciplinario (ver Faron, 1969; Stuchlik, 1999),
y aun cuando pueden ser ampliamente discutidas, continúan
reproduciéndose y formando parte de la visión que se construye en
el seno de la sociedad “wingka” a nivel del imaginario
sociocultural, y particularmente desde el Estado, situación que sin duda
alimenta y por ende repercute en la generación de políticas
gubernamentales, y en la producción de la “industria
cultural” (Achugar, 2000; Canclini, 2000).
Si
bien, interesa dejar en claro que existe más de una interpretación
respecto a la “evolución de la sociedad mapuche”,
consideramos importante efectuar algunas observaciones generales -acordes con
nuestro enfoque- respecto a lo que pensamos, caracteriza o se yergue como un
componente transversal en la gran mayoría de las investigaciones respecto
a la sociedad mapuche, esto es la marcada óptica secularista y
dicotómica para abordar la realidad social, y particularmente la
temática económica.
Un
vasto número de cientistas sociales –principalmente
filósofos, antropólogos y sociólogos- han identificado este
proceder como enraizado en la episteme de occidente, y específicamente en
la matriz científica, cuestión que desde luego se hace presente
–y con más fuerza- a la hora de abordar temáticas
económicas (Polanyi, 1991; Sahlins, 1988; Godelier, 1989). En este
ámbito, el enfoque de un gran número de científicos,
particularmente
economistas,
se ha mostrado incapaz de visualizar las formaciones económicas donde el
mercado institucionalizado no tiene presencia, y tendiendo a invisibilizar las
imbricaciones y/o interrelaciones que tienen las distintas estructuras de las
sociedades de tradición no occidental, es decir, la interrelación
entre la economía, la religión y el sistema
organizacional.
Autores
como Polanyi (1991, ed. 1944) y Godelier (1989) han dado cuenta de esta
situación, señalando que esta “forma de ver la
realidad” es producto del pensamiento occidental que tiende a interpretar
las sociedades no occidentales bajo criterios de occidente, lo que en el
ámbito de la economía guarda relación con presuponer la
lógica y forma económica capitalista en las sociedades de
tradición no
capitalistas.
Esta situación, desde una postura epistemológica y teórica
diferente, ha sido advertida por Sahlins (1988), al señalar que el
sistema capitalista es un sistema cultural que estructura nuestra
percepción en base a categorías simbólicas particulares, y
por ende, nuestra visión de lo que caracteriza o define lo
económico en una determinada sociedad.
En
este sentido, Godelier afirma que “es esencial recordar que el principal
obstáculo que encuentra el pensamiento teórico de los economistas
y los sociólogos ha sido y sigue siendo el etnocentrismo con que conciben
la relación entre economía y sociedad” (1989:48). De tal
modo, lo que articula el pensamiento de sentido común como gran parte del
especializado –de carácter técnico académico y
técnico estatal- es la razón monológica, o sea, observar la
economía y las relaciones económicas en base a categorías
que frente a nuestra costumbre aparecen como familiares, y que no responden a la
contextualización de estos fenómenos a través de proceso
históricos, sociales y culturales (Taussig, 1993).
Recogiendo
lo anterior, planteamos una primera observación, la necesidad de
relativizar y reconceptualizar el concepto convencional de economía,
sobre el cual se sustentan la mayoría de acciones y políticas
abocadas al desarrollo económico y tecnológico de esta
sociedad.
1.2.
Debate sobre delimitación de la economía: el relativismo cultural
y la crítica a los postulados de la economía neoclásica y
convencional
El
concepto de economía, no constituye un concepto unívoco en la
tradición antropológica. Por el contrario, existe un rico debate y
desarrollo de teorías contrapuestas, las que son reductibles a una serie
de opciones dicotómicas: holismo-atomismo, materialismo-idealismo,
individualismo-institucionalismo, excedentarios-de subsistencias,
tradicionales-modernas (Contreras, 1981; Neale, 1973), donde en la
mayoría de los casos foco de análisis se sitúa en
determinar los niveles de cambio que las economías indígenas y no
indígenas han sufrido a raíz de la expansión del sistema
mercantil colonial y capitalista.
Lo
cierto es que aun cuando en la disciplina dichos debates han fructificado, fuera
de ésta han tenido un impacto muy reducido -sobre todo en lo concerniente
a la elaboración y planificación de las políticas de
desarrollo estatales-, cuestión que lentamente ha cambiado desde los
años ’90, sobre todo con la incorporación de la cultura en
la temática del desarrollo –sobre todo, relacionado con el giro
teórico realizado por el Banco Mundial-. A pesar de esto, y a casi 40
años del origen y desarrollo más prolifero de este debate,
continúa primando -en amplios círculos vinculados al desarrollo
estatal- el concepto monolítico de economía, que tiende ha
comprender y encasillar a todas las poblaciones y culturas bajo la lógica
maximizante del costo -beneficio–, tildando de sub desarrolladas e
irracionales a todas aquellas prácticas que resisten ser enmarcados en
dichos márgenes (Godelier, 1973).
Situándonos
en los enfoques de análisis económico en Antropología y
disciplinas afines –ecología política, economía
ecológica, etc.-, se pueden identificar al menos tres grandes
núcleos teóricos y de discusión, que se articulan en
(Gudeman, 1981):
- La
posibilidad del análisis de economías primitivas y/o
indígenas en los marcos de la teoría económica
neoclásica o de mercado.
- La
explicación ecológica como base en los fenómenos
culturales, y su opuesto, las interpretaciones puramente culturales,
- y
las que intentan su articulación, que surgen de la relación entre
explicaciones ecológicas, económicas y sociales. Los derivados del
impacto de la antropología en el marxismo y de éste en la
antropología económica.
1.2.1. Formalismo
y sustantivismo. Puntos en debate
En
este marco, encontramos un primer gran núcleo de discusión sobre
“lo económico”, la polémica entre los sustantivistas y
los formalistas, que a nuestro juicio, y contrario a lo que piensan autores como
Bird-David (1999), aún se mantiene en el trasfondo de las actuales
controversias, y ha fomentado una serie de trabajos empíricos y
teóricos, los que marcarán el devenir de la disciplina (Gudeman,
1981).
El
trasfondo del debate entre formalistas y sustantivistas se centraba en definir
si la economía era una actividad institucionalizada o individual
–que se refiere a la delimitación de lo económico-, si la
expresión de los fenómenos económicos –y la
economía en sí- era diversa, o si obedecía a una suerte de
razonamiento universal humano –particularismo v/s universalismo en el
marco de la racionalidad de la economía-, y en último termino, si
las categoría de análisis económico era pertinentes para
comprender los sistemas culturales indígenas y no
occidentales.
Los
defensores del formalismo, se basaban en los postulados de la escuela
económica neoclásica y/o subjetivista, cuyos máximos
representantes en economía fueron A. Smith, L. Walras, A. Marshall, K.
Bulding, W. Pareto, entre
otros,
y R. Firth y M. Herskovits, E. Leclair, R. Burling, R. Salisbury y H.
Schneider, en antropología.
Desde
esta perspectiva, la economía se entiende como “la ciencia que
estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios
escasos que tienen usos alternativos” (Robbins, 1944:17). De este modo,
los autores formalistas intentaron demostrar la universalidad de los principios
de escasez y elección presentes en las definiciones
“subjetivistas” en economía, lo que el antropólogo
Herskovits ya había sugerido al formular que:
“Los
elementos de escasez y elección, que son los factores sobresalientes de
la experiencia humana que dan razón a la ciencia económica se
basan psicológicamente en terreno firme (...) nuestra preocupación
fundamental es comprender las implicaciones interculturales del proceso de
economizar”. (Op. cit.:29)
Por
tanto, el axioma general que promulga esta teoría, se funda en que las
necesidades humanas son ilimitadas, teniendo constantemente que maximizar
nuestras satisfacciones. Como señala Leclair, “En todas partes los
hombres afrontan el hecho de que sus aspiraciones exceden sus capacidades.
Siendo este el caso, en todas partes deben economizar sus capacidades para
realizar sus aspiraciones en la mayor medida posible.”
(1976:133).
Con
base a lo anterior, podemos identificar 4 supuestos en los que descansa esta
teoría:
- El
hombre no es un ser compulsivo, instintivo o mecánico, sino que
actúa “racionalmente” frente a un número de
alternativas posibles, de la cual escoge una, la más alta o evaluada como
mejor.
- Los
individuos tienen información específica y completa sobre las
cosas que desean.
- Se
conocen lo medios técnicos mediante los cuales pueden alcanzarse estos
fines generales.
- Se
utiliza la información de tal modo que se maximizan la consecución
de los fines que desean.
Desde
la antropología formalista, los principales aportes consisten en
relativizar la idea de la conducta maximizante. Si bien, no se debe desechar la
idea del hombre
económico
como categoría inicial de análisis (Firth, 1951; Herskovits,
1952), “La opción del individuo se halla siempre limitada por los
recursos de su sociedad y lo valores de su cultura... la unidad cultural es el
individuo que opera como miembro de sociedad en función a la cultura de
su grupo.” (Herskovits, 1952:17), a lo que agregan que es importante
considerar cómo las necesidades son culturalmente definidas y
satisfechas.
Por
tanto, el objetivo central de esta corriente teórica es estudiar las
formas de comportamiento de individuos que quieren maximizar la
satisfacción de necesidades frente a bienes escasos, donde el
interés radica en observar como el individuo distribuye los bienes
según las distintas alternativas que se le presentan, y donde la cultura
y la sociedad –normas y reglas de conducta- son el mecanismo que orienta
el proceso de decisión -define alternativas-.
Contrario
a estos, el enfoque sustantivista –sustentado por K. Polanyi, G. Dalton,
D. Kaplan entre otros-, intenta definir un concepto de economía, no desde
un individuo universal, en el marco de las interacciones sociales y de
producción que un conjunto de sujetos
establece.
En este sentido, la economía estaría constituida por “...
las formas y las estructuras sociales de la producción, de la
distribución y de la circulación de los bienes materiales que
caracterizan a esta sociedad en un momento dado de su existencia.”
(Godelier, 1976:282).
Este
enfoque parte de la base que el hombre necesita para subsistir, tanto del
entorno natural como de otros hombres (Polanyi, 1976), de tal modo que lo
crucial en el análisis son las relaciones de intercambio desde y hacia el
medio ambiente natural, como social, practica que permite obtención de
los elementos necesarios para la satisfacción material del colectivo. Es
así como Polanyi señala que el origen del concepto sustantivo es
“el sistema económico empírico... puede resumirse... como el
proceso instituido de interacción entre el hombre y su medio ambiente,
que tiene como consecuencia un continuo abastecimiento de los medios materiales
que necesitan ser satisfechos.” (1976:159). Del postulado anterior, se
desprende que toda actividad económica debe ser realizada en forma
organizada, y por tanto institucionalizada, efectuándose en los
márgenes de unas determinadas condiciones sociales que brindan unidad y
estabilidad al sistema. (Comas de ‘Argemir, 1998).
Para
los sustantivistas, no existe una sola lógica o racionalidad
económica, y por tanto un sistema
económico,
en este sentido, da un paso –teórico y metodológico-
más allá del deductivismo formalista, planteando la necesidad de
aproximación a los sistemas empíricos, observando cómo en
las sociedades se organiza e institucionaliza la
economía
y no de la manera en que el hombre económico actúa respecto de sus
escalas de
preferencia.
Otra
característica importante en este enfoque, es la erradicación del
modelo parsoniano de la sociedad, que tiende a concebirla como la
articulación de esferas independientes -la economía, la
política, la religión, etc.-. El sustantivismo incorpora la idea
de que en las sociedades primitivas, estos ámbitos –dimensiones- se
encuentran esencialmente integradas, basándose en lo que
antropólogos como Evans-Pritchard y Mauss –también Marx y
Tönnies- habían conceptualizado como “embedded” o
empotramiento. Para Polanyi, los sistemas económicos se encuentran
empotrados –no forman algo aparte- en el funcionamiento de estructuras
sociales que no son estrictamente económicas, como las relaciones de
parentesco, la política, la religión, etc. (Godelier, 1989). De
esto se deriva que Polanyi, considere que la Antropología
Económica deba abocarse al estudio del desplazamiento de la
economía dentro de la sociedad, y de la manera en que esta se
institucionaliza en las diferentes épocas, para así descubrir la
institución que predomina en cada sociedad, y conocer el papel que en
esta
juega.
El
método comparativo, es el que brinda la posibilidad de identificar tres
principios de integración del sistema que garantizan la producción
y reproducción material de cada sociedad, y en definitiva le confieran
continuidad y equilibrio; estos son la reciprocidad, la redistribución y
el
intercambio.
Hacia
el formalismo, los puntos críticos apuntan a (Dalton, 1979; Polanyi,
1979; Godelier 1974, 1976, 1989):
La
idea del “hombre económico” de existencia universal, y como
punto de partida de la ciencia. Lo que llaman el reduccionismo de la
economía.
La
definición de que todos lo bienes son escasos porque el hombre tiene
necesidades ilimitadas. Las relaciones equilibradas tanto del sistema
económico como entre los individuos, que les permite una elección
libre y un conocimiento de todas las alternativas.
Como
señala Godelier (1974), el carácter ontológico que sustenta
y se presenta como principal postulado teórico, es la principal
limitante, ya que se hacen directa referencia al ser del hombre, a su naturaleza
como especie, o a su impulso genético como punto de partida de todo
fenómeno económico, llegando a condicionar toda conducta humana a
una respuesta
similar.
Como señala Godelier (1974), esta pretensión del formalismo
imposibilita la contrastación lógica de la teoría con las
evidencias y por otro lado reduce el punto de partida de la ciencia y del
“objeto” de estudio al individuo -en tanto entidad aislable-,
disolviendo el objeto mismo de la economía.
Lo
anterior sirve de fundamento para calificar al enfoque formalista de
etnocéntrico
y plantear la incapacidad de esta para lograr un nexo teórico para el
levantamiento de categorías interculturales - requisito de la
antropología-, ya que pretende hacer extensiva a todas las sociedades
características que solo tienen se reproducen en el marco de las
relaciones de producción capitalistas –mercantiles (Polanyi 1976;
Godelier,
1989).
Si sostenemos que las sociedades son diversas, y la economía es producto
de la sociedad, nada imposibilita plantear que la economía también
pueda ser diversa –diferir en forma y contenido-, y no responder tan
sólo a una lógica maximizante
medios-fines.
Otro
punto crítico en los postulados formalistas, guarda relación con
el modelo walsariano de la economía pura -que sirve de sustento a la
economía neoclásica como al enfoque formalista-, que sostiene
“la igualdad de los medios de información y medios de
producción de todos los individuos que se enfrentan en un mercado
concurrencial” (Godelier, 1976:21). Pareto, ya había reconocido que
las preferencias pueden ser incompatibles y, en consecuencia, que pueden
presentarse situaciones en las cuales la escala de preferencia no exista y en
que la maximización de estas sea imposible. Esto lleva a la
conclusión de que la teoría de la maximización de las
preferencias, resulta inútil para explicar el comportamiento del
individuo en la adquisición de bienes; las personas no son siempre
racionales, ya que por lo general, no pasamos revista a las alternativas de
elección para escoger “la mejor ciruela del árbol”
(Bulding, 1963:148), ya que nunca tenemos igual acceso a los medios de
información, y además no sabemos cuáles son las
consecuencias de nuestras
elecciones.
A
través de esta crítica, Godelier sostiene que se elimina la
pretensión de la economía como una ciencia pura, que se sostienen
en individuos abstractos e iguales, para introducir la existencia de relaciones
sociales concretas. De esta forma, es posible observar como la política
–el poder que ejerce un grupo sobre otro-, interviene en el acceso a los
medios de producción, así como a la información respecto
del sistema. El formalismo, disimula la posibilidad de llegar a la esencia del
mismo sistema capitalista, el cual se basa en la relación que se
establece entre dos grupos de individuos, quienes poseen el monopolio del
capital y de los medios de producción, y quienes no tienen acceso a
estos.
Por
otro lado, existen fuertes críticas al sustantivismo entre los cuales
destacan las efectuadas por Godelier (1974, 1976, 1981, 1989), y Cook (Citado
por Kaplan, 1976).
Cook
por ejemplo, resume su critica en los siguientes puntos, -algunos de los cuales
coinciden con las observaciones hechas por Godelier:
La
idealización de la vida económica primitiva, que tiende a resaltar
el altruismo y la solidaridad, y al mismo tiempo sub-valora o descarta la
existencia del conflicto y el interés individual.
El
carácter anacrónico de la teoría, debido a la
desaparición de las economías de subsistencia sin mercado, siendo
desplazadas por las economías campesinas influidas o en
transición. El sustantivismo sería diseñado
específicamente para el análisis de estos tipos moribundos de
economía.
Respecto
al primer punto argüido por Cook, señalamos que toca tanto al
sustantivismo como al formalismo, puesto ambos parten de una base común,
el denominado funcionalismo realista y empiricista. Este funcionalismo
–sea cual fuere la unidad analítica-, percibe a los sistemas como
en equilibrio, y no posibilita la observación de cómo operan los
conflictos y desigualdades sociales. De esto se desprende uno de los problemas
fundamentales que evidencia el sustantivismo, debido a que se puede llegar a
considerar al sistema capitalista, como un sistema de relaciones igualitarias
que se basa en los precios y en el intercambio (el salario es el precio del
trabajo), y no en las relaciones desiguales y la explotación, donde unos
se apropian de los medios de producción, y los otros venden lo
único intercambiable, su fuerza de trabajo. (Godelier 1974,
1976).
Respecto
al segundo punto, podemos agregar que se han reunido bastante antecedentes para
argumentar que la expansión del capitalismo no genera respuestas
similares, o no tiende a la homogeneización de los grupos culturales. De
hecho, a raíz de los nuevos desarrollos de la teoría neo marxista,
se tiende ha generar una discusión respecto de la tesis principal del
marxismo ortodoxo: la irremediable pérdida o transformación de las
culturas indígenas producto de su integración
–aculturación- a la cultura occidental, la aniquilación de
los modos de producción pre-capitalistas, fruto de la expansión
del capitalismo, y la transformación de campesinos a
proletarios.
A
este respecto, múltiples investigaciones han confirmado que el
“exterminio o integración” de las sociedades indígenas
no es tal, demostrando la recreación, persistencia, o
transformación de los rasgos culturales y sociales, donde el error
analítico estaría puesto en seguir concibiendo a las sociedades
indígenas como entidades estáticas y autónomas (Wolf,
1986).
Por tradición, la antropología se ha vertido hacia estas
sociedades, y ha intentado entender sus formas económicas, lo que ha
posibilitado la acumulación de un gran número de material
etnográfico de diverso orden, recogido por viajeros, misioneros,
funcionarios y antropólogos, en diversos pueblos del mundo, que han
servido como base para alimentar las reflexiones teóricas (Contreras,
1981).
Autores
como Godelier (1999) y Wolf (1986), hacen valiosos aportes en pro de cuestionar
la idea de la destrucción e integración de las sociedades
indígenas en los sistemas occidentales capitalistas. En un estudio entre
los Baruya de Nueva Guinea (1969), Godelier (1999) demuestra como, a pesar de la
paulatina “occidentalización” de estos bajo un sistema que
afecta en forma total su economía, sus relaciones sociales y su
cosmovisión, los Baruya no desaparecen como sociedad, aumentando incluso
demográficamente y conservando sus rasgos culturales -aun cuando ya no
dominan totalmente los mecanismos de su propia sociedad y pierden su
autonomía cultural-. Con esto, el autor enfatiza que no hay una
única tendencia homogeneizadora, sino, se generan una diversidad de
respuestas, a través de la reelaboración de los valores y
tradiciones preexistentes.
Para
el análisis de las relaciones económicas contemporáneas,
ambos enfoques presentan ciertas limitaciones. Por un lado el formalismo, impide
a racionalización de lo económico fuera de los marcos del
pensamiento occidental y de las categorías económicas para el
análisis capitalista, por otro el sustantivismo, reproduce en su seno la
noción de “entidad cultural aislada”, y por tanto, no permite
el análisis de los cambios y resignificaciones que las entidades o grupos
efectúan mediante el contacto o relación con otros, así
como el desequilibrio y las relaciones de poder que juegan un papel fundamental
en dinámica endo e intergrupal, y en el desarrollo de la
transformación y transición social.
En
el marco del desarrollo y de la investigación en economía, esta
controversia s torna interesante, cada vez que la base de pensamiento
económico y de la planificación de las políticas de
desarrollo, continua afincada en la idea formalista de la economía y en
la idea del desarrollo en el marco del crecimiento económico y de la
tecnologización.
1.3.
El concepto de modo de producción doméstico en el análisis
de la economía no capitalista
Sahlins
(1972), elabora un marco conceptual para el estudio de la economía
indígena y no capitalista. Su trabajo apunta a explicar los mecanismos
constituyentes del “modo doméstico” de la producción
para lo cual recurre al modo comparativo fundado en la data etnográfica
para plantear que las “economías primitivas” se
efectúan la producción acorde con los ritmos que se imponen
según la definición de las pautas de consumo, cuestionando la idea
de racionalidad maximizadora, presente en la economía formal. Esto quiere
decir que los niveles de producción, están en conexión con
la definición cultural del monto de consumo –definición de
las necesidades del grupo- y la organización del trabajo, y depende de la
relación entre consumidores y trabajadores -donde el criterio maximizador
queda totalmente en
entredicho-,
en la medida que trabajo y consumo no se encuentra separados al ser la familia
la unidad de producción y
consumo.
Sin
embargo, Sahlins va a sostener que según la data etnográfica, la
relación consumidores/trabajadores -en tanto modelo de
reproducción doméstica- no se cumple en la realidad. Por el
contrario, “descubre” que empíricamente gran cantidad de
unidades domésticas trabaja por encima de lo que necesitarían, y
otro tanto lo hace por debajo de dichas necesidades. Lejos de que esta
situación implique una tendencia hacia una estratificación (por
ejemplo, entre unidades ricas y pobres) y dispersión social, sostiene
que lo que mantiene la unidad y la asimetría entre las relaciones endo
grupo es la comunidad doméstica. Esta comunidad estaría siendo
garantizada por la emergencia de la política basada a su vez en la
producción de jefaturas con capacidad de incentivar la producción
y promover la redistribución. El argumento de Sahlins es interesante ya
que discute el status de “lo económico” que es considerado
antes que una estructura, una “función” de la
política.
Respecto
a los enunciados efectuados por Sahlins, podemos efectuar dos observaciones, una
a nivel metodológico y otra a nivel teórico.
La
primera, realizada por Mellassoux (1982), se refiere al hecho de que los
materiales estadísticos que compara, responden a distintos tipos de
actividades económicas (horticultores, ganaderos nómades,
cazadores recolectores, agricultores), las cuales indican distintos niveles de
desarrollo de las fuerzas productivas y por lo tanto el modelo de la comunidad
doméstica, se pierde en una serie de principios generales
ahistóricos. La segunda, más relevante, es la constatación
de que los modelos de economía familiar -o doméstica-, basados en
aquel principio general, o su crítica mediante el recurso a la
política como incentivadora de la producción, han servido como
referencia para el análisis de determinados comportamientos que se
suponen “exteriores”, “ajenos”, “no
contaminados” por la dinámica de la producción y
reproducción capitalistas actuales, y aquí el problema de la
ahistoricidad de esta categoría adquiere perfiles más concretos.
Con relación a esto, Mellassoux a brindado algunas propuestas
orientadoras que permiten analizar la existencia de estas actividades
económicas insertas en los procesos de la producción y la
reproducción propios del Modo de producción Capitalista.
El
fundamento de los debates anteriores, no se reduce a la discusión de
simples postulados de una teoría, sino contiene un trasfondo que hace
alusión a los modelos de ciencia –y al proceder de la
investigación- que cada aproximación intenta legitimar.
Así, se traza la meta de la generación de una teoría que
logre explicar o entender el funcionamiento de los sistemas económicos no
tan sólo de occidente, sino también de las sociedades
indígenas que habitan en el mundo, cada vez más en
interacción con Estados naciones, e influjos capitalistas (Godelier,
1976).
Para
nosotros, y tal como señalaba Godelier, el objetivo del análisis
económico debe recaer sobre los diferentes sistemas económicos
reales y posibles, independiente de su racionalidad, complejidad o
integración, desechando con esto las definiciones marginalistas que
postulan el estudio exclusivo de los sistemas económicos de culturas no
occidentales, indígenas, no industrializadas y/o no
capitalistas.
El
análisis de la economía, se construye en tanto proceso, y va desde
las condiciones visibles del sistema -de lo aparente-, para luego intentar
analizar su lógica o racionalidad. Al respecto Godelier señala
que: “...el objeto mismo de la antropología económica nunca
se nos da por adelantado, porque lo económico nunca se nos da como tal,
al nivel de la simple aprehensión empírica de los hechos. ... lo
económico debe ser reconstruido teóricamente para cada modo de
producción determinado.” (1976:126).
Concluyendo,
consideramos que todo análisis económico debe partir de la
siguiente base:
No
existen sociedades aisladas, lo cual posibilita la existencia de lógicas
mixtas. Hoy en día, la existencia de grupos humanos aislados y con un
funcionamiento autónomo –situación que tuvo lugar con
anterioridad a las políticas colonialistas y expansionistas de las
grandes metrópolis- y con escaso contacto con la sociedad occidental, es
casi imposible de concebir (Wolf, 1986). La mayoría de los grupos
indígenas se encuentran formando parte de una unidad política
mayor, el
Estado–nación,
e inmersos -pero no completamente integrados- en el circuito de la
economía capitalista, ya sea a través del intercambio
mercantilizado de los productos o del trabajo. En este sentido, se pueden
reconsiderar ciertos postulados de la teoría formalista, pues existe la
posibilidad que la racionalidad economicista sostenida por la economía
formal, y más bien propia de nuestra tradición occidental, se
encuentra en la actualidad operando en las poblaciones indígenas,
traspasadas por la gran empresa de la “capacitación” y
“tecnificación para la producción y
comercialización”.
De
esto se deriva la necesidad de conocer el sistema económico de estas
sociedades en contacto, y sus articulaciones, para así ver si es
“posible” explicar su funcionamiento “no aparente”.
Sobre la Antropología Económica recae una desafío mayor,
lograr dar cuenta de los procesos de transición social o “de la
desaparición en el tiempo, de los sistemas económicos y sociales,
y de su eventual reemplazo por otros sistemas que le suceden” (Godelier,
1991).
En
definitiva, se deben definir estrategias analíticas y conceptuales que
permitan comprender y explicar el funcionamiento de la economía,
considerando el contexto histórico y sociocultural determinado por un
sistema capitalista mundial.
1.4.
Formulación de un marco analítico para la interpretación de
la dimensión económica
Quizás,
uno de los autores más influyentes en la teoría económica
en antropología es Maurice Godelier, quien efectúa un esfuerzo por
sistematizar y complementar el materialismo histórico con conceptos
emanados de la antropología. El autor, establece una fuerte
crítica a la orientación formalista y sustantivista, efectuando
una analogía entre estos y las posiciones de la economía
política clásica anterior a “Ricardo y Marx”, los
cuales confundieron bajo el mismo concepto de distribución, las formas de
reparto de los productos en la sociedad con las relaciones sociales involucradas
en los mecanismos de apropiación y/o propiedad de los medios de
producción en una determinado sistema
económico.
El
esfuerzo de este autor –como el de otros materialistas-, está
orientado a dar cuenta de los conceptos fundamentales que permitirían
construir con mayor rigor teórico los procesos de formación y
transformación de los “modos de producción” que se
habrían dado a escala histórica y mundial. Dos categorías
que se consideraron claves en este sentido son las de Modo de Producción
y Formación Social.
Esta
propuesta da a luz una importante cantidad de debates y estudios
etnográficos que se vieron enriquecidos por aquellos aportes
teórico-metodológicos, pero que, a nuestro entender, dejaban sin
cuestionarse presupuestos básicos que de alguna manera ya veníamos
observando en otras escuelas antropológicas y que pueden retomarse a
través de la siguiente interrogante: ¿no es cierto que los estudios
etnográficos de la antropología moderna se refieren a
“sociedades primitivas” actuales?.
La
respuesta es evidente ya que desde la época clásica, la
Antropología hacia referencia a las sociedades “primitivas”
para elaborar predicciones en torno al comportamiento y las instituciones en
“otras” épocas. Si esto es así y si el aporte
fundamental de Marx ha sido sus investigaciones sobre la lógica de la
sociedad capitalista y la crítica a sus apologistas, ¿no nos
encontraríamos nuevamente frente a la problemática de la
traslación de categorías y conceptos tenidos por válidos
para este tipo de organización social?.
Como
hemos observado, estas críticas se formulan tanto a partir de los
requerimientos de una ciencia más instrumental (para el gobierno
colonial), como por una pretensión en la producción de
conocimientos funcionales para el planeamiento político y dominio
colonial, pues el recurso a la confianza en las “leyes del mercado”
resultaba insuficiente frente a las “resistencias” que planteaban
los “aborígenes” frente a las pautas y modos de vida
occidental. Son esta crisis sociales, con su expresión máxima en
la debacle económica de los ’30, uno de los fundamentos más
fuertes que motivaron las primeras y más importantes elaboraciones
etnográficas de la antropología.
Quizá
“en tiempos de crisis”, como lo planteaba
Marx,
la sociedad burguesa moderna logró interesarse por un conocimiento
más específico de las “otras culturas”, a partir de la
emergencia de cierto “eclecticismo” respecto a sus propias
categorías. Entre ellas, las nociones de progreso, orden y paz social,
que implicaban una confianza prácticamente absoluta a las leyes de la
economía política, fueron relativizadas, y ello sólo
circunstancialmente, ya que la historia reciente nos ha demostrado que, mas que
una crisis en términos absolutos, aquello puede ser leído hoy como
una expresión de las tendencias contradictorias y permanentes inscritas
en la dinámica de la acumulación capitalista configurando el campo
de límites y posibilidades de su modo de instituir la dominación
sobre el trabajo.
Entonces,
la problemática del análisis de las economías primitivas y
las categorías teóricas pertinentes debe resituarse al incorporar
la dimensión política y de relaciones de poder que se establecen a
nivel de la interpretación teórica, como respecto a la naturaleza
misma de las sociedades indígenas no occidentales, esto es, la idea de
sociedades prístinas.
Desde
nuestra perspectiva, ciertas formas del conocimiento histórico apuntan en
direcciones distintas a las que sostenemos, y esto por el hecho fundamental de
que las denominadas “sociedades primitivas” contemporáneas,
son antes un producto, no de una historia en general, sino de la particular
historia del desarrollo de las relaciones de la producción capitalista a
escala mundial. Es decir, sólo un prejuicio etnocéntrico, puede
dar lugar al análisis de las sociedades “primitivas
contemporáneas” en tanto referentes de “relictos” o
“supervivencias” de modos de producción
“anteriores” al capitalismo
contemporáneo.
Si
suponemos que no existe una ‘verdadera’ esencia del hombre, como lo
expresa también Godelier, entonces, todo programa emprendido hacia la
comprensión de la dimensión económica, y que pretenda su
reconstrucción, debe reconocer que su punto de partida está
vinculado a premisas parciales, sujetas a criticas y, por lo tanto, de contenido
ideológico.
Acorde
con lo planteado por Marx, es posible sostener que la historia de la humanidad
alcanza su máxima expresión de dimensión universal, en la
historia particular de la universalización de las relaciones capitalistas
de producción, por lo cual el hombre genérico, más que el
resultado de una reflexión filosófico-antropológica,
sería el resultado de la forma específica que adquiere su
configuración en el marco de la generalización de dichas
relaciones a escala mundial.
De
aceptarse la premisa anterior, la cuestión de la traslación de
determinadas categorías (por ejemplo, de la economía) que
explicarían determinados comportamientos individuales o colectivos -o
bien procesos de producción, distribución y consumo de la sociedad
capitalista-, hacia “otras sociedades”, más que un problema
de orden metodológico, sería el producto de un hecho social; el
hecho social constituido por las formas particulares que adquiere las relaciones
de producción capitalista al desplegarse hacia todos los rincones del
planeta. Son las relaciones sociales resultantes de este hecho, la causa
principal de la traslación de categorías, y no los enunciados
más o menos sistemáticos de algunos antropólogos o
economistas.
Godelier
ha señalado que, dado que no es posible formular una “verdadera
naturaleza humana, el antropólogo no está investido de la tarea
privilegiada y sublime de penetrar en su secreto” y esto, porque “un
indio de la Amazonía víctima del genocidio y de la paz blanca no
está más cerca de la verdadera esencia del hombre que un obrero de
la Renault o que un campesino vietnamita en pie de guerra contra el
imperialismo”. (Ibid.: 294)
Pero
si esto es cierto, también lo es el hecho social de que los tres
sí están más cerca de los procesos de explotación
producidos por la dinámica de la acumulación capitalista, que de
algún Modo de Producción “primitivo”. Esta
cuestión es de suma importancia, ya que si lo que se pretende es
construir categorías económicas, su aporte crítico no
residiría únicamente en la manera en que definimos “lo
económico” (como análisis del comportamiento, sea de agentes
o instituciones, o como análisis del sistema económico o Modo de
Producción), sino también, en el hecho de que dichas definiciones
incluirán necesariamente también una definición de
“lo antropológico”.
1.4.1.
La noción de la articulación de modos de
producción
El
reconocimiento del hecho real en torno a las problemáticas de las
transformaciones que los antropólogos observaban en las comunidades que
estudiaban, produjo en la disciplina serios cuestionamientos respecto a su
“objeto” de estudio tradicional, es decir la reconstrucción
más o menos sistemática de dichas “sociedades”. No era
ya suficiente decir con Godelier que el antropólogo, al investigar estas
sociedades presentes en la “historia viva, actual de estas
sociedades”, no puede más que asumir una actitud de
justificación o de critica frente a su “destrucción”.
Cualquiera de las dos actitudes requeriría de estudios
sistemáticos en torno a los procesos por los cuales se operaban
semejantes transformaciones.
De
otra manera, aparecería negada en la práctica la
formulación teórica de que no le corresponde a la
antropología indagar sobre supuestas esencias humanas o sociedades
originarias y tampoco, considerar determinadas actividades
“económicas” que emplean técnicas y métodos
tradicionales como meros relictos o supervivencias de un pasado a reconstruir.
Si el funcionalismo, a pesar de su “ingenuidad” teórica,
había formulado correctamente que si determinadas prácticas e
instituciones existen en la actualidad, es porque cumplen alguna función
en la totalidad social, antes que discutir metodológicamente la
noción vaga de función, se hacía más interesante
discutir en torno a qué realidad nos estamos refiriendo cuando hablamos
de totalidad social.
Plantearse
como problemática de investigación el porqué los sistemas
de parentesco dominan en las sociedades primitivas, más que un problema
conceptual sobre la noción de función, es reproducir, ahora si, la
ideología funcionalista de considerar a un grupo étnico
contemporáneo, cualquiera que sea, como una totalidad social, susceptible
de reproducirse a si mismo. Interesados en desarrollar una teoría y un
método que pudiera dar cuenta de las relaciones y transformaciones
detectables a partir de los procesos “económicos” que
vincularían a aquellas prácticas e instituciones sociales
tradicionales con la dinámica de la expansión capitalista a escala
mundial, un conjunto de autores que también se reconocen principalmente
en la tradición marxista del análisis social, formularon
propuestas alternativas de Antropología Económica, (aunque
quizás por precaución no denominaron bajo este rubro a sus
investigaciones).
Es
así que a partir de la década de los años ‘70,
comienza a cobrar importancia un conjunto de investigaciones en
Antropología Social que intentan explicar la existencia de aquellas
prácticas e instituciones sociales “primitivas” a partir de
concebirlas “articuladas” con el “Modo de Producción
capitalista”. El concepto de “articulación de modos de
producción” que está en la base del concepto
formación económico-social, había sido planteado
también por Althusser para dar cuenta de la heterogeneidad
empírica que caracteriza al sistema capitalista, pero sus análisis
no avanzaron en torno a establecer los mecanismos específicos por los
cuales se vinculan orgánicamente dichos “modos de
producción”.
Es
importante destacar los aportes que sobre las formas de reproducción del
proceso de dominación del modo de producción capitalista,
principalmente en las estructuras rurales realizaron una gran cantidad de
autores analizando el fenómeno de la articulación de modos de
producción, aunque con perspectivas variadas (Bartra, 1982; Phillipe Rey,
1971; Amin,1975; Palerm, 1980; Mellassoux, 1985).
Un
esfuerzo destacable en este sentido es el de Mellassoux, quien efectúa un
análisis de lo que define como “economía
doméstica” y sus relaciones especificas con distintos Modos de
Producción, aunque va a detenerse más precisamente en los
mecanismos de transferencia de valor entre aquel “sector
doméstico” y el sector capitalista:
“La
comunidad doméstica es el único sistema económico y social
que dirige la reproducción física de los individuos, la
reproducción de los productores y la reproducción social en todas
sus formas, mediante un conjunto de instituciones y que la domina mediante la
movilización ordenada de los medios de reproducción humana, vale
decir de las mujeres (...) En última instancia todos los modos de
producción modernos, todas las sociedades de clase, para proveerse de
hombres, vale decir de fuerza de trabajo, descansa sobre la comunidad
doméstica y, en el caso del capitalismo a la vez sobre ella y su
transformación moderna, la familia, la cual esta despojada de funciones
productivas pero conserva siempre sus funciones reproductivas” (1985: 9).
Con
el análisis de las funciones de la “economía
doméstica” en el capitalismo contemporáneo, Mellassoux se
propone explicar determinados mecanismos de transferencia de valor entre este
sector de la economía y el sector capitalista, formulando una propuesta
programática interesante. Este autor, coincidiendo con investigaciones
marxistas continuadoras de Marx (los análisis de Lenin sobre el
Capitalisrno en Rusia o los de Rosa Luxemburgo en torno a los procesos de
reproducción ampliada del Capital), va a proponer el requisito de una
teoría que cuenta, no sólo de los mecanismos de transferencia de
valor entre modos de producción que implican la destrucción del
modo de producción dominado, sino que también de aquellas
situaciones en que el Modo de Producción dominado es preservado y bajo
que condiciones.
El
análisis de Mellassoux, apunta explicar los mecanismos por los cuales el
sector doméstico o la “comunidad doméstica”, a partir
de su capacidad para producir un plustrabajo, transfiere valor al sector
capitalista o, más específicamente: dada la capacidad de
reproducción de fuerza de trabajo propio de la economía
doméstica, el capital se apropia del valor contenido en dicha capacidad
reproductiva, configurando uno de los mecanismos más importantes y
extendidos de transferencia de valor.
“La
transferencia de la fuerza de trabajo desde el sector no capitalista hacia la
economía capitalista se realiza de dos maneras. La primera bajo la forma
de lo que se llamó el éxodo rural, la segunda, más
contemporánea, mediante la organización de las migraciones
temporarias”, (y más adelante): “Estos enormes movimientos de
población que marcan el desarrollo del capitalismo industrial, estas
transferencias de millones de horas de trabajo hacia el sector capitalista,
fueron y son aún el motor de todas las expansiones” (1985:152-154).
La
duración relativamente larga de la denominada “estación
muerta” de la comunidad doméstica agrícola, facilita los
movimientos campesinos en provecho de las clases explotadoras, así es que
dependiendo del tiempo de duración de dicha estación muerta, es
decir aquel tiempo en que el trabajador campesino está
“librado” de las actividades productivas directas en su comunidad,
será mayor o menor la transferencia, o bien la apropiación de
plustrabajo que realiza el sector capitalista. Mellassoux, denomina “renta
en trabajo” a esta alícuota de valor que se transfiere del sector
doméstico hacia el capital.
La
economía doméstica, sería entonces un prerrequisito del
capital para extraer, no sólo una plusvalía proveniente del empleo
de la fuerza de trabajo durante el proceso productivo, sino que también,
al extrae un plusvalor “extraordinario” al depositar la
reproducción de la fuerza de trabajo en el sector doméstico, lo
que se expresa a nivel de los precios, en los bajos salarios que perciben estos
obreros, por lo general, temporarios. Para este autor, las denominadas
“sociedades primitivas” contemporáneas están
articuladas al capitalismo mediante dichos procesos de transferencia de su
capacidad de producción de un plustrabajo, pero ello no se realiza sin
contradicciones. Las contradicciones se expresan claramente en el doble
movimiento que ejerce el capital: por un lado se reproduce apropiándose
cuando puede de esa alícuota extraordinaria de valor contenida en el
plustrabajo que aportan las economías domésticas a escala mundial,
pero simultáneamente al buscar por dichos mecanismos una ganancia
extraordinaria, pone en crisis a las capacidades reproductivas de las mismas
economías domésticas.
1.4.2.
Las formas de subsunción del trabajo y las economías
domésticas
Al
analizar el proceso de producción capitalista, Marx intentó dar
cuenta de las transformaciones históricas concretas imbricadas en el
proceso de expansión del capital, extrayendo de allí algunas
formulaciones teóricas en cuanto a las transiciones sociales propias de
dicha expansión. En principio Marx va a señalar dos momentos
históricos diferenciales de conformación de las relaciones de la
producción capitalista.
El
primero caracterizado por la forma general de todo proceso capitalista de
producción y que estaría en la génesis misma del capital en
tanto relación social: la separación del productor directo de sus
medios de producción y la sanción mercantil al trabajo que dicho
proceso implica. Analiza, entonces, los procesos que dieron lugar a la
expropiación de artesanos y campesinos de sus medios de
producción, aunque esta apropiación no significaría en una
primera etapa histórica la transformación técnica de los
procesos de trabajo tradicionales (período de la manufactura en
Inglaterra). En estas condiciones, la forma predominante de extracción de
valor es la relación de producción entre capitalistas poseedores
de los medios de producción y trabajadores que únicamente poseen
su fuerza de trabajo para vender a aquellos. La conformación de esta
relación como relación social fundamental del Modo de
producción capitalista es específicamente
“económica”, según Marx, en el sentido de que ya no
resultarían necesarios mecanismos de coerción
“exteriores” a dicha relación para garantizar la
extracción de plustrabajo.
Llamó
a esta primera fase del capital, a esta primera manifestación de las
relaciones de producción capitalistas, “subsunción formal
del trabajo por el capital”, indicando con ello dos cuestiones:
- La
primera, ya señalada, es que en esta etapa no se realiza una
modificación técnica sustantiva en los procesos de trabajo
preexistentes.
- La
segunda es que en tales condiciones tecnológicas la forma que puede
asumir la extracción de plusvalor es mediante una prolongación de
la jornada laboral. En este orden de razonamiento, llamó
“plusvalía absoluta” al proceso correspondiente de
extracción de plusvalor.
Sin
embargo, continuando con su razonamiento, lo que es intrínseco al proceso
de expansión del capital es la permanente revolución
técnica de los procesos de trabajo, superando de esa manera los
límites a la extracción de valor que implica la subsunción
formal. Ciertamente, al existir un límite (hasta físico) en la
prolongación de la jornada laboral (límite al que incluso llegaron
las relaciones de la producción capitalista en las primeras etapas de la
manufactura, generando los consabidos conflictos y primeras resistencias obreras
analizados por el propio Marx), el capital comienza a configurarse como un
proceso tendiente a disminuir el tiempo de trabajo socialmente necesario (para
la reproducción de la fuerza de trabajo) aumentando por consiguiente el
tiempo de trabajo “excedente”. Este movimiento, expresado como un
incremento del capital constante sobre el capital variable en la
composición orgánica del capital, va dando lugar, paralelamente, a
un proceso de aumento de la productividad del trabajo en una misma unidad de
tiempo. A esta característica de las relaciones de producción la
llamó “subsunción real” del trabajo al capital,
denominando al mismo tiempo “plusvalía relativa” a la forma
correspondiente de extracción de plusvalor.
En
definitiva, tanto la subsunción formal como la subsunción real y
sus modalidades de extracción del plusvalor, eran para Marx las formas
histórico-concretas en que se expresan las relaciones de la
producción capitalista: el proceso de transición de la manufactura
a la gran industria capturado mediante una abstracción
concreta.
Sin
embargo, el hecho de que Marx haya utilizado estos dos conceptos centrales para
dar cuenta tanto lógica como “empíricamente” del
proceso de expansión del modo de producción capitalista en un
contexto determinado (tal como se ha dicho, el paso de la manufactura a la gran
industria en Inglaterra), no es motivo para negar la posibilidad de que se
requieran nuevos conceptos operacionales con el objeto de dar cuenta de otros
desarrollos históricos concretos que adquiera la reproducción del
capital.
Tanto
teórica como metodológicamente, la atención a los procesos
de subsunción del trabajo al capital responde a la premisa de centrar el
análisis precisamente en las relaciones sociales de producción, es
decir en las relaciones de dominación del capital sobre el trabajo, las
cuales, según lo que se viene planteando, resultan heterogéneas,
conflictivas y contradictorias. Si la unidad de lo diverso se encuentra en el
movimiento de valorización del capital, las formas que adquiere dicho
proceso al intentar sancionar mercantilmente a los procesos de trabajo y
reproducción de la vida “preexistente” a su
intervención, son también múltiples. De allí el
requerimiento en profundizar sobre las categorías que pudieran dar cuenta
de tal movimiento.
Las
categorías de subsunción formal y real, aluden en Marx a la forma
generalizada de la producción capitalista, aunque dicha forma
generalizada responda al proceso específico del capitalismo en las
condiciones históricas concretas estudiadas por aquel. Pero para que las
categorías no expresen una especie de teleología en
términos de “necesariedad” histórica, deben ser
sistemáticamente puestas a prueba con el movimiento histórico
objetivo del proceso de acumulación (expansión) en contextos
específicos.
De
allí que una serie de investigaciones concretas sobre dicho movimiento en
contextos particulares, hayan señalado un interés teórico
por profundizar en los contenidos de aquellos conceptos. En principio, puede
señalarse que tanto la subsunción formal como real expresan formas
“directas” de dominio del capital sobre el trabajo. Esto es, el
control directo de los procesos de trabajo como forma predominante. Sin embargo
existen movimientos históricos concretos del capital en los cuales las
formas de dominación sobre el trabajo se manifiestan a través de
modalidades “indirectas”.
La
noción de subsunción indirecta ha sido utilizada por algunos
autores interesados en analizar las formas de dominación del trabajo por
el capital en determinadas estructuras rurales. Con ella se designa a las formas
que adquiere la relación capital/trabajo contextos en los cuales una
parte importante de la reproducción de la fuerza de trabajo es
garantizada por el sector doméstico y cuyo valor, por diversos mecanismos
vinculados a la contratación temporaria o a la especulación
comercial, es apropiada por el capital.
Sin
desarrollar pormenorizadamente el conjunto de implicancias de aquella
noción, diremos que la misma indica formas específicas de ciertas
ramas del capital de intentar ejercer su dominio sobre el trabajo, y que no
responden a las formas directas (teóricas e históricas) analizadas
por Marx.
Ciertamente,
al centrar el análisis en modalidades de dominación
(subsunción) del trabajo por el capital, se avanza hacia la
profundización de la dinámica de la reproducción de la
fuerza de trabajo. Aquí se detectan una serie de configuraciones que
parecerían no quedar representadas por aquellos conceptos
clásicos. Una de ellas y de especial interés hacia los objetivos
planteados, es el proceso de expansión de la gran industria capitalista
en el agro y la subsunción por dichas ramas de la producción
agraria de las economías domésticas.
Esta
subsunción se realiza en condiciones tales que estas economías
operan controlando, en grados y niveles que es necesario determinar, medios de
producción que garantizan en parte la reproducción no sólo
de la fuerza de trabajo sino también de formas de socialización
que se expresan en procesos de trabajo y reproducción de la vida
específicos, y que intervienen en parte en la configuración de
etnicidades e identidades sociales particulares.
Por
el lado del capital, al centrar parte del proceso de valorización en la
transferencia de valor que producen estas economías domésticas y
que constituye uno de los mecanismos de obtención de ganancias
extraordinarias, se tiende a delegar en ellas el control sobre ciertos procesos
de trabajo, delegando también parte del control sobre sus condiciones de
existencia. Es precisamente en estas condiciones contradictorias donde el
disciplinamiento de la fuerza de trabajo (en el sentido planteado por Marx)
requiere de la intervención de organismos capaces de ejercerlo, es decir
instancias formalmente “exteriores” a la relación
capital/trabajo.
Lo
anterior nos remite a considerar al menos cuatro cuestiones implicadas en el
proceso de acumulación del capital en determinadas estructuras agrarias,
que no necesariamente resultan en las formas clásicas del dominio del
capital sobre el trabajo.
- La
presencia de procesos de extracción de valor basados en la
explotación estacional de fuerza de trabajo, cuya reproducción
está garantizada, en grados y niveles de profundidad que es necesario
considerar, por las “economías domésticas” que
integran a dicha fuerza de trabajo (Mellassoux, 1975; Phillipe Rey, 1980;
Bartra, 1982; Stoler, 1987).
- Vinculado
a lo anterior, la contradicción latente entre explotación y
reproducción doméstica que configuran tendencias
heterogéneas en las relaciones de producción, dando lugar a
transformaciones de dichas economías domésticas que no implican
necesariamente su “desaparición”, sino una
resignificación de sus condiciones de producción en
términos que se hace necesario investigar.
- El
impacto de tales procesos en las variaciones que se producen en la
composición orgánica de una rama o fracción del capital, es
decir la forma que adquiere el desarrollo tecnológico cuando el capital
se enfrenta, entre otras, a estas “ventajas
comparativas”.
- La
presencia, también en diversos grados y niveles que es necesario
determinar, de mecanismos actuales de coerción
“política” como garantía de la reproducción de
la relación capital/trabajo.
Se
sostiene aquí, que estos son los aspectos particulares de las formas de
subsunción indirecta del trabajo al capital para el caso que nos ocupa.
Estos aspectos poseen grados de correlación significativos y constituyen
los ejes que permiten avanzar en nuevos niveles de análisis en torno a
las especificidades del proceso de conformación de las formaciones
sociales.
Ahora bien, a medida que nos detenemos etnográficamente, en el
análisis de una determinada formación social, es posible detectar
la expansión de distintas fracciones del capital (agrario, mercantil,
financiero, industrial) que subsumen también procesos de trabajo
doméstico diferenciables, generando a su vez contradicciones
particulares.
El
término “subsunción indirecta diferenciada del trabajo por
el capital”, hace referencia al hecho de encontrarnos frente a niveles de
correspondencia y de contradicción entre aquellas formas particulares de
expresión del capital, modalidades específicas de economía
doméstica y la producción de sujetos sociales como resultado de
dichos niveles de correspondencia y contradicción.
La
necesidad de distinguir situaciones diferenciales en que distintas fracciones
del capital subsumen los procesos de trabajo (en este caso en la
población criolla y la población aborigen) radica en que la misma
constituye un elemento de suma importancia para comprender no únicamente
el rol que ocupan en la estructura agraria regional, sino al mismo tiempo para
arrojar claves analíticas sobre la conformación de identidades
sociales, culturales y políticas, como así también dar
cuenta del significado histórico concreto de cada modalidad presente en
los procesos de
valorización.
Profundizando
en lo expuesto, otra variable interviniente en el análisis de los
procesos de valorización es la capacidad de
“retención” del “sector domestico” de su fuerza
de trabajo en su interior respecto al asalariamiento, cuestión que
remite necesariamente a los particulares procesos de puja
“política” por su apropiación por los que ha
atravesado cada actividad.
Hoy
es posible encontrar que gran parte de las unidades domésticas mapuche
practican parcialmente actividades de corte mercantil simple (parte de la pesca,
las artesanías, parte de la agricultura y ganadería etc.),
combinando estas actividades con la inserción temporal de parte de su
fuerza de trabajo en las explotaciones o fundos cercanos –incluso en
empresas de carácter agrícola, principalmente a través de
la recolección de la fruta-, generándose contradicciones
específicas entre ambas alternativas.
Si
hacia comienzos del siglo XIX, la “economía mercantil simple”
mapuche observaba un relativo dinamismo en la medida en que usufructuaba un
espacio sin renta –ocupación de su territorio ancestral reconocido
por la corona-, con buena productividad de forraje y mercados ganaderos
regionales de relativa importancia para efectuar el intercambio, hoy, la
productividad media de las unidades domésticas no alcanza siquiera para
reproducir en términos físicos a sus miembros, quienes deben
complementar su ingreso asalariándose o realizando otras actividades
hacia otras actividades.
Tal
vez a esta altura sea posible comprender el sentido que se le otorga aquí
a la formulación de una formación social. Precisamente, al
profundizar el análisis de las formas particulares que adquieren los
procesos de valorización, mediante la categoría de
subsunción indirecta y diferenciada, problemáticas que en muchas
ocasiones aparecían construidas como exteriores a dichos procesos
adquieren relevancia. Así, tanto los movimientos reproducción
ampliada del capital como la emergencia de dispositivos del Estado y
producción de identidades sociales, pueden ser leídos desde las
características particulares de la relación capital
trabajo.
El
movimiento de reproducción del capital es pues, un movimiento
contradictorio que produce y reproduce a su vez dispositivos de
dominación específicos y sujetos sociales tendientes a ser
funcionales al mismo, sin conseguirlo más que recreando formas de
coerción arcaicas propias de su historia particular en tanto capital y
mediante mecanismos que tienden a poner en crisis las condiciones de
reproducción del orden social. Proceso que tiende a configurar nuevas
formas de diferenciación, social, étnica, política y
cultural y que conforman el “mapa” etnográfico actual de la
dominación.
Si
bien, los mayores esfuerzos de la antropología se concentraron hacia la
“reconstrucción” más o menos sistemática de
procesos de producción, circulación, distribución y consumo
que se suponían “exteriores-anteriores” al proceso de
valorización capitalista, un avance significativo en la producción
del conocimiento estaría orientado a dar cuenta de las relaciones
económicas internas y sincrónicas que vinculan las tendencias
contradictorias entre reproducción del capital y reproducción de
la vida. Es que la estructuración del denominado sistema mundial mas que
a la homogeneización “cultural” tiende a la
fragmentación de sus propios dispositivos de reproducción del
orden social imaginado en su intento de eludir el trabajo que se le opone por su
intransigencia frente a la prioridad de reproducción de la vida (Wolf,
1987).
Como
bien han señalado las orientaciones teóricas de corte materialista
histórico, la reproducción ampliada del capital no implica
necesariamente la destrucción absoluta de procesos de trabajo y
reproducción de la vida “tradicionales”. En muchas ocasiones,
determinados procesos de valorización se asientan sobre la
recreación, más o menos parcial, de dichos procesos, produciendo
nuevas y constantes movimientos parciales de conflicto entre producción
de valor y reproducción de la vida. Crisis que a escala de la
reproducción social de capitalismo como “sistema mundial”, se
expresan en los índices estadísticos en torno al incremento
permanente del hambre, el hacinamiento, la insalubridad, la pobreza etc.
1.5.
Consideraciones finales
La
opción teórica aquí presentada, parte de una crítica
sustancial a la forma clásica del análisis en antropología,
los cuales encarcelados en una “epistemología neutra”, no
logran superar críticamente la construcción tradicional del objeto
antropológico: “el estudio de las sociedades primitivas”.
Pero entonces, la presencia a nivel mundial y actual de prácticas y
actividades económicas tenidas en primera instancia como no
correspondientes a las prácticas y actividades típicas de la
sociedad capitalista, no son otra cosa que un campo de indagación para la
reconstrucción, más o menos sistemática, de determinada
organización socioeconómica en la historia y la historia concebida
como la sucesión en el tiempo de formas diferenciales de
“sociedad”, marcadas por la propagación de formas de poder y
de organización del trabajo y apropiación del
capital.
En
este sentido, la antropología se vio imposibilitada de elaborar una
teoría de lo económico referido a al particular “Modo de
Producción primitivo”, ya que por un lado, relega al campo de la
historia el análisis de las transformaciones particulares y regionales
que produce la dinámica de la expansión y reproducción
ampliada de las relaciones capitalistas de producción -al apropiarse de
territorios, procesos de trabajo, productos, etc., preexistentes a su
intervención- y por otro, ya que entregó a la economía la
reflexión y el conocimiento de los procesos de valorización, es
decir la sanción mercantil que impone la lógica capitalista a
través de los precios a aquellas expropiaciones permanentes.
Desde
esta óptica, la discusión de la validez o no de la
traslación de las categorías de la Economía Política
hacia formas organizativas del trabajo, la producción,
distribución o el consumo, se convierte en un mero juego de palabras que
tiende a soslayar el hecho fundamental de que, más allá de sus
categorías, las relaciones sociales de la producción capitalista y
con ellas sus contradicciones, se reproducen en forma cada vez más
ampliada a nivel mundial, donde la variabilidad que produce la imposición
y recreación –acentuando las dinámicas- de los sistemas
indígenas –la construcción de formaciones sociales y
articulación de modos de producción- frente al capitalismo, es el
punto en el cual se produce la diferenciación de los procesos hacia
contenidos particulares.
Sin
embargo, esta expansión es visibilizada académicamente como un
proceso lineal, sin conflictos, como si la reproducción ampliada de las
relaciones sociales de la producción capitalista tendiera a configurar el
orden presupuesto por sus intelectuales orgánicos. Es decir como si
“las sociedades primitivas” fuesen ese relicto no alcanzado por el
nuevo orden imperante y no un producto de sus propias contradicciones,
soslayando el rol histórico que le compete al discurso académico
en la construcción del otro primitivo.
Frente
a la noción de “aislado primitivo” que distinguió a
las construcciones de la Antropología clásica y
contemporánea, surgieron líneas de trabajo que plantearon, en un
comienzo, la necesidad de analizar las formaciones sociales como articulaciones
de modos de producción.
Independientemente
de los aportes realizados desde esta concepción articulacionista, nuestra
posición es que la noción de “articulación entre
modos de producción” expresa de forma inadecuada los
“componentes” que definen una formación social. Esto es
así, ya que el Modo de producción capitalista (como cualquier modo
de producción histórico) es al mismo tiempo un “modo de
dominación”. El Modo de producción capitalista domina
mediante la extracción del valor por la apropiación de los medios
de producción y reproducción del trabajador directo. Al extraer
valor, el capital en tanto relación social extrae las capacidades de
trabajo y reproducción de “otros” modos de producción
que se le enfrentan históricamente, transformándolos para
adecuarlos al proceso de valorización (tal y como lo indica la
experiencia histórica del proceso de expansión del modo de
producción capitalista a escala mundial).
Si el sentido del concepto de Modo de Producción es construir un
“concreto de pensamiento” capaz de dar contenido a la noción
de totalidad social y significar, entonces, los elementos centrales que componen
“una estructura capaz de reproducirse” (Godelier; 1976). Dicha
totalidad social no puede ser hoy otra cosa que el modo de producción
capitalista. Por otro lado si tal como se ha analizado se acepta que las
relaciones sociales que configuran las transformaciones de las sociedades
etnográficas implican a su vez determinadas relaciones económicas
(principalmente relaciones de producción), no será la
“economía primitiva” o el “modo de producción
primitivo” el que de cuenta de ellas.
El
Modo de producción capitalista, siguiendo a Marx, se caracteriza por la
producción generalizada de mercancías: forma generalizada que
expresa la expansión de las relaciones de producción capitalista a
escala planetaria, es decir el proceso histórico de expropiación
del productor directo de sus condiciones de trabajo y reproducción de la
vida. Proceso que está en la base de la dominación de las clases
poseedoras de los medios de producción sobre las clases
desposeídas.
Si
se acepta que en la dinámica de su expansión, el modo de
producción capitalista “transforma” los demás
“modos de producción” y les “arrebata su funcionalidad
para someterla a la suya” (Amin, 1975: 16) debería asumirse
también que aquellos ya no pueden ser concebidos como “modos de
producción articulados al modo de producción capitalista que los
domina”, pues sus niveles de funcionalidad y de contradicción se
expresan en una “totalidad social mayor”.
Es
en el reconocimiento crítico del soslayamiento hacia el análisis
de las conexiones orgánicas al interior de la formación social
capitalista que había producido la Antropología Económica
marxista y ciertas reminiscencias de la noción de “aislado
primitivo” que implicaba el concepto de modo de producción
aplicado a las “sociedades etnográficas” que hicieron derivar
los planteos de la cuestión articulacionista hacia las denominadas
“teorías del sistema mundial”. Es decir, hacia el
análisis de las relaciones de producción que expresan las formas
en que determinadas fracciones del capital ejercen su dominio mediante aquel
movimiento contradictorio ya señalado por Mellassoux y que permite
explicar lo que este autor denomina como “sector doméstico”
no ya como un rasgo residual, atípico o exterior a la racionalidad
capitalista, sino como resultado de las formas que va adquiriendo
históricamente el proceso de acumulación.
Lejos,
entonces, de producir estructuras sociales y procesos históricos
homogéneos, la reproducción simple y ampliada del capital produce
y reproduce estructuras sociales, movimientos históricos y, en
definitiva, sujetos sociales de una gran heterogeneidad. La expresión de
dicho movimiento contradictorio de expansión involucra a actores sociales
distintos insertos en relaciones de producción y relaciones
interétnicas con una historicidad concreta. Relaciones que fueron
vinculando conflictivamente espacios territoriales y movimientos poblacionales
diferentes que han ido configurando el mapa etnográfico del
“sistema mundial” actual (Wallerstein, 1987; Robertson y Lechner;
1985; Wolf; 1984).
Analizar
la conexión orgánica de las relaciones económicas (Marx) en
la sociedad capitalista no implica (tal como suele sugerirse) pasar por alto la
cuestión de las formas particulares (sociales y culturales)
específicas que dichas relaciones adquieren cuando se trata de los
movimientos de valorización del capital apropiándose de procesos
de trabajo y reproducción social preexistentes a su intervención.
Tampoco implica desconocer los procesos de resistencia culturales y/o
políticos que se han producido y se producen en el denominado
“Sistema Mundial” o en contextos específicos (no pensamos
tampoco que semejante desconocimiento pueda ser atribuido a la obra de Wolf). De
todas maneras, no es mediante los conocidos “dualismos”
estructura/acontecimiento o bien estructura social/sujeto social que de alguna
manera interpelan los análisis que enfatizan alguno de los
términos dominación/resistencia, donde podemos encontrar la clave
de una aproximación antropológica e histórica a los
fenómenos sociales y más específicamente a la
producción de sujetos sociales.
Así,
si los pueblos resisten (activa y pasivamente) no es una cuestión que
pueda ser concebida como una problemática teórica (ya que no
admite discusión, a menos que se crea religiosamente en la paz de los
mercados) sino un hecho social susceptible de ser recuperado desde la
práctica cotidiana particular de los sujetos sociales y el compromiso del
antropólogo con ella. Pero, entonces, la configuración de una
discursividad en torno a sus sentidos y significaciones no debería ser
parte de la especulación teórico-metodológica, sino de una
reflexión con relación a la práctica antropológica.
Dado que esta práctica antropológica no puede soslayar su lugar en
la producción de sentidos sociales (al menos que se siga recuperando
aquel objetivismo etnocéntrico que pretendía hacer del
distanciamiento y la exotización del otro el fundamento de su
construcción científica). Aún mas, dado que los sujetos en
los cuales referencia su análisis la Antropología, existen
también en tanto producciones y estructuraciones previas, entonces un
primer nivel de reflexividad etnográfica debería estar constituido
por el reconocimiento del interjuego, entre aquellos niveles que preexisten e
incluso configuran la existencia de los sujetos sociales y del lugar que ocupa
en tal sentido la producción del discurso antropológico en su
visibilización social.
Los
sujetos sociales no son entidades ontológicas cuya esencia debe rescatar
el etnólogo o antropólogo, ni tampoco meros productos de
dispositivos estructurales (políticos, económicos o
ideológicos). Sobre el primer punto, Foucault, alertaba hace ya veinte
años que “en vez de preguntar a sujetos ideales que es lo que han
podido ceder de sí mismos o de sus poderes para dejarse sojuzgar, se debe
analizar de qué modo las relaciones de sujeción pueden fabricar
sujetos” (1992). Es que más allá del modelo voluntarista de
la economía política del sujeto, o bien sobre su fondo
ideológico (agente decisional en el mercado de bienes o en la disputa
política), se deben hallar los procedimientos por los cuales los sujetos
se construyen socialmente y para lo cual requieren ser identificados,
clasificados, visibilizados por el poder.
Pero
esta visibilización -productora de identificaciones- no debería
ser considerada como el resultado de un mero accionar reproductivo de una
estructura de dominación. El vector de sentido de la
visibilización de sujetos sociales es la contraparte de la lucha social
de los mismos en antagonismo con las modalidades de su sujetación.
Negación de la negación en la estructuración
dialéctica de los hechos sociales y de las prácticas (esta vez
siguiendo a Bourdieu, op. cit.).
Debemos
entonces, partir desde la premisa sustentada por Marx en torno a considerar como
objeto central de análisis la “conexión orgánica de
las relaciones económicas” en el capitalismo. Dicho análisis
se situará para nosotros en las dinámicas específicas en
que el capital subsume procesos de trabajo y formas de reproducción de
la vida en el marco de su reproducción simple y ampliada. La
heterogeneidad y especificidad de dichos procesos adquieren su unidad en el
proceso de valorización, “unidad de lo diverso”, pero
también unidad contradictoria, ya que el capital siendo un proceso
continuo de extracción de valor mediante la reproducción de
determinadas relaciones de dominación, debe enfrentarse al trabajo en
tanto “otredad” de sí mismo.
La
estructuración dialéctica de las relaciones capital/trabajo genera
al mismo tiempo, permanentes transformaciones en los procesos de
producción que persiguen el disciplinamiento social del trabajo para
someterlo a la lógica de su valorización. Sin embargo, el
enfrentamiento entre capital y trabajo (centro de las denominadas crisis del
capitalismo) se expresa en primera instancia en los mismos dispositivos de
valorización directa (unidades de producción) controlados por la
burguesía, los cuales frente a las modalidades de resistencia que emergen
del trabajo tienden a ser reorganizados y hasta eludidos tanto mediante la
transformación técnica de los procesos productivos
(transformaciones en la composición orgánica del capital) como por
formas contradictorias de sanción mercantil del producto del trabajo.
Es así,
que se reproducen dispositivos y procesos de obtención de ganancias
extraordinarias en la forma de “renta” (en trabajo o dinero) que a
su vez implican tipos específicos de “crisis” y que exceden
el esquema político e ideológico (podríamos decir ya
cultural) que ha posibilitado históricamente erigirse al capitalismo como
un modelo tendencial hacia el ordenamiento y regulación de la
reproducción de la vida a nivel
mundial.
Globalización
de los circuitos de reproducción de excedentes, transformados en capital
financiero, responde a una modalidad rentística de reproducción
capitalista que sólo pueden producir “crisis” de
acumulación de plusvalor. Sin embargo, la acumulación financiera a
nivel mundial que es la base y sustento de todo el denominado proceso de
globalización económica y también los intentos de
mecanización total de procesos productivos pretendiendo eludir el
conflicto con el trabajo, al no producir a este en tanto fuerza de trabajo,
profundiza hasta límites insospechados (aunque empíricamente ya
visualizados) la expropiación de sus capacidades de reproducción
de la vida, enfrentándolo al mismo tiempo y cada vez mas a sus propias
condiciones de existencia, a la emergencia de construcción de una
historia y culturas propias del trabajo en relación a los dispositivos
del capital en tanto productor del sujeto económico.
2.
Transformación de la economía y el ecosistema mapuche. Una mirada
histórica
Como
señalamos en el primer capitulo, se postula que las sociedades no
reproducen sistemas culturales estáticos y autocontenidos, sino
más bien, son entidades dinámicas que se construyen y reconstruyen
en el marco de fuerzas económicas y políticas de amplio alcance
–que tiene su origen en la configuración histórica de un
sistema mundo-, cuyos efectos trascienden la singularidad de las culturas (Wolf,
1987),
dando origen a la apropiación y resignificaciones de elementos, estilos y
formas de pensar y hacer. En este sentido, podemos afirmar que la sociedad y
cultura mapuche ha vivido históricamente complejos procesos de
transformación a nivel de la organización social, modos y formas
de producir, en la tecnología –entendida en su dimensión
material-, e ideología –cosmovisión-, mediante lo cual se
configura la actual sociedad mapuche, lo que responden a dinámicas que se
derivan de factores sociopolíticos externos, que en un primera instancia
son el resultado de la imposición de la corona española y de la
organización del sistema mercantil colonial –previamente fue la
expansión incaica-, y en un segunda, de la configuración del
Estado-Nación y la instauración del sistema capitalista mundial.
Pero
los fenómenos que se desprenden de este proceso de transición,
trascienden las dimensiones socioculturales y políticas,
manifestándose también a través de diversos impactos en el
medio ambiente y en los ecosistemas, los que se derivan de las lógicas
culturales que acompañan la utilización de los
“recursos” –la razón práctica, y una
economía de la maximización-, como también de la
modificación –disminución– del espacio y territorio
del grupo mapuche –cuyos efectos se torna particularmente visible en la
actualidad-.
Por
esto, el enfoque utilizado intenta vincular fenómenos
sociopolíticos, económicos y ambientales en el marco de las
dinámicas exógenas y endógenas, a la luz de una trazado
histórico que se articula a través de hitos asociados a la
colonización hispana y la conformación del Estado Nación
chileno, los que se decanta a través de la ocupación del
territorio mapuche y de las políticas y legislaciones orientadas a la
regulación del territorio y de su forma de vida.
La
estrategia utilizada en este trabajo, fue la revisión y análisis
de fuentes primarias (notas información, notas etnográficas,
entrevistas e investigaciones) y secundarias relativas al pueblo mapuche
(etnohistoria, históricas y estadísticas, etc.), la
actuación del Estado Chileno en territorio mapuche (políticas,
legislaciones, etc.), y respecto a la economía y estado de los recursos
naturales, así como de las características y dinámicas de
los sistemas
físico-ecológico.
Dada
la complejidad que implica trabajar con información de tan diversa
índole, y en un intento por relacionarla de una manera coherente y
comprensible, consideramos útil y práctico describir este proceso
(transformación de los sistemas económico-productivos y los
recursos naturales) de una forma fraccionada. Este fraccionamiento pretende
facilitar el ordenamiento de la información, a la vez que, mediante el
uso de un esquema de períodos ordenados cronológicamente,
facilitar la lectura y comprensión del proceso.
De
esta forma, desde el punto de vista de las transformaciones ecológica,
económicas y sociales identificamos 4 periodos:
- Periodo
de contacto Mapuche-hispano. Desarrollo de una economía Mapuche de caza,
recolección y horticultura.
Es
característico de este periodo el desarrollo del sistema “hombre en
el medio ambiente”, y guarda relación con las
características que asumía el sistema social, económico y
medio ambiental a la llegada de los primeros expedicionarios, colonizadores
europeos y cronistas. Es considerada como la primera etapa
histórico-ecológica, lo que marca el comienzo de un proceso de
transformación sociopolítica, económica y
demográfica, así como también del patrón de uso y
conservación de los recursos naturales. El sistema económico se
caracteriza por la combinación de forma de producción, dentro de
las cuales predomina la caza y recolección frente a la de tipo
hortícola.
- Periodo
de dominio de la Corona española y reconocimiento del territorio Mapuche.
Desarrollo de una economía Mapuche principalmente ganadera.
Este
periodo esta marcado por profundos cambios en el nivel político, social,
cultural y económico, impactando principalmente a las poblaciones que
habitaban al sur del territorio mapuche –las actuales VIII, IX, X
región-, las cuales no habían recibido de forma directa el
“dominio” del imperio Inca. Las constantes guerras, el
establecimiento del sistema económico mercantil español
–como fue la encomienda, entre otras formas- y la conformación de
pueblos de indios, termina por transforman rotundamente el sistema de vida
mapuche, lo que se expresa en la perdida total de los territorios al norte del
Bío-Bío, y la desaparición de la población mapuche
que allí habitaba.
En
un primer momento, el sistema económico -de una parte del territorio
mapuche-, se desarrollo en base a la imposición del sistema
político y económico mercantil impuesto por la corona
española, donde la mano de obra indígena cumplió una
función productiva bajo una forma esclavista. Para otro sector -
poblaciones al sur del Bío-Bío- el cambio se produce
paulatinamente en función del tipo de relaciones establecidas con la
corona española –alianza o guerra- que modifica en diversas formas
y grados las prácticas de la recolección, caza, horticultura,
así como el surgimiento paulatino de la ganadería.
En
un segundo momento, posterior al establecimiento de la “frontera”,
la economía mapuche se desarrolla ampliamente, con un claro predomino de
la forma de producción ganadera, lo que trae consigo cambios a nivel de
la estructura social de producción –organización y
jerarquización interna-, y la vinculación
“autónoma” en la esfera del comercio e intercambio mercantil,
con un impacto en la esfera local y global.
- Periodo
de conformación del Estado chileno y radicación mapuche.
Desarrollo de una economía mapuche agrícola y
pecuaria.
Este
periodo se encuentra marcado por el inicio de la política de
expansión territorial y “toma de posesión” por parte
del Estado chileno de la “frontera”, llevándose a cabo el
sometimiento político militar del mapuche a través del proceso de
radicación y el régimen reduccional. En esta etapa, se produce una
transformación sustancial en los patrones económicos y sociales
mapuche, que tiene una indudable repercusión en las formas de manejo y
utilización de los ecosistemas en los cuales se re-asienta a la
población. La característica fundamental, es que si bien en el
periodo anterior los mapuche poseían cierta autonomía en
cuestiones políticas y económicas, a partir de este momento, todas
las esferas pasan a ser normadas por las políticas del Estado chileno y
por las distintas ideologías de los gobiernos en tránsito.
Respecto al sistema económico, la reducción del espacio y
territorio imposibilita desarrollar la ganadería, dando paso paulatino a
la “agricultura intensiva” y pecuaria en pequeños predios de
propiedad mapuche (primero colectiva y posteriormente individual), lo que marca
el inicio de la llamada “campesinización” y
“pauperización del mapuche”. Este hecho, esta marcado por las
políticas económicas que el gobierno genera en post de lograr la
instauración de una burguesía industrial interna y de la
modernización de la agricultura con la consiguiente migración de
la fuerza de trabajo rural mapuche hacia los centros urbanos, en el marco de la
creación de una nación y un modelo económico que impulsara
su desarrollo.
- Periodo
de industrialización, establecimiento de política de desarrollo
hacia dentro y transición al neoliberalismo económico. Proceso de
campesinización y dependencia de la economía Mapuche.
Este
periodo se caracteriza por las políticas de reforma agraria, la puesta en
marcha de un modelo de desarrollo hacia adentro y la transición paulatina
hacia la consolidación de una economía capitalista neoliberal, que
para el caso mapuche se expresa en el esfuerzo estatal de individualizar la
propiedad colectiva –entre otras medidas. También son marcados los
esfuerzos por llevar a cabo la apertura de la economía chilena al mercado
internacional, y los cambios generados a partir de las políticas de
desarrollo en población mapuche, impulsando un modelo tecnologizador y
comercial, lo que tiene efecto en la inducción a nuevas variedades y
cultivos –en busca de mayor rentabilidad-y su impacto en el medio
ambiente.
2.1.
Período de contacto mapuche-hispano. Desarrollo de una economía
mapuche de caza, recolección y horticultura
Haciendo
alusión a trabajos de arqueólogos, Bengoa (1986) plantea que
existe evidencia para señalar que a partir del 500 al 600 a.C. ya
existía un sustrato cultural que puede ser denominado como mapuche. Las
informaciones tempranas sitúan el “territorio araucano” entre
el río Choapa (32º S) y la isla de Chiloé (42º50' S),
comprendiendo tal distribución alrededor de 1.500 Km. de longitud desde
el norte al sur.
Según
los primeros cronistas, a través del territorio se visualizan elementos
de continuidad y discontinuidad sociocultural que hacen posible establecer
ciertas diferenciaciones internas. De este modo, se identificó una
fracción nortina, que iba desde el río Choapa hasta el Cachapoal,
a la cual se les denominaba como
"Picunches".
Inmediatamente al sur, se situaba la segunda "variedad local araucana", los
llamados
"Promaucae",
que habrían vivido entre el río Cachapoal y el río Itata. A
partir de la cuenca de este último río, y hasta el Toltén
(unos 350 km. al sur), se ubicó el “grupo mapuche” y en el
sector cordillerano, el grupo
Pewenche.
Del Toltén al sur, finalmente, se ubicaba la tierra de los araucanos
más meridionales, llamados
Wijiches
(Bibar, 1966; Góngora de Marmolejo,
1969).
Respecto
a la cantidad de población mapuche a la llegada de los españoles,
no existe consenso, estimándose aproximadamente un millón de
personas
mapuche,
lo que según Bengoa (1986), constituye un antecedente para afirmar -dada
la densidad poblacional- que durante ese periodo los mapuche conformaban grupos
asentados con un patrón trashumante mínimo, y con un nivel
avanzado de estructuración
socio-territorial.
Esta idea es perfectamente posible, ya que es coherente con el espacio necesario
para reproducir el sistema social y económico basado en la caza,
recolección y horticultura (Faron, 1969; Bengoa, 1985; Dillehay, 1990;
Mandrini, 1993). Este antecedente apoya la tesis planteada por Vidal (1991),
quien señala que la trashumancia de los grupos mapuche no se realizaba de
manera anárquica, sino en límites definidos sociopolítico y
territorialmente, bajo el control de los
linajes.
El
sistema social estaba íntimamente relacionado con el sistema
económico, ya que al tener cada linaje un territorio bajo su control,
permitía la distribución de éste para el uso de sus
miembros. El patrón de ocupación y explotación era
rotativo, llevaba a los grupos a movilizarse por su espacio en forma
cíclica, desarrollándose la trashumancia, práctica que
favorecía la renovación de los recursos naturales, al mismo tiempo
que propiciaba la protección del
territorio.
Por
tanto, un rasgo que caracterizaría el sistema social y económico
pre reduccional, sería la
trashumancia,
lo que permitía que el sistema se desarrollara de forma coherente y
armónica con el medio ambiente, lo que favorece le establecimiento de un
sistema de redes sociales, políticas y económicas, las que
garantizaban la perpetuación biológica y reproducción
social de la población (Bengoa, 1987; Faron, 1969; Guevara,
1913).
De
esta forma, podemos señalar que operaba un modelo que enfatiza la
articulación de dimensiones política –alianzas militares,
control de territorios-, sociales –alianzas matrimoniales entre linajes- y
la apropiación económica –explotación productiva y
material de ecosistemas-, el que creemos, se aproxima más a la forma
social y cultural en la que se desenvuelve la vida de las poblaciones
indígenas, y particularmente la
mapuche.
Respecto
a la práctica económica, Keller (1965) constata la capacidad
productiva de los mapuche señalando que estos reunía un 85% de los
elementos característicos de los cazadores superiores y un 80% de los
agricultores más recientes. Por otro lado, la existencia de unidades
ambientales homogéneas –cordillera, valle, costa- compuestas por
ecosistemas especializado, permite el funcionamiento de una economía en
la cual la relación hombre-medio no resulta ser conflictiva, sino
más bien equilibrada, logrando de este modo una óptima
adaptación fisiológica, económica y social a las
condiciones ambientales.
Figura
Nº 1: Representación de la ocupación en un territorio en base
a la alianza entre linajes
Simbología
Relaciones entre linajes
Linaje 1
Linaje 2
Linaje 3
Rotación en la
ocupación del espacio
Dichos
“niveles de adaptabilidad” quedan de manifiesto en la capacidad de
apropiación sociopolítica y
económica
que efectúan los grupos, lo que posibilita el uso extensivo de un gran
número de especies pertenecientes a los diversos ecosistemas (costa a
cordillera), entre las que cuentan vegetales y animales, que sin duda permiten
una dieta rica y variada, dando cuenta de un sistema tecnoeconómico que
denota amplios conocimientos sobre horticultura, pesca y caza,
recolección de alimentos y ganadería.
Cuadro
Nº
1
Características
económicas establecidas por cronistas, según sub grupo
mapuche
Sub
Grupo |
Agricultura |
Instrumentos
Agrícolas |
Alimentación |
Animales
Domésticos |
Sistema
Trabajo |
Pikunche |
Cultivo
de la tierra, principal-
|
Se
siembra manualmente, cubriendo la semilla. El sistema de siembra es
a través de la confección de hoyos mediante una estaca.
Se
practica la roza del rastrojo. |
Principalmente
maíz. |
|
Colectivo. |
Mapuche |
|
|
|
|
El
hombre preparaba el terreno y hacía los camellones, la mujer
sembraba. Para la siem-bra se convocaba a familiares cercanos y los
de la provincia. Cada fase concluía con una festividad donde
se comía, bailaba y bebía entre tres y cuatro días.
El dueño de la chacra mata ovejas, terneras y carneros para el
gasto de los que están trabajando, donde las mujeres sirven a
los trabajadores. |
Wijiche
|
|
No
hace referencia. |
Maíz,
frejoles y papas, legumbres, quínoa y frutos |
No
hace referencia. |
No
hace referencia. |
Pewenche |
No
hace referencia. |
No
hace referencia. |
|
No
hace referencia. |
No
hace referencia. |
Elaborado
a partir de información entregada por Zapater (1978), en base a
crónicas hispanas.
Pese
a que existe un acuerdo relativo en relación a que el sistema
económico mapuche estaba constituido por más de una forma de
producción, la importancia de una forma sobre las otras ha sido fruto de
debate. Para Guevara (1898) y Bengoa (1991), los mapuche habrían estado
en una etapa de desarrollo “protoagraria”, superando la simple
recolección, aun cuando dicha actividad seguía teniendo gran
importancia en su economía. Además de recolectores, cazadores y
pescadores, habían comenzado a criar ganado y sembrar productos, siendo
la combinación de estas tres formas de obtener sustento
(cazador-horticultor-recolector) la base de su economía. A diferencia,
para Gastó (1985) y Meyer (1955), la economía mapuche era
eminentemente
agrícola,
siendo esta la única forma mediante la cual fue posible la
mantención de una gran número población en una zona con
escasos recursos alimenticios como fue la
“Araucanía”.
Sin
embargo, esta idea no se condice con lo descrito por los variados
cronistas
(citados por Guevara,
1898), quienes señalan que los mapuche cultivaban muy pequeñas
superficies, insuficiente incluso para el autoconsumo, las que son destinadas al
suplemento de alimentos obtenidos por la caza y recolección (actividades
que al parecer eran preferidas por estos). Por lo demás, las
constricciones medioambientales no propiciaban una práctica
agrícola a gran escala, debido principalmente a que la tecnología
de cultivo no permitía dicho
desarrollo
(ver cuadro Nº1).
A
pesar de la utilización del sistema técnico de tala y roza,
autores como Guevara (1898) y Bengoa (1991) señalan que la agricultura se
realizaba en “claros de bosques”, en terrenos de vegas de gran
fertilidad por su humedad o en lomajes cercanos a la “casa”, lo que
no significa que estos no efectuaran una modificación mínima,
mediante la apropiación
económica,
sobre las “comunidades forestales”.
Si
bien, a la llegada de los españoles se constata la existencia de
áreas despobladas de bosques, dedicadas a la ganadería y la
agricultura en los lomajes de Arauco; el valle del Bío-Bío hacia
su curso superior; Angol, Purén; los valles del Cautín y del
Toltén desde el llano central hasta su desembocadura (Meyer, 1955), no
está claro si parte de estos sectores se encontraba desprovisto en forma
natural de bosque (debido a inundaciones, características
edáficas, etc.), o si estos mismos fuera efecto del desarrollo de una
agricultura trashumante, mediante la cual se abrían cíclicamente
pequeños claros en el bosque.
Nosotros
apoyamos la idea de que la producción derivada de la agricultura formaba
un complemento respecto de la caza y recolección, debido principalmente a
la evidencia etnohistórica, como a factores asociados a las condiciones
ecológicas, cuestión que se puede fundamentar más
firmemente, si consideramos que a pesar de la alta densidad poblacional
estimada, el impacto en el medio evidenciado para ese entonces resulta ser
mínimo respecto a otras regiones de ocupación hispana (Donoso y
Lara, 1997).
Por
otro lado, y no queriendo suponer la idea de una sociedad de la abundancia
(Sahlins, 1972), podemos señalar que –no libre de constricciones-
el medio ambiente y en particular el bosque –por lo menos para la mayor
parte del territorio mapuche- proveía de recursos de caza y
recolección que se satisfacían gran parte de las necesidades de
alimentación de los mapuche (no requiriendo por tanto sobre explotar los
recursos
disponibles).
En efecto, “bosques templados húmedos” del sur de Chile
poseen abundantes hongos silvestre, plantas saprofitas y parásitas,
frutos, tallos, pecíolos, etc., los cuales son comestibles (Valenzuela,
1981; Smith-Ramírez, 1997), siendo los mapuche, incluso hasta nuestros
días, notables conocedores y consumidores de estos (Guevara, 1898;
Coña, 1973; Valenzuela, 1981; Smith-Ramírez, 1997).
Además
de esto, cabe destacar la existencia de parientes silvestres de especies
cultivadas como las patatas, habas, fresas y guisantes, las cuales, según
testimonios recogidos en comunidades de las diversas zonas de la IX
Región,
jugaban hasta hace poco tiempo un rol importante en la dieta
mapuche.
Entre
los productos recolectables, los piñones de Araucaria Araucana se les ha
asignado un rol fundamental, siendo considerado por cronistas he historiadores
como la harina básica de la alimentación mapuche (Guevara, 1898;
Bengoa, 1991). Es así como en su “Historia de la
Civilización Araucana” Guevara (1898) escribe: "...una multitud de
raíces, frutos y hojas entraban en la alimentación vegetal
mapuche... pero la base absoluta de estos medios de subsistencia estaba en el
piñón, especialmente para los pewenche (que habitan en la
cordillera de los andes) y los cercanos a la cordillera de Nahuelbuta"
(correspondiendo esta última al Secano Interior, territorio Navche, y a
una de las zonas en la cual se habría concentrado una importante
población). Este agrega además que en años buenos
solían colectar lo suficiente para tres o cuatro años,
guardándolos en fosos. Este sistema de almacenamiento continúa
siendo desarrollado por los actuales Pewenche, siendo comprobada su efectividad
(Tacón, 1999).
Estudios
actuales, en relación a la productividad natural de semilla de araucaria,
han determinado que esta posee gran productividad anual, la que
fluctuaría entre los 40 Kg. y los 400 Kg. por hectárea
(Muñoz, 1984; Caro, 1995). Por otro lado CONAF-CONAMA (1999),
señala que superficie actual de araucarias del antiguo Arauco asciende a
aproximadamente 250.000 hectáreas, que proyectada hacia el periodo
pre-hispánico –y si consideramos que esta especie que ha sufrido
una fuerte depredación a lo largo de la historia, especialmente en la
cordillera de la costa-, se puede estimar fácilmente una superficie que
bordeó las 400.000 hectáreas.
En
base a lo anterior, podemos estimar que la producción potencial de
piñones habría fluctuado por lo menos entre las 16.000 y 160.000
toneladas al año, lo cual, considerando una población estimada de
500.000 personas para tal periodo, nos entrega una cifra de entre 32 y 320 kg.
de piñones por persona al año. Pese a que esta cifra es muy gruesa
y no considera las cantidades que realmente podían ser recolectadas y
utilizadas por los mapuche, parece concordante con observaciones realizadas por
cronistas, visitantes e historiadores en relación a la importancia del
“piñón” (pewen) en la dieta de los mapuche. Desde el
punto de vista nutricional, la comparación del piñón de
araucaria con otros productos energéticos convencionales indica
también la importancia que pudo tener como alimento (Ver Cuadro
Nº2).
Cuadro
Nº
2
Valor
nutricional del piñón de araucaria en relación a otros
productos energéticos tradicionales.
| Producto |
%
humedad |
Calorías
Por 100 g |
Proteínas
(g/100g P.S.) |
Lípidos
(g/100g P.S.) |
| Piñón
araucaria |
43,1 |
232 |
9,6 |
2,3 |
| Maíz |
10,6 |
358 |
11,9 |
5,0 |
| Patata |
78,7 |
67 |
14,6 |
0,9 |
| Trigo |
11,6 |
321 |
10,4 |
2,5 |
Fuente:
Schmidt - Hebel y Col (1990).
Entre
otras especies que nutrían la recolección encontramos la murta, el
maqui, el chupón, la frutilla, el coile, el peumo, el copihue, el
piñon o pehuen; hongos comestible como digüeñes y callampas,
así como un gran numero de hierbas de uso medicinal y religioso, lo que
se complementaba con productos marinos como peces, algas y
mariscos.
Otra
actividad económica asociada al bosque era la caza, la que se estima de
importancia en la dieta, dad la cantidad y diversidad de animales que se
desenvuelven es este ecosistema. Entre los principales animales se encontraba el
pudú (Cervus pudu), huemul (Cervus chilensis), huanacos, pumas (Felix
concolor) y en menor importancia, algunos roedores y especies menores (Guevara,
1989; Bengoa, 1991). Además, cazaban diversos tipos de aves como las
perdices, tórtolas, torcazas y loros, las cuales, según indican
los cronistas, "eran tan grandes bandadas que cubrían el sol" (Guevara,
1898). Para la caza, del cual eran muy buenos conocedores, los mapuches
además utilizaban trampas y flechas (Guevara, 1898; Bengoa,
1991).
La
pesca (para la cual poseían todo tipo de anzuelos e instrumentos) era
otro rubro de gran importancia en la actividad económica mapuche,
“Se sabe que además de pescar, mariscar, recoger algas marinas
(cochayuyo, luche), poseían botes de hasta 30 remeros con los que
incursionaban en las islas Santa María, Mocha, y recorrían
fluidamente el litoral”. El cuero de lobos marinos era utilizado para la
fabricación de utensilios de diverso tipo (Bengoa, 1991).
La
“ganadería” de “hueques” o
“chilihueques”
(que para algunos correspondía a guanacos domesticados, existiendo un
mayor consenso en que corresponderían a llamas), estaba bastante
expandida, aunque aun no se había establecido un régimen ganadero
propiamente tal. Al respecto el mismo Valdivia señala “... prospera
de ganado como la del Perú, con una lana que le arrastra por el suelo
abundosa de todos los mantenimientos que siembran los indios para su
sustentación... ” (1551; 1970:171-172). Por otra parte, el padre
Alonso de Ovalle señala “Entre los animales propios de aquel
país, se puede poner en primer lugar los que llaman ovejas de la tierra,
y son de la figura de camellos, no tan bastos ni tan grandes, y sin la corona
que aquellos tienen. Son unos blancos; otros negros y pardos, y otros
cenicientos... servían antiguamente en algunas partes para arar la tierra
antes que hubiesen en ella bueyes... que cuando pasaron por la isla de la mocha
usaban los indios de estas ovejas para ese efecto. También sirven aun
ahora en algunas partes para el trajín de llevar y traer de una parte a
otra trigo, vino, maíz y otras cargas... ”(1646; 1969:72-73).
Era
un sistema de crianza domestica y autoconsumo -el que proveía de lana,
carne, cueros, huesos, además de prestar ayuda en la carga de
pequeños bultos-, sin que al parecer existieran formas de intercambio en
este rubro, conformando de este modo un sistema de ganadería a
pequeña escala (Guevara, 1898; Bengoa, 1987).
En
relación a la actividad agrícola, Bengoa (1987) señala que
los mapuches se encontraban en un estado de desarrollo
protoagrario,
esto es, conocían la reproducción de vegetales en pequeña
escala, no desarrollando aun una agricultura propiamente tal. A la llegada de
los españoles estos ya cultivaban papa, frijoles, maíz,
quínoa (dahue), ají (trapi) para condimentar las comidas, un
cereal parecido al centeno (magu), otro similar a la cebada (hueguen), y un
tercer cereal que llamaban teca (Guevara, 1898). La papa, principalmente,
habría requerido una tecnología hortícola relativamente
simple; se hacia un hoyo con un palo excavador, se ponía el o los
tubérculos y luego se rellenaba de tierra. Las lluvias regaban
naturalmente y se esperaba la cosecha, contando con una gran variedad de papas
silvestres, muchos tipos de maíz (Guevara, 1898).
Considerando
lo anterior, podemos fundamentar la existencia, hasta nuestros días, de
una gran diversidad de variedades y ecotipos de especies cultivadas
autóctonas (Contreras, 1987), manejando una gran variedades de las
plantas que cultivaban, conociendo la diferenciación entre estas.
Según señala Guevara (1898), para caso del maíz los
mapuches asignaban distintos nombres según el
color,
utilizándolos para comidas distintas. En relación a las
herramientas utilizadas para las labores agrícolas, los mapuche no
poseían ni utilizaban el metal, y no existen antecedentes de cronistas
tempranos ni arqueológicos en relación al uso de algún tipo
de arado. En general se trataba de herramientas muy rústicas, de madera
con pesos o algunos agregados de piedra.
2.2.
Período de dominio de la Corona Española y reconocimiento del
territorio mapuche. Desarrollo de una economía mapuche principalmente
ganadera
Según
relata Gerónimo de Bibar en su “Crónica y relación
copiosa y verdadera de los reinos de
Chile”,
el primer “ejercito de conquista español" parte al sur de Chile en
1546, siendo este sorprendido y derrotado por los indígenas. En 1550,
tras reorganizar sus fuerzas, parte un nuevo contingente el cual comienza la
“conquista del sur de Chile”.
Al
iniciarse esta conquista, el territorio “araucano” empieza a sufrir
sus primeras amputaciones, quedando confinado a la región comprendida
entre en río Itata y la Isla de Chiloé, puesto que los territorios
de la fracción nortina de “araucanos” -los Picunches y
Promaucaes-, se encontraban ya bajo el dominio político y militar de la
Corona española, tras la caída del Imperio Inca o Tawantisuyo.
Tras
la derrota mapuche en la batalla de Andalién, el contingente guiado por
Valdivia logra llegar hasta el río Bío-Bío –bajo el
dominio mapuche-, y reproducir la estrategia militar que se basaba en la
fundación de ciudad y fuerte, estableciendo una línea de
resistencia y expansión. Posteriormente, las ciudades fundadas por los
españoles fueron completamente
destruidas.
De
esta forma, el río Bío-Bío comienza a constituirse en una
“frontera natural” entre el territorio mapuche y el territorio
español (Guevara, 1889; Bengoa, 1991), hechos que a su vez marcan el
comienzo de la guerra entre mapuche y “españoles”, siendo
escenario de combates casi in interrumpidos que durarán 260 años,
conocidos como la “Guerra de Arauco”.
Bengoa
(1987), plantea que la Guerra de Arauco puede dividirse en tres períodos:
El primero periodo comenzaría con la llegada de los españoles a
territorio mapuche, y concluye con el parlamento de Quilín en 1641, y se
caracterizaría por una gran cantidad de enfrentamientos y batallas,
siendo la etapa más violenta de esta guerra.
Un
segundo periodo, comenzaría tras el parlamento de Quilín, en el
cual, entre otras cosas, se reconoce el Bío-Bío y el Toltén
como fronteras de un territorio mapuche autónomo, comprometiéndose
los españoles a evacuar los poblados al sur del Bío-Bío -
asimismo, los mapuches se comprometen a no incursionar al norte del
Bío-Bío. No obstante este tratado, los enfrentamientos no
terminan, pero a diferencia de periodos anteriores, se instituyen instancia de
negociación (los parlamentos) que tienden a disminuir la frecuencia e
intensidad de los combates –un especie de periodo de paz relativa.
Un
tercer período comenzaría en 1726 tras el primer parlamento
realizado en Negrete; en este se llega a 12 puntos de acuerdo, entre los cuales
se sigue reconociendo el territorio al sur del Bío-Bío como
independiente de España, reconociéndose sin embargo a los mapuche
como vasallos del Rey y enemigo de los enemigos de España. Así
también, un punto importante de este parlamento lo constituye el hecho de
que se comienza a normar el comercio entre españoles (criollos, colonos,
mestizos) y mapuche. Este tercer período, que culmina con el
último parlamento de Negrete realizado muy cercana de la independencia
(1803), es el único en el que se puede hablar de largos periodos de paz
relativa.
Si
bien, la guerra e incursión española lleva consigo
reestructuraciones sociales entre los mapuche – creación de
estructuras jerarquizadas supra-grupales-, la instauración de “la
frontera” bajo el parlamento de Quilin y
Negrete,
marca el inicio de un transformación profunda en el sistema
económico mapuche (Bengoa, 1987; Pinto, 1999). Ocurre entonces la
transición de una economía con base en la caza y
recolección a uno ganadero y de intercambio, hecho derivado de factores
políticos asociados al cambio en la relación
mapuche-español, que tienen su base en el establecimiento de una
“frontera permeable” que ofrecía una relativa
autonomía, y la incorporación de bienes y artículos
provenientes del intercambio y de los botines de guerra. De tal modo, se
modifican las relaciones sociales de producción –cambio en el
acceso y control de los medios de producción y del producto social, en la
organización del proceso de producción y su distribución-,
asumiendo la distribución un carácter interno –en
relación con el grupo- y externo –en el intercambio “dentro y
fuera de la frontera” con individuos no mapuche.
Según
Boccara (1999), para dicha época la economía mapuche se estructura
en torno a tres nuevas actividades: la crianza de ganado, la
maloca
–orientada a la búsqueda de ganado en las estancias
hispano-criollas-, y el intercambio -entre indígenas y con criollos que
se adentran en el territorio-, que se extiende hacia la pampa y Perú, y
que versa sobre productos textiles, carne y sal.
Como
ya mencionamos, la incorporación de nuevas especies animales y vegetales
constituyen uno de los factores claves en la transformación de la
economía mapuche, especies que debido a las condiciones ambientales
lograron una excelente adaptación, lo que derivó en su
rápida reproducción.
Dentro
de las especies animales que adquiere mayor importancia, destaca el caballo, el
ganado vacuno y ovino (también otras especies como las cabras, gallinas,
etc.), los que proceden de las malocas e intercambios –hacia
españoles, criollos e indígenas- (Guevara, 1898), base material
que se constituye paulatinamente desde los primeros contactos
mapuche-hispanos.
Por
otro lado, la adopción de estas especies animales produce un
desplazamiento -y un reemplazo paulatino- de los chilihueques, que constituyeron
durante mucho tiempo la base de la “ganadería” mapuche
(Bengoa, 1987). Así por ejemplo, según el relato del cronista A.
de Ovalle (en la expedición Alonso de Sotomayor en 1584), al paso por
Purén, Eliucura, Quiapo y Millarapue, se hizo una gran presa de ganado,
los cuales habían aumentado en tal número, que ya en aquel tiempo
cubrían los campos. Esta situación también evidencia
Domeyko –casi 300 años después- al señalar que
“Hay entre ellos, y sobre todo entre los caciques llanudos, algunos que
poseen hasta 400 y más caballos y cantidad considerable de ganado”
(1845; 1990:91).
Una
situación similar ocurre con algunas especies vegetales como el
maíz, principal cereal prehispánico, que comienza a ser desplazado
en algunas zonas –pero no totalmente remplazado- por el
trigo,
debido a que este es más sensible a las heladas y debía ser
sembrado avanzada la primavera, por lo cual su madurez se obtiene
tardíamente, y en épocas en las cuales los españoles
realizaban incursiones militares en territorio mapuche. Como señalan los
cronistas, al producirse las incursiones españolas a territorio
mapuche,
los cultivos de maíz ofrecían un incentivo fácil a la
saña de sus enemigos.
Debido
a esto, autores como Guevara (1989), sugieren que uno de los principales
factores de cambio obedece a la adaptabilidad
climática,
pues el trigo, posibilitaba la realización de una cosecha más
temprana, y no necesariamente en zonas protegidas de las heladas, con lo cual se
evitaba el riesgo que implicaba su destrucción.
Es
así como un capitán español de los primeros tiempos de la
conquista (González de Narea), relata lo siguiente:
“Siembran
sus trigos y cebadas en varias asas divididas en muchos cerros no poco
trabajosos de subir; por madurar tan temprano, respecto a sus tardíos
maíces, cuando nuestro campo sale a campear, todo se halla segado y la
cosecha puesto en cobro enterrada en sus ocultos silos, donde acostumbran los
indios a conservarla para el mantenimiento de su año”
Por
tanto, la incorporación de nuevas especies, la adquisición de
tecnología y la situación de paz relativa - que propicio en este
periodo -, otorga las condiciones para el desarrollo de la agricultura, la que
se constituye en un complemento de la
ganadería.
Si
bien, al momento del contacto la forma de cultivar la tierra se realizaba con
herramientas de piedra, madera y palos excavadores (de dos y tres puntas), los
mapuche fueron incorporando paulatinamente puntas de metal que
conseguían, en un primer momento, de las herraduras que se les
caían a los caballos
españoles.
Las
formas técnicas utilizadas en la agricultura –uso de arados y otros
instrumentos-, son adoptadas y ajustadas al sistema de conocimiento y
cosmovisión mapuche, las que provienen de las experiencias que los
mapuche adquirían (especialmente de más al norte) en las
encomiendas españolas, donde eran instruidos para labrar la tierra
–una vez que escapaban hacia territorio mapuche, comunicaban a los suyos
parte de este conocimiento adquirido-. De este modo, paulatinamente comienzan a
cambiar sus herramientas iniciales, por hoces y arados rústicos
-similares a los que utilizaban los españoles-, pero que al carecer de
metales, eran elaborados en base a piedra o
madera.
También se utilizaba un arado simple de madera hecho de una sola pieza,
el cual hasta el día de hoy se conoce como arado de
palo,
el cual frente a la falta de animales, era tirado por dos o tres hombres, aunque
con el tiempo, la tracción animal (bueyes) se habría hecho
extensiva en algunas zonas.
Avanzado
el tiempo, introdujeron el uso de mayores cantidades de metal derivado de las
herraduras, y luego, herramientas propiamente tales (hoces, azadones, hachas,
etc.) conseguidas como botines de guerra a los españoles (las cuales
también servían como armas), o por medio de trueque con diversos
comerciantes que comienzan a internarse en la zona.
Las
labores agrícolas se realizaban en forma comunitaria, trabajándose
una tierra común y repartiéndose los beneficios obtenidos entre
todos. Según relata Núñez de Pineda (quien viviera entre
los mapuche alrededor de 1650), todos los miembros de la familia participaban en
las labores de labranza y cosecha, sin presentarse diferenciación social
al respecto. Las extensiones de terreno cultivadas dependían del
número de personas que se dedicaran a la actividad, y de la zona
geográfica que se tratara (relacionado, como ya se dijo, con la
abundancia o escasez de recursos de caza o recolección), teniendo la
mujer una participación importante en las actividades agrícolas.
Pese a esto, las extensiones de las zonas cultivadas seguían siendo muy
pequeñas, y teniendo como objetivo la obtención de alimentos
suplementarios para pasar los meses de invierno, ya que en “los bosques
templados húmedos de Chile” -según se desprende del estudio
de los patrones de floración y fructificación (Riveros y
Smith-Ramírez, 1997)- los productos recolectables escasean en los meses
de invierno, así como también se dificulta la pesca y la
caza.
La
autonomía territorial establecida durante el periodo colonial, fortalece
el incremento del intercambio fronterizo entre españoles (o criollos) y
los mapuche, situación que tiene como base la producción de
excedente (Bengoa, 1987; Boccara, 1999; Pinto,
2000).
En este sentido, Guevara (1898) plantea que las condiciones estructurales y
geográficas habrían favorecido la generación de éste
–excedente-, y las posibilidades de surgimiento del
comercio.
Según este autor, los grupos del Valle Central y de las cercanías
de la Cordillera de Nahuelbuta (Secano Interior), eran los que más
habían avanzado en labrar la tierra y criar ganados, y a su vez,
habían incorporado medios técnicos con partes de metal,
además de hacerse diestros en el manejo de los bueyes. De esta forma, las
sementeras adquirían dimensiones superiores a las necesidades
domésticas, y se podía dedicar el sobrante a la venta (trueque) en
la población militar o las plazas
inmediatas.
De
este modo, el intercambio comienza a cobrar importancia no solo a nivel local
–fronterizo-, sino regional y extra regional (Pinto, 2000), donde el
ganado adquiere un rol fundamental, al que se suma el tráfico de sal
–para la elaboración de charqui-, la actividad artesanal
–principalmente textil-, y la producción de carne (Bengoa, 1987).
Por otro lado, la ganadería mapuche daba vida a la elaboración de
cebo, carne salada y seca -al sol-, que se exportaban a Perú, y las
curtiembres, que se utilizaban para la fabricación de suelas del cuero de
vacuno y cordobanes de la piel de las ovejas y cabras.
Para
autores como Pinto (2000), las relaciones de intercambio que se establecen
durante el siglo XVIII entre mapuche e hispanos-criollos, se habían
convertido en complementarias y dependientes, en el marco de una convivencia
pacífica. Respecto al primera característica, pensamos que es
bastante relativa y depende de lo que entendamos por complementariedad.
Consideramos que durante todo el proceso que se vivió en el marco de la
autonomía territorial mapuche, las relaciones fueron en base a relaciones
conflictivas manifiestas y latentes, las que estaban bajo el influjo de la
dominación capitalista de explotación y apropiación de la
propiedad y bienes indígenas, lo que desde ningún punto de vista
puede ser calificado de complementario. Al respecto, y fundándonos en una
teoría “objetiva” del valor –y traspasando la idea
subjetiva, donde cada grupo establece el equivalente en el intercambio-, nos
preguntamos si ¿es posible de considera el cambio de ganado y/o terrenos
–truque-, por pañuelos, zarcillos y otras cargas de pacotilla como
parte de transacciones económicas complementarias? (según plantea
el mismo
Domeyko).
Por el contrario, el español hace uso en su propio provecho de esta
situación, de la cual se vale para apropiarse de gran parte del
territorio contiguo a la llamada frontera y de los productos indígenas,
llevándose a cabo una especie de acumulación primitiva que sirve
de base para la formación de capital de criollos e
hispanos.
En
este sentido, el mapuche realiza un constante traspaso de
excedente,
el cual es aprovechado por el comerciante quien propicia una modalidad de
intercambio desigual –denominado “conchavo”- donde lo que
circulaba era mercaderías –manufacturas-, vestuario, baratijas,
azúcar, yerba y alcohol cambiado por ganado. En esta dinámica, se
establece la situación de “dependencia” mutua, donde el
mapuche necesita productos que se han constituido como una necesidad
–culturalmente adaptados y resignificados-, lo que no quiere decir que el
traspaso de
excedente
no se produzca.
Esta
situación trata de ser regulada a través del parlamento de 1726,
intentando concentrar el comercio en mercados constituidos por las plazas
fuertes,
pero que siempre quedaba a merced de los hispano-criollos, quienes se internaban
en el territorio llevando productos del gusto del indígena (Pinto, 2000).
La misma autoridad española busco incentivar el intercambio a
través de la apertura de rutas y la reglamentación de este, viendo
en esta práctica un incentivo para el desarrollo de la región y de
la mantención de la paz.
Otro
fenómeno de interés en este periodo, guarda relación con la
extroversión de los intercambios mapuche, y la movilización de la
masa ganadera y la migración poblacional –proceso que cobra
relevancia a partir del siglo XVII– hacia la cordillera y pampas (actual
Argentina), que obedecía a la búsqueda de pastos y animales para
comerciar, situación que paulatinamente deriva en el asentamiento
permanente de población mapuche (hacia el siglo XVIII). Esta
situación lleva a intensificar el flujo de masa ganadera que circulaba en
ambas direcciones, y ampliaba definitivamente la zona de intercambio que
anteriormente estaba reducida solo al territorio de la
frontera.
Producto
de esta ampliación del territorio, múltiples grupos (no mapuches)
que habitaban estos territorios, fueron araucanizados, adoptando el mapudungun
como idioma, y siendo su religión cambiada por una combinatoria entre
antiguas creencias y las provenientes del lado Chileno. A todos los grupos
mapuches que vivían al otro lado de la cordillera, se les denominaban
genéricamente como puelches (Bengoa, 1987).
Como
es lógico pensar, la guerra había asolado las poblaciones
más cercanas a la frontera, por lo que muchas familias se fueron
retirando de los territorios conflictivos hacia los lugares del interior que
ofrecían mayor seguridad. Estas tierras eran más llanas, menos
boscosas y con menores recursos para la recolección y la caza, pero
abundantes de pastos para el ganado. Es así como la guerra y la actividad
ganadera fueron cambiando los lugares de mayor concentración de la
población, los llanos de la vertiente oriental de la Cordillera de
Nahuelbuta y las planicies de la Cordillera de lo Andes, se poblaron más
densamente que en el período anterior. En cambio, áreas tan
conflictivas como Arauco fueron poco a poco despoblándose, debido a los
peligros que encerraban y por su inadecuación para la crianza de ganado
(Bengoa, 1987).
Desde
el lado chileno, los mapuche organizaban grandes viajes para el intercambio de
ganado, para lo cual enviaban huerquenes, quienes se encargaban de manifestar el
motivo de la visita a los logko de las pampas. De esta forma, las alianzas entre
grupos mapuche facilitan el intenso transito no sólo de ganado, sino
también de especies tales como sal, ponchos, brea, y yeso, en cuya
transacción también intervenían comerciantes
hispano-criollos.
Incluso, las relaciones de intercambio se llevan a cabo con poblaciones de
más al sur como eran los patagones, de quienes obtenían pieles y
plumas de avestruz.
Cuadro
Nº
3
Flujo
de circulación en el espacio fronterizo de la Araucanía y Las
Pampas
| Desde/Hacia |
Araucanía |
Pampas |
B.
Aires |
V.
Central - Perú |
| Araucanía |
|
Ponchos,
Trigo, Añil, Herramientas, Alcohol. |
|
Ponchos,
Ganado, Sal. |
| Pampas |
Ganado,
Yeso, Sal, Brea. |
|
Ponchos,
Plumas de avestruz. |
|
| B.
Aires |
|
Trigo,
Añil, Herramientas, Alcohol. |
|
|
| V.
Central - Perú |
Trigo,
Añil, Herramientas, Armas, Alcohol. |
|
|
|
Elaborado en base figura presentada en Pinto (2000:30).
Concluyendo,
la segunda mitad del siglo XVIII al parecer fue fundamental para el desarrollo
de la sociedad mapuche. La guerra bajó de ritmo, y creció el
comercio entre el territorio mapuche y la sociedad española-criolla del
Norte, situación que se extendió hacia otras regiones como Buenos
Aires, Paraguay y Montevideo (Pinto, 2000). Además, producto del
incremento de los periodos de paz, la población mapuche pudo aumentar en
número, con lo cual se pudo disponer de más personas para
desarrollar actividades económicas. A su vez, el contacto con la sociedad
colonial del norte influyó en los gustos y costumbres mapuche,
incorporándose una serie de productos que fueron fundamentales para el
incremento de los intercambios locales, regionales y extraregionales.
En
definitiva, el sistema económico basado en la recolección de
frutos, en la caza y la pesca, y en pequeñas plantaciones de hortalizas,
fue reemplazado por una economía fundamentada en la producción de
ganado vacuno, ovejuno y caballar, además de ponchos y otras
artesanías, las que se intercambiaban por productos hispano-criollos. Por
otro lado, el cambio en la base productiva de la sociedad mapuche, produce un
cambio en las relaciones sociales de producción, y por ende en la
estructura. Es así como se produce el surgimiento de los denominados
“grandes logko”. La forma de asentamiento, pasa a ser cada vez
más definida, consolidándose más fuertemente la idea de
propiedad colectiva del linaje, para lo cual la figura del logko jugaba un rol
fundamental en la asignación de los espacios y autorización para
la ocupación de terrenos.
A
diferencia de lo que pasaba anteriormente, el crecimiento y desarrollo de la
ganadería en el siglo XVIII, y sobre todo en el siglo XIX, condujo a una
situación de creciente diferenciación social, creándose la
categoría de mocetones, individuos provenientes de otros linajes que
prestaban servicios a un logko a cambio de trabajo, bienes y protección.
Sin
embargo, creemos que no es posible señalar que dicho proceso de
diferenciación y estratificación se fundamentara en algo similar a
la diferenciación según clases sociales, puesto que mediaban
elementos relacionados con el parentesco y con la base socio moral mapuche, en
el cual los mocetones no llegaban a ser considerados como peones o asalariados,
tal y como en las asciendas hispano-criollas.
Por
otro lado, y tal como se puede deducir, en este periodo comienza a realizarse un
uso cada vez más intensivo de los recursos naturales –especialmente
pastizales-,
derivado tanto del aumento de las necesidades y de los requerimientos de
producción de excedente, que llevó incluso a la expansión
del territorio hacia la Cordillera. Pese a esta intensificación y
expansión de la actividad económica, no hay registros que indiquen
problemas de degradación de bosque, agua o suelo, a no ser en los
alrededores de poblados españoles los cuales rápidamente eran
deforestados, abiertos a la agricultura y paulatinamente sus suelos
erosionados.
Esto
puede llevarnos a pensar que no obstante las transformaciones en algunas de las
esferas de la vida mapuche, la cosmovisión (lo cual considera el concepto
de mapu, del cual forma parte el hombre, la naturaleza y los seres
sobrenaturales) continuaba operando a favor de la preservación de estos
recursos, de una forma mejor y más eficientemente que cualquier
“legislación ambiental”. Incluso, pese a la gran importancia
que adquirió la crianza de ganado y que los pastizales pasaron a ser un
bien escaso, no se tiene registros o relatos que indiquen que los mapuche
despejaran o quemaran zonas considerables de bosques para habilitar pastizales o
áreas de cultivo. Por el contrario, documentos de viajeros, militares,
sacerdotes, etc., describen el territorio como en su estado original, dominado
por grandes selvas y de una apariencia salvaje (o sea, sus recursos sin
intervención de la mano del hombre).
Pese
a lo anterior, no se puede dejar de mencionar el que la introducción de
nuevas especies (tanto animales como vegetales) sin duda ocasionó
perdidas en cuanto a biodiversidad. Esto se dio por el reemplazo de las espacies
tradicionales por las introducidas, produciendo en algunos casos la
desaparición de las primeras (quínoa, cereales autóctonos,
hueque o chilihueque) y en otros una notable reducción y perdida de las
variedades o ecotipos utilizados (maíz, papas, etc.). Así
también, la expansión de la actividad ganadera debió
producir ciertas alteraciones en los patrones de regeneración del bosque
y de las especies asociadas a este, ya sea por daños directos producidos
a especies vegetales, competencia con otros herbívoros, etc.
En
definitiva, Bengoa (1987) resume las características de la sociedad
mapuche al comenzar el siglo XIX de la siguiente forma: El pueblo mapuche era
una sociedad independiente en guerra y paces inestables con la sociedad
española, y controlaba uno de los territorios más grandes que ha
poseído grupo étnico alguno en América Latina.
Era
una sociedad ganadera, esto es, la ganadería era la principal actividad
económico mercantil, constituyéndose en una sociedad con
orientación mercantil.
La
introducción a gran escala de la actividad ganadera mercantil,
provocó presiones en la estructura social y política, lo que
desencadena en un proceso de fortalecimiento de ciertos niveles
jerárquicos al interior de la estructura social mapuche.
Surge
el “cona” como caporal de los ganados (cuidador, vaquero), y a la
vez guerrero para defenderlo y “maloquear” a los vecinos.
Comenzó a producirse una alta concentración de los ganados y koha,
luchándose por el control de los pastos (territorios amplios de talaje).
Como consecuencia de lo anterior, se fortaleció la alianza entre logko,
provocándose verdaderas formas germinales de centralismo político.
Como ejemplo de esto podemos notar la alianza entre los wenteche, pewenches y
pampas, que dominaban las ¾ partes del territorio.
2.3.
Período de conformación del Estado chileno y radicación
mapuche. Desarrollo de una economía mapuche agrícola y
pecuaria
Lograda
la independencia de Chile, el proyecto de construcción de un
Estado-Nación unitario comenzó a verse interrumpido, a raíz
de la existencia del territorio
autónomo,
que además de dividir el espacio, otorgaba concesiones
políticas-jurídicas y económicas al mapuche, lo que desde
la óptica nacional, impedía el ejercicio de la soberanía y
la aplicación efectiva de las normativas establecidas a través de
la constitución, así como se constituía en un foco de
latentes conflictos interétincios, y del resurgimiento de las ideas y
movimientos ligados a las fuerzas
realistas,
a las cuales algunos grupos mapuche habían prestado apoyo para hacer
frente al proceso independentista (Guevara, 1909; Bengoa, 1987; Pinto, 2000;
Vidal, 2000). En efecto, posterior a la derrota en la zona central, el ejercito
realista se replegó en las ciudades del sur, tomando con ayuda de los
mapuche las ciudades de Concepción y Chillán (1820), de quienes
mantenían un lealtad que se originaba en el respeto a los antiguos
tratados convenidos en los parlamentos.
Hacia
1825, se lleva a cabo un parlamento en la localidad de Tapihue, donde mapuche
efectuaban el reconocimiento del nuevo sistema de gobierno, el cual a su vez
reconocía a los mapuche como poseedores de los mismos derechos que a los
demás chilenos. Dicha medida, posibilita mantenimiento del status
tradicional del territorio mapuche, y por tanto, la no intervención del
ejercito chileno.
Terminado
el proceso de independencia, los mapuche tuvieron un período de 40
años (1827-1867) de relaciones pacíficas con el Estado chileno,
debido a que estos vertieron su preocupación en la consolidación
en otras zonas del país, dejando pendiente la “cuestión
indígena”.
La
dinámica económica mantenía las características
anteriores, donde el proceso de infiltración pacífica de chilenos
a ultra Bío-Bío se volvía cada vez más frecuente,
siendo el principal incentivo la adquisición de tierras indígenas
bajo la modalidad de arriendos terrenos, del inquilinaje y la mediería
con mapuche, y de la extensión de tierras para el desarrollo ganadero
–sin olvidar el carbón en la baja frontera- (Ravest, 1997),
situación que llevaba consigo la extensión de la forma de
producción agrícola chilena, que se hizo más frecuente
entre los mapuche más próximos a la frontera.
Según
antecedentes entregados por Guevara (1902), la explotación
agrícola practicada por los chilenos infiltrados había producido
fructíferos beneficio que otorgaban dinamismo a las relaciones
económicas
fronterizas.
Este
proceso de pérdida de territorio se ve salvaguardado por la
inspiración política liberal de las disposiciones legales (D.
1/1813; L. 10/1823, D. 28/1830), que buscaban como objetivo máximo, la
integración del mapuche bajo de un sistema de homogenización
cultural que igualaba la condición de estos en el plano del derecho, y
desconocía la particularidad de esta sociedad. Es así como los
objetivos de dichas disposiciones legales, buscaban fundamentalmente establecer
la calidad de ciudadanos plenos de los indígenas -iguales en deberes y
derechos; y su igualdad y capacidad jurídica-, así como fomentar
el establecimiento de villas y pueblos de
“indios”,
eximir de tributo al
indígena
y reglamentar la venta de
tierras.
Motivado
por esto, entre 1830 y 1833 se produce una penetración relativamente
exitosa de colonizadores chilenos en dirección al río Malleco y a
las inmediaciones de Lebu, produciéndose el asentamiento de cerca de
28.000 chilenos (1858), considerando que la población indígena no
sobrepasaba las 4.400 almas (Guevara, 1902). Esta situación se funda en
el hecho de que el mapuche carecía de la idea de propiedad individual
sobre la tierra y sus implicancias jurídicas, la que era adquirida por
chilenos mediante la firma de algún documento -generalmente un contrato
de compraventa o dación en pago-, acto mediado por elementos que estaban
lejos de cubrir el valor real de la
tierra.
Por su parte, los chilenos intentaban hacer uso de los contratos, y validarlos
legalmente respecto a la propiedad de los terrenos frente al fisco, el cual era
propietario de los inmuebles sin dueño conforme el código civil,
muchas veces mediante situación dolosa respecto a los deslindes y/o
tamaño de los predios, dejando de manifiesto el procedimiento de mala fe
en los negocios por parte de los chilenos (Ravest, 1997).
Las
situaciones de irregularidad que tenían lugar en el territorio
fronterizo, dejaban de manifiesto que las disposiciones legales tuvieron efectos
negativos para los mapuche, que incluyeron la pérdidas de su tierra y
territorio, ante la adquisición de tierras indígenas producidas
por la penetración y colonización de la Frontera y
Araucanía. Ello porque el derecho positivo no discriminatorio,
igualó jurídicamente a la población indígena,
incluso para celebrar todo tipo de contratos. Al imponer las formas de
juridicidad y derecho chilenos, desconocidos y ajenos cultural y socialmente a
los
mapuche,
se estableció la desprotección de ellos frente a las diversas
acciones de apropiación de tierras indígenas, por parte de
colonos, agricultores, funcionarios públicos, comerciantes, etc.
Más
aún, el derecho mapuche no concebía la propiedad privada de la
tierra, y sostenía conceptos diferentes de los derechos de propiedad, de
las normas que regulaban los intercambios de bienes y servicios entre personas y
grupos, los deberes y derechos individuales y colectivos, y las formas de
herencia, sucesión, adquisición y traspaso de bienes.
Así,
queda de manifiesto que para la época la sociedad nacional, no
admitía la existencia de una cultura indígena operativa, y de una
juridicidad o derecho indígena propios (rasgo que se ha mantenido como
uno de los componentes de nuestro etnocentrismo). Las consecuencias de dicha
“igualdad jurídica” facilitaron que se adquiriera en forma
ilícita y fraudulenta tal cantidad de tierras mapuche, que el Estado
justificará una etapa posterior de disposiciones legales como
“Protectoras de Indígenas”.
En
adición a las motivaciones ya mencionadas, la infiltración en la
Araucanía también recibió incentivos derivados de la
dinámica económica internacional, cuestión fundamental en
la preocupación del gobierno debido a la necesidad de impulsar el
despegue económico de
Chile,
donde el trigo jugaba un rol fundamental en dicha empresa, sobre todo, a
raíz de la apertura de mercados en California y Australia, así
como de cambios en la demanda local tras la apretura del mineral de
Chañarcillo (Bengoa, 1987) y de la próspera actividad minera del
desierto nortino y las florecientes ciudades de Santiago y Valparaíso
(Cariola y Sunkel, 1991).
Es
así como la agricultura se vuelve una actividad rentable –el precio
del trigo sufre un alza mayor al 200% entre 1840 y 1855-, situación que
se mantiene a pesar que California y Australia comienzan a generar
autoabastecimiento. Por otro lado, la revolución tecnológica
posibilita la aparición de la navegación a vapor, lo que
posibilita las exportaciones a Europa occidental e Inglaterra (Sepúlveda,
1959) y otros puntos, posibilitando el aumento en las exportaciones de trigo, ya
que fuera de Oregon, Chile era el único productor importante de trigo en
la costa occidental del Pacífico (Bauer,
1970).
Gráfico
Nº
1:
Exportaciones
a California y Australia entre 1849-1859 ($ Chile)
Fuente:
Miquel, M (1861): “La estadística. Comprobando las causas de la
crisis
comercial”.
En
el ferrocarril, Santiago. Elaboración propia en base a datos entregados
por Pinto (2000)
Las
exportaciones de trigo durante toda la década de 1860 alcanzaron cifras
alrededor de los mil quinientos millones de quintales anuales, llegando a 6,2
millones en 1874 (Bauer, 1934). De esta forma, la ampliación del cultivo
de trigo y de los terrenos utilizados para este fin, crecían
impresionantemente en todo Chile -por ejemplo, en la zona central de Chile se
habla de una cerealización de la agricultura-, y según datos
aproximados (Bauer, 1970), entre 1850 y 1875 el cultivo de cereales se
cuadruplicó para satisfacer la demanda externa, es decir, de unas 120.000
a unas 450.000 hectáreas. Cabe mencionar que la gran producción
triguera chilena no se produce mediante la tecnificación o cambio de
métodos del cultivo, sino, tras el aumento notable las extensiones de
suelo dedicados a este. Así, zonas que tradicionalmente se dedicaban a la
crianza de ganados –pasturas-, fueron aradas y sembradas de trigo,
obteniéndose en estos terrenos buenos rendimientos, para decaer
paulatinamente (Correa, 1938).
Podemos
plantear que el factor económico constituye uno de los fundamentos
más importante en el desencadenamiento de la ocupación de la
Araucanía, y guarda relación con medidas de ajuste –ligados
a la producción primaria- para hacer frente a la crisis económica
que se atravesaba.
Estos
requerimientos de más tierras para dedicarlas al cultivo del trigo, y la
existencia de terrenos vírgenes de la Araucanía, fue uno de los
factores que presionó para que se comenzara su
ocupación.
Las
obras camineras, el ferrocarril, el comercio y todos los adelantos,
llegarían una vez que estuviera consolidada la ocupación. Hacia el
año 1859 los conflictos provocados por los nuevos colonos, entre otros
factores importantes, llevaron a un alzamiento en el cual los mapuche
destruyeron varias ciudades al sur del Bío-Bío (Bengoa, 1991).
Este alzamiento constituyó un argumento poderoso para los partidarios de
aumentar el contingente militar y avanzar en la ocupación de la
Araucanía.
En
el año 1860 diversas señales en la Araucanía chilena
indicaron que el proceso de ocupación definitiva estaba por comenzar.
Cornelio Saavedra, influenciado por el modelo de colonización
norteamericano, planificó un nuevo modelo de colonización y
ocupación del territorio, íntimamente ligado a un proceso de
pacificación, consistente en adelantar líneas fortificadas e ir
ocupando por la fuerza de las armas el territorio, con una política
territorial consistente en hacer del Estado el propietario de todas las tierras
y que éste las repartiera en forma ordenada entre familias de colonos, lo
cual aumentaría la capacidad productiva de las tierras y traería
el progreso (Bengoa, 1991). Siguiendo este plan, el 4 de febrero de 1866, todos
los terrenos al sur del Bío-Bío por ley fueron declarados como
fiscales. Así también esta ley estableció la
privatización de estos terrenos mediante la entrega de títulos
gratuitos a particulares por parte del estado o mediante la venta en subasta
pública de lotes que no excedan más de 500 hectáreas. En
relación a los terrenos mapuches, se establecen las reducciones de
indígenas, lo cual en la práctica consiste en la reducción
de los terrenos indígenas a las superficies que cultivan o que tengan
trabajos (por ejemplo mantención de animales), exigiéndose que
esta posesión sea efectiva y continuada por un año al menos,
así una ves medida les sería entregada por Merced del Estado
terrenos a cada indígena o reducción si corresponde (terrenos
comunitarios). Como se puede ver, ya desde aquí queda establecida la
diferenciación entre dos tipos de terrenos; indígenas y no
indígenas.
Aproximadamente
en 1869, el Estado Chileno decidió iniciar la ocupación militar de
la Araucanía, construyéndose (parcialmente) entre este año
y 1871 dos líneas de fuertes, una a lo largo del río Malleco y
otra en el Toltén, que tenía como objetivo circunscribir el
territorio mapuche independiente entre estos río, y desde aquí
dominar completamente el territorio de la Araucanía. Desde 1869 se
desarrolla una guerra de exterminio y pillaje contra los mapuches, la cual
concluye en 1971, cumpliéndose con ella una etapa de avance y
también una etapa de resistencia. Las líneas de frontera fueron
avanzadas, pero diversos hechos que afectan al gobierno de Chile retrasan el
plan de ocupación de la Araucanía (Bengoa, 1991). Durante 10
años (1871-1881) las cosas quedaron así: se colonizó el
territorio ocupado hasta el río Malleco por la parte central y se
ocupó totalmente la actual Provincia de Arauco, se fundaron pueblos y en
un plan intermedio realizado en el 78 se construyó una línea de
fuertes en el borde del río Traigúen (saliendo de Lumaco), que se
metió como cuña en el territorio mapuche (especialmente navche),
además se construyó el ferrocarril y líneas de
telégrafos.
Opazo (1910) señala que la ocupación del Malleco (producida luego
de la “Guerra del Malleco”) “entrego al gobierno unas 350.000
cuadras de terreno (aprox. 465.000 hectáreas) las que fueron limpiadas o
despejados a fuego y siendo terrenos delgados, pronto se agotan con los cultivos
de trigo y era menester ir a otra parte a repetir las siembras abandonando el
primer terreno al estado de agotamiento completo”. El avance por el
río Traiguén (con la construcción de la respectiva
línea de fuertes) (agrega el mismo Opazo) “entrego al gobierno unas
250 mil cuadras de terrenos aptas para la agricultura (332.000 hectáreas)
de terrenos de las mejores calidades y que nada tienen que envidiarles a
nuestros mejores suelos del Valle Central”. Sin embargo, estos
últimos terrenos, debido a la fuerte actividad especulativa que se
genero, estuvieron al principio improductivos y sin contribuir mayormente a la
producción triguera nacional (Guevara, 1898; Bengoa, 1991).
Tras
el triunfo de Chile en la Guerra del Pacifico (que mantuvo contra Perú y
Bolivia) y la consiguiente expansión territorial hacia el Norte (1979),
El Estado Chileno se encontraba más fuerte que nunca y el ejercito
había sufrido un proceso de profesionalización y entrenamiento
convirtiéndose en una de las fuerzas ofensivas más poderosas de la
época. Era, por tanto, evidente para todos los sectores chilenos la
necesidad de ocupar todo el territorio y completar la "obra de
construcción nacional" (Vidal, 2000). Terminada la Guerra del Pacifico,
existían además todos lo medio materiales para hacerlo: un
ejercito numeroso, que venía de una campaña victoriosa y que,
además, no podía ser licenciado masivamente, ya que
provocaría trastornos sociales impredecibles (Bengoa, 1991). Es
así como gran parte de las tropas fueron enviadas al sur para culminar lo
que se conoció como "Campaña de Pacificación de la
Araucanía". En 1880 se inician las ofensivas y batallas, se
terminó de construir la línea de fuertes del Toltén y se
comienza a construir una línea de fuertes en el río Cautín,
en el centro del territorio mapuche. Estos hechos sumado a la fundación
de ciudades como Temuco y la llegada de grupos pampas (ya completamente
derrotados) desde Argentina (entre otros factores) produjo un alzamiento general
de casi todos los grupos mapuche en 1881 (incluidos los navche), en la cual,
enfrentado a con lanzas y boleadoras a un ejercito moderno, los mapuches fueron
completamente derrotados. A partir de esta derrota militar de 1881 y la
ocupación de Villarrica en 1883, cambió la sociedad mapuche
internamente, como también su relación con el Estado y la sociedad
chilena. En este período se produjo la derrota militar definitiva de los
mapuche, readecuándose la anterior ley de radicación,
dictándose la ley de erradicación de enero de 1883.
En
esta ley el Estado Chileno declara que todo el territorio entre el
Bío-Bío y el Toltén es propiedad estatal y decide rematar,
subastar o entregar esas tierras a colonos nacionales, extranjeros y miembros
del ejercito.
Al
respecto el cacique Mañil señala al presidente Montt que
“...aprobecharnos de que estaban en es guera para echar a todos lo
cristianos que tenían robadas todas nuestras tieras de esta banda del Bio
Bio sin matar a nadie pues ocho años a que nosotros estabamos que
mandaria a nuestro amigo General Cruz i que nos entregarían nuestros
terenos i de este modo cada día se internaban mas lo cristianos...
entonces les mande orden a todos los que nos tenían usurpados nuestras
tieras que se fueran...”
Tras
la ocupación completa de la Araucanía y reducción de los
mapuche (para liberar terrenos), siguiendo los planes de colonización
organizada del territorio, que pretendía hacer de estas tierras la
California del sur, las tierras fueron divididas y entregadas a colonos
especialmente traídos de Europa (Alemania, Francia, Suiza e Italia
principalmente), lo cuales, llegando desde 1882 a 1901 (contando solo los
traídos por la agencia instalada en Francia) sumaron un total de 36.301
en toda la Región y 10.312 solo en la Provincia de Malleco,
ubicándose estos en números considerables en el “Secano
Interior” de la IX Región (sin embargo en mucha mayor
proporción en Traiguén y considerablemente más baja en
Lumaco). La ley del 4 de agosto de 1874 (Contraloría General de la
República, 1929) legislaba lo siguiente sobre la radicación de
colonos extranjeros:
- Articulo
1º. Los inmigrantes libres que soliciten concesión de terrenos para
establecerse como colonos, serán radicados en los terrenos fiscales
situados al Sur del Bío-Bío.
- Artículo
2º. Los interesados elevaran al Ministro de Colonización una
solicitud acompañada de los documentos justificativos de su nacionalidad
y de su estado civil de casado y de certificados que acredite su buena conducta
y competencia en los trabajos agrícolas.
- Artículo
5º. Al colono se
concede:
Una
hijuela de 40 hectáreas para cada padre de familia y de 20
hectáreas más por cada hijo varón mayor de 12
años.
Pasaje
gratuito para él, su familia y equipajes desde el puerto de embarque
hasta la colonia.
- Artículo
6º. Al colono se
obliga:
A
establecerse con su familia en la hijuela y a trabajarla personalmente durante 5
años. Durante este tiempo no podrá ausentarse de la colonia sin
permiso del director de ella o quien haga sus veces. Este permiso no
podrá exceder de 4 meses al año.
A
cerrar completamente el predio en el plazo de tres años.
A
no enajenar el terreno, etc.
A
invertir en el mismo plazo de 3 años a lo menos la cantidad de quinientos
pesos en mejoras y edificios
La
colonización de extranjeros se desarrolló bajo los principios de
esta ley, agregándose posteriormente un decreto por el cual se aportaba a
los colonos una vaca parida, un caballo y algunas herramientas.
Como
ya se mencionó, la colonización también se amplió a
los chilenos. La cuestión de los colonos nacionales fue debatida por
largos años en el país. Fuertes presiones por ampliar la
colonización del sur a chilenos pobres se encontraron frente al modelo
general que no contemplaba este tipo de ocupación. El ejercito, sin
embargo, veía la necesidad de premiar a sus oficiales primero, y luego a
los soldados que participaron en las diversas campañas. Después de
la guerra civil del 91 se dictaron leyes que favorecían la
colonización por parte de oficiales y sargentos dados de baja. La ley
Nº 180 del 19 de enero de 1894 decía en sus párrafos
más significativos:
“Se
autoriza al Presidente de la República para conceder hijuelas de terrenos
fiscales a los jefes que tuvieren que retirarse, siempre que se hubiere
encontrado en alguna acción de guerra ....”.
“Las
hijuelas destinadas a los sargentos serán de 150 hectáreas cada
una y las correspondientes a cada teniente coronel, de 220
hectáreas.”
“Como
Capital para iniciar los trabajos de cultivo y explotación de las
hijuelas, se dará a cada jefe una gratificación equivalente a seis
meses de sueldo....”
En
1898 se amplió la colonización a todos los chilenos mediante la
ley Nº 994 del 13 de enero de 1898, que reglamentaba la colonización
nacional . A través de este procedimiento tuvieron prioridad los
soldados licenciados del ejercito de la Araucanía.
Se
autoriza al Presidente de la República para que pueda conceder en las
provincias de Cautín, Malleco, Valdivia, Llanquihue y Chiloé,
hijuelas de terrenos fiscales hasta de 50 hectáreas por cada padre de
familia y 20 por cada hijo legítimo mayor de 12 años. A los
Chilenos que tenga las siguientes condiciones:
1º
Saber leer y
escribir.
2º
No haber sido condenado por crimen o simple
delito.
3º
Ser padre de familia.
Las
tierras que no eran entregadas a colonos extranjeros o nacionales eran sacadas a
remate al mejor postor. A estos remates también podían postular
los colonos y es por ello que vemos a los inmigrantes extranjeros que, mediante
la poseción de algunos ahorros, comienzan con hijuelas bastante
más grandes que el promedio.
En
la práctica, luego de hacer planos del terreno, los ingenieros fueron
radicando a los indígenas en retazos de sus antiguas propiedades, de
acuerdo a criterios del más diverso tipo. Una ves desocupadas las tierras
se dimensionaban "fajas" de colonización destinadas a los "colonos
nacionales", o pequeños propietarios campesinos. Estas fajas de
pequeñas hijuelas eran entregadas gratuitamente, de acuerdo a las leyes
que anteriormente se han detallado. En algunos casos estas fajas, de
tamaño mayor, fueron destinadas a la colonización extranjera. Por
lo general estas fajas de hijuelas se ubicaban en terrenos relativamente
marginales, precordilleranos, de lomajes, etc. Las hijuelas tenían entre
40 y 60 hectáreas de superficie y sus límites eran fijados en un
plano, sin preocuparse mayormente de las dificultades y accidentes de terrenos.
Hubo cierta preocupación geopolítica o militar, al establecer
estas zonas de colonización nacional en los alrededores de las
comunidades indígenas consideradas más peligrosas, combativas,
etc.
Propiedades
mayores salían a remate en subasta pública, las cuales se
subastaban en lotes o hijuelas de 100, 200 y 400 hectáreas, existiendo
prohibición de que una misma persona adquiriese más de 2.000
hectáreas.
El
espíritu de las legislaciones de la época era ampliar todo lo
posible la propiedad de la tierra, entregando a los nuevos propietarios retazos
que no excedieran las 400 hectáreas. Se pensaba que de esta manera se
lograría poblar, "civilizar" estas regiones, que estaba en manos de la
"barbarie". A pesar de las “buenas” intenciones del legislador, lo
ocurrido en la zona de la Araucanía produjo resultados diferentes. Por
una parte, sucedió que en los remates actuaban "palos blancos", que
subastaban los retazos a nombre de otra persona. Es así que las
prohibiciones en torno a la concentración de tierras quedaron en tierra
muerta, y numerosos casos hay en que un mismo propietario se hacia cargo de
extensiones de varios miles de hectáreas. Una segunda forma de
constitución de latifundio en esta zona se produjo por la sucesiva compra
de predios rematados por personas que no tenían la intención de
tomar posesión de ellos, sino que simplemente asistían a los
remates como una forma de especulación financiera. Finalmente
también aportó a la constitución de grandes propiedades el
hecho de que en su gran mayoría los colonos extranjeros no eran
agricultores sino que principalmente artesanos y de otras profesiones, y gran
parte de ellos, luego de un tiempo, vendía sus tierras y se dedicaban a
otras actividades, principalmente en las ciudades (Bengoa, 1999).
En
definitiva, se impuso, como ya se ha visto, la realidad del latifundio de la
zona central, de la gran propiedad agrícola, sobre las aspiraciones de
muchos prohombres ilustrados de la época, que anhelaban construir una
parte de la agricultura chilena fuera del modelo hacendal.
La
ilusión de una California del sur, con una pujante agricultura de tipo
familiar (farmers) que impulsara el desarrollo agrícola regional,
rápidamente se desvanecería gracias a que (pese a las leyes)
pronto lo que dominaría este territorio no sería la agricultura de
tipo familiar sino que más bien la gran propiedad (de
características similares a la hacienda de la zona central del
país), que surge aprovechando imperfecciones de la ley, así como
también debido a que muchos colonos (al no ser agricultores) abandonan
rápidamente la tierra y la venden (Bengoa, 1999). Así
también, las usurpaciones de terreno a los mapuche constituyo un factor
de relevancia (Aylwin, 2001).
La
ocupación de la Araucanía en general, y la del Secano Interior en
particular, se realizó con importante uso del recurso forestal, el que se
utilizó para construir infraestructura de comunicaciones, viviendas,
durmientes de ferrocarril, entre otros. No existen antecedentes
estadísticos que permitan conocer la superficie que ocupaba el bosque
nativo de la Araucanía previo a la ocupación, pero en 1910 Roberto
Opazo, Agrónomo Regional de Zona, señalaba que “la
superficie total del territorio que constituye el antiguo Arauco (actual
Arauco, Malleco y Cautín, dividida en 1887) es de más de cuatro
millones de hectáreas, en su mayor parte cubierta de bosques....”.
El mismo autor estimaba que eran maderables por lo menos dos millones, y que con
la capacidad instalada en la época (650 bancos aserraderos con capacidad
para aserrar 150.000 pulgadas al año) el bosque duraría 138
años. Sin embargo a esta apreciación, los bosques no se
terminaron entonces por la actividad forestal destinada a la explotación
de madera, sino por el fuego, considerado alternativa rápida para
establecer cultivos, especialmente en terrenos distantes más de 30 Km.
de la línea férrea, distancia que (según Opazo) determinaba
la factibilidad económica de la explotación forestal.
Es
así como los colonos deforestaron alrededor de 300.000 hectáreas
paras dedicarlas principalmente al cultivo del trigo (Donoso y Lara, 1997). Este
proceso de roce a fuego y eliminación de los bosques de la
depresión intermedia y sectores bajos de la Cordillera de la Costa y de
los Andes, se aceleró fuertemente con la llegada de los colonos Alemanes
(y de otras nacionalidad es europeas). A principios del siglo XX, la superficie
deforestada había aumentado a 580.000 hectáreas. Este
período de colonización es uno de los procesos de
deforestación más masiva y rápida registrados en
Latinoamérica antes de la década de 1980 (Veblen, 1983). Pese a
que ya en el año 1872 la conservación de los bosques nativos y sus
suelos eran percibidos como un problema importante, dictándose en ese
mismo año el Reglamento General de
Corta,.
Sin embargo, a pesar de este reglamento y de otras prohibiciones y regulaciones
posteriores (cuadro 2.2), la destrucción de los bosques continuó,
aún hasta nuestros días (Donoso y Lara, 1997).
Cuadro
Nº
5
Principales
leyes relativas a la conservación y protección del bosque nativo
que han sido dictadas históricamente en Chile
| Legislación |
fecha |
| Código
Civil (Art. 783) |
1871
y 1872 |
| Leyes
de Reglamento General de Corta |
1883 |
| Decreto
Ley 656 |
1925 |
| DFL
256 |
1931 |
| Ley
de Bosque Decreto Supremo 4.363 |
1931 |
| Convención
de Washington de 1940 |
1967 |
Modificado
a partir de Donoso y Lara, 1997. Pág. 339.
Es
así como esta primera legislación prohibía el uso del roce
con fuego en todo el territorio Chileno, a excepción de al sur del
Bío-Bío donde se continuaba considerando como la mejor alternativa
para despejar suelo agrícola. Según menciona Opazo, el uso
indiscriminado que se hacía del fuego era tal que se utilizaba “sin
nunca saber cuanta montaña se iba a quemar”. A este respecto Don
Tomás Guevara (1898) comenta que la intensidad de los roces era tal en
algunas zonas, las superficies quemadas eran tan grandes y por períodos
tan largos que aumentaban considerablemente la temperatura del ambiente de
ciudades cercanas (como Angól y Traiguén).
En
1887, con el avance del ferrocarril hasta Traiguén, esta ciudad
adquirió un gran dinamismo comercial debido a la actividad cerealera en
“ricos terrenos”. Los roces fueron más frecuentes en los
terrenos distantes a las líneas férreas, donde el costo de
traslado y tala del bosque para madera era igual al costo de habilitación
del suelo para realizar siembras de trigo. La actividad agrícola se
centró en lo que Opazo llamó la zona de lomas (Secano Interior),
situada al occidente, al pié de la cordillera de Nahuelbuta,
“desparramándose por el valle y que se limita por una línea
que saliendo de Chihuaihue va a Adencul, Traiguen, Chufquén, Galvarino y
Nueva Imperial”. La zona de lomas corresponde hoy a parte de las comunas
de Ercilla, Traiguén, Victoria, Galvarino y Nuerva Imperial. En esta zona
(según el mismo Opazo) estaban los suelos más ricos de La
Frontera, según su descripción estos terrenos eran de color negro
y de capa vegetal muy gruesa y de consistencia arcillo-arenoso.
Descripción que concuerda con los espectaculares rendimientos obtenidos
en la época (36 qq/ha, según IGM, 1982) y con el auge
económico que vivieron esas comunas durante las primeras décadas
de este siglo.
En
las propiedades del Valle Central de Chile la actividad cerealera fue
disminuyendo debido a la existencia de cultivos de mayor rentabilidad
(Villalobos et. al, 1982; Peralta, Bragg y Celis, 1992), este vacío en la
oferta de granos fue llenado por el espacio ocupado en la Araucanía, el
que tuvo que soportar el impacto de una agricultura monocultora (tanto espacial
como temporalmente) debido a la demanda específica de cereales que
determinaba el mercado nacional a la Región (Peralta, Bragg y Celis,
1992). En adición a esto, desde la década de 1880, la gran
exportación triguera, que hasta 1893 fluctuaba entre 1,5 y 1,8 millones
de quintales anuales (según Bauer, 1934), descansaba también en la
Araucanía (Villalobos et. al, 1982). Debido a estas razones, los terrenos
boscosos y vírgenes de la Araucanía en menos de tres
décadas se transformarían en el que fuera el granero de
Chile.
La
forma de producción que se utilizó en aquellos primeros
años en La Frontera no difirió al que se utilizaba en la zona
central del país, especialmente a la del Valle Central. Esto se
refería a instrumentos muy básicos que (según Gay)
diferían muy poco de los utilizados en la época colonial,
utilizando barbechos largos y sin aplicación de abonos de ningún
tipo. Este patrón agrícola importado a la Araucanía, y
especialmente en el Secano Interior, influyo en el rápido agotamiento de
suelos.
Cabe
destacar que, en contraste a los bosques andinos, los bosques desarrollados en
suelos rojo arcillosos, que se extienden desde los pies de la Cordillera de
Nahuelbuta hacia el Valle Central, poseen un substrato mucho más antiguo
y con escaso o nulo aporte de nutrientes por las vías geológica y
atmosférica), (Armesto et. al, 1997; Hedin et. al., 1995). Estos suelos
poseerían en si mismos un bajo nivel de acumulación y
captación de nutrientes, siendo estos nutrientes recirculados y retenidos
fuertemente en el ecosistema forestal (suelo y vegetación) a
través de mecanismos biológicos eficientes, aún no bien
comprendidos. Debido a esto, los procesos biológicos de retención,
absorción y reciclaje de nutrientes adquieren una importancia crucial
para la sustentabilidad del ecosistema (Pérez, 1997). De acuerdo a este
análisis, los bosques costeros (de la cordillera de la costa y sus
cercanías) tendrían un carácter de gran fragilidad frente a
la extracción masiva de biomasa o a las pérdidas de suelo
orgánico, ya que drenarían gran parte del “capital” de
nutrientes del ecosistema. En este sentido, los procesos más destructivos
de estos ecosistemas costeros resultan ser el uso de talas razas o roces, que
además de eliminar la biomasa, provocaría grandes pérdidas
de suelo orgánico y disrupción de los mecanismos biológicos
de retención de nutrientes, los cuales están asociados
generalmente a las poblaciones de microorganismos del suelo (Vitousek y Matson,
1984).
Tal
como se mencionó, la forma utilizada para habilitar estos terrenos a la
agricultura fue la utilización del fuego mediante roces extensivos. Una
vez despejados estos terrenos quedaba un importante mantillo vegetal en el
suelo, el cual rápidamente se mineralizaba. Esta rápida
disponibilidad de nutrientes permitía una elevada productividad en los
primeros años, en los cuales se labró y sembró
intensivamente el suelo y, a semejanza de los sistemas de la zona central
(desarrollados en terrenos planos), se utilizaban periodos de barbecho para
controlar las abundantes plantas oportunistas (malezas) que también
debieron responder a esta bonanza de fertilidad. Sumado a esto debe hacer notar
que, al igual que lo que comenzó a ocurrir en Europa unas décadas
antes, la utilización de amplias extensiones de cultivos puros, puestos
año tras año en los mismos terrenos, generó otros
problemas, como la aparición de enfermedades.
En
coherencia con la fragilidad ecológica de esta zona y de la fertilidad de
sus suelos (Opazo, 1910), el rápido agotamiento del recurso
comenzó a expresarse en la baja de rendimientos en zonas como
Mulchén y Collipulli donde rendimientos del cuatro a uno (5 o 6 quintales
por hectárea) hacían ya impensable la siembra. Respondiendo a
estos problemas comenzaron a incorporarse fertilizantes fosfatados (guanos,
huesos) y desinfectantes cúpricos para las infecciones fungosas de las
semillas, además de importarse numerosas variedades desde la Zona Central
y de Europa (destacan a este respecto las semillas francesas), a esto se
incluyó además otras adecuaciones productivas como la
incorporación de maquinaria para resolver los problemas de mano de obra.
Cabe
destacar el que, hasta la fecha del informe de Opazo (1910) y pese al hecho que
los suelos Rojo Arcillosos son deficitarios en nitrógeno, no se
utilizaron nitratos en esta zona pese a ser Chile el principal productor de
nitratos a nivel mundial. Al parecer las principales razones de lo anterior lo
constituiría las dificultades e irregularidad de distribución de
este producto en el país. Se puede destacar el hecho de que tanto la
incorporación de fertilizantes como de maquinaría no fueron
masivos sino que fue efectuado principalmente en algunos predios de grandes
extensiones ubicados en los pocos terrenos planos y cuyos dueños contaban
con los medios para realizarlo. Estos productores eran considerados como
agricultores de punta y modelos a seguir.
Pese
a los cambios anteriormente mencionados (lo cual solo afecto a predios de gran
extensión y agricultores con capacidad económica) el uso
continuado del barbecho y la fragilidad de los suelos aportó al proceso
erosivo una cantidad enorme de tierras agrícolas, las que desaparecieron
en un plazo corto de alrededor de 30 años (1887-1910).
La
actividad ganadera comienza a complementar a la agrícola desde muy
temprano, adoptando la modalidad de extensiva. Sin embargo en sólo 24
años Malleco (provincia dentro de la cual se incluye el secano interior),
que se caracterizaba por tener gran dotación ganadera, es sobrepasado por
Cautín, donde se continúa con la incorporación de nuevos
territorios de pastizales. En 1906 Malleco tenía un total de 305.470
animales entre bovinos, ovinos, equinos, porcinos y caprinos, siendo las dos
primeras especies casi el 50% del total (anuario estadístico, 1906).
Cautín tenía a esa fecha 270.514 animales, gran parte de ellos
caballos (debido principalmente a los pésimos caminos y la mayor cantidad
de población mapuche, la cual prefería a esta especie). En 1930
Malleco tenía 335.500 animales y en cautín había 1.182.680
(censo agropecuario de 1930). Este estancamiento de la maza ganadera de Malleco
se debía a que, salvo algunas excepciones, el aumento de esta, se
producía por áreas liberadas de la explotación forestal, y
al decaer la fertilidad natural de los suelos, decaía la
producción de pastos y con ello de ganado (ya se vio en el
capítulo 2 la diferencia entre los suelos Rojo Arcillosos del Secano
Interior y Los trumaos que dominan mayormente Cautín).
2.4.
Período de industrialización, establecimiento de política
de desarrollo hacia dentro y transición al neoliberalismo
económico. Proceso de campesinización y dependencia de la
economía mapuche
A
partir de la década de 1920, comienza un período de decadencia
tanto en lo económico como en lo productivo, lo primero derivado de la
crisis económica y lo segundo de los crecientes deterioros de suelo y
vegetación (y demás problemas relacionados). Esta crisis
económica, acompañada de una tendencia constante de caída
en los rendimientos, va produciendo una situación de estancamiento, que
no encuentra soluciones alternativas. En la década del ‘30
(producto de la crisis mundial, el cierre de mercados internacionales y de
situaciones de guerra) se produce un cambio en el modelo económico del
país, pasando del modelo anterior que basaba su desarrollo en el aumento
de las exportaciones (principalmente mineras y agrícolas), a uno nuevo
(llamado nacional desarrollismo o crecimiento hacia dentro), el cual buscaba un
aumento de la capacidad productiva interna de tipo industrial para
autoabastecerse de estos productos, siendo una de las estrategias para lograrlo
la disminución del precio de los bienes salarios (productos alimenticios
primarios, como el trigo, papas, frijoles y en general la producción de
la Región) y el incentivo y protección de la industria nacional
mediante la instauración de barreras arancelarias a la
importación.
Por
sus características productivas y ser sistemas pequeño, medianos y
grandes ligados a la actividad agrícola-forestal (producción
primaria), donde no era posible readecuarse a un modelo industrial, nuevamente a
la Región le es asignada la función de productora de alimentos
baratos. La rigidez del patrón cerealero-ganadero y las definiciones
económicas a nivel político, dejan a la Provincia (Malleco) sin
opciones de ajuste en lo económico. Por otra parte, debido al deterioro
de sus recursos naturales, la posibilidad de orientar su estructura productiva
hacia otras alternativas es mínima. Malleco responde durante cuatro
décadas, disminuyendo la superficie cultivada y ampliando la superficie
destinada a praderas naturales y/o artificiales, las que llegan a constituir el
52, 7% de la superficie agrícola de la Provincia (censo agropecuario de
1976).
En
relación a los sistemas de la región, se debe destacar el que ya
desde la década de los sesenta, cuando comienza a abrirse y cambiar el
modelo económico, se comienzan a difundir y masificar las
prácticas agrícolas de la llamada revolución verde,
relacionadas con la utilización de semillas mejoradas, altas dosis de
fertilizantes sintéticos y utilización de variados tipos de
pesticidas. Estas prácticas son rápidamente adoptadas (aunque en
distinto grado) por aquellos agricultores de escala mediana a grande, quienes
además de poseer capital y capacidad de endeudamiento, contaban con
terrenos aptos para la implementación de este tipo de sistemas. En los
predios de menor escala se lograron introducir parte de estas prácticas
mediante programas nacionales de desarrollo agropecuario y la creación
del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), además de la
implementación de sistemas de crédito campesino. Sobre todo en los
sistemas de escala medianos a grande se logran importantes aumentos en los
rendimientos, con lo cual se paso de una producción media nacional de 16
quintales por hectárea en 1961 a 22 en 1980 (Fao-Stat,2000), lo cual
impulsa a utilizar cada ves más maquinarias e insumos
petro-químicos, especialmente fertilizantes y herbicidas.
Divido
a la mayor rapidez en las labores agrícolas que implica la
utilización de tracción mecánica (tractores), se hace
costumbre la realización de múltiples labores en la tierra antes
de la siembra, consistiendo estas por lo general en una o dos pasadas de arados
de discos, una o dos pasadas de rastras pesadas y, finalmente, una rastra
liviana. En lo que a fertilización se refiere se comienzan utilizando
fertilizantes fosfatados, nitrogenados y posteriormente se agregan
también los potásicos, utilizándose progresivamente
aquellos fertilizantes que resulten más baratos por unidad de nutriente,
como es el caso de la urea y el fosfato diamónico (por su menor precio en
comparación a otros fertilizantes). Ambas prácticas (el sobre
laboreo y el uso de fertilizantes) provocan serios problemas en el suelo. Por
una parte, el sobre laboreo de suelos comienza a generar problemas como la
compactación y disminución del contenido de materia
orgánica, acelerándose también procesos erosivos y otros
procesos de degradación de los suelos. Por otra, la utilización
masiva de fertilizantes de reacción ácida (urea, fosfato
diamónico) genera un proceso de pérdida de bases y
acidificación de los suelos, a la ves que sus altas dosis de
utilización trae consigo procesos de contaminación de las aguas
superficiales (especialmente notable en la zona ha sido la eutrificación)
y de las napas subterráneas. En adición a lo anterior se debe
mencionar que la utilización de monocultivos, al igual que en todos los
lugares en los cuales se han utilizado, ha generado una serie de problemas, las
cuales han incidido a su vez en el aumento en el uso de pesticidas. Así
podemos decir, a grandes rasgos, que el tipo de agricultura que se
desarrolló en la provincia bajo el sistema propuesto por la
Revolución Verde provocó todas las externalidades asociadas a la
agricultura industrializada.
Una
de las características de los sistemas desarrollados tras la
revolución verde es su aumento en los costos de producción y en
los niveles de endeudamiento, los predios de la Región, que adoptaron
estas prácticas y sistemas de cultivo, no fueron la excepción,
teniendo mucha influencia en este aumento de costos el hecho de que tras la
degradación del suelo mediadas por las prácticas de cultivo, se
requería mayor utilización de insumos (especialmente
fertilizantes) solo para mantener la producción.
Tras
el golpe militar de 1973 Chile inició una transformación de su
economía, implementando el llamado “modelo exportador”.
Fueron abiertas las fronteras comerciales y disminuyeron los aranceles (que en
el modelo anterior estaban destinados a proteger la producción nacional).
Esto, entre otros muchos efectos en la economía nacional, hizo que
disminuyeran los precios internos del trigo (debido a que debe competir con los
mercados internacionales, muchas veces subsidiados).
Por
otro lado, el brusco aumento del precio del dólar en los ochenta,
ocurriendo por otro lado lo mismo con el petróleo, eleva los precios de
los insumos y con ello los costos de producción. Estos hechos hacen que
la rentabilidad de estos sistemas se deteriore a tal punto que la
situación se torna insostenible hasta para la mediana y gran propiedad
ganadero-cerealera. Con el 75% de la superficie erosionada y miles de
hectáreas deforestadas, el ciclo extractivo de biomasa vegetal de Malleco
(bosques, pastizales, cultivos) parece llegar a su límite. Sin embargo,
las nuevas condiciones institucionales y macroeconómicas alentaron el
desarrollo de industrias basadas en monocultivos para exportación,
principalmente especies exóticas de alto crecimiento (Claude, 1997).
Es
así como tras la promulgación del Decreto de Ley 701 de Fomento
Forestal (1974), la cual estipulaba que el estado, a partir de 1974, subsidiaba
en un 75% los costos de las plantaciones en aquellos terrenos calificados de
aptitud preferentemente forestal (llegando en la realidad a subvencionar hasta
el 90% en algunos casos). El estado también contribuyó a
concentrar la propiedad de las tierras y plantaciones forestales, mediante la
privatización de las tierras fiscales y de empresas estatales a precios
muy bajos (Quiroga y Van Hauwermeiren, 1996).
Estos
estímulos al sector privado forestal, junto con la liberalización
del comercio de la madera, produjeron un extraordinario crecimiento de las tazas
de plantación. A fines de 1974, la maza de plantaciones existentes en
Chile era de 450.000 hectáreas (gran parte estatales). En 1994 en tanto,
la superficie de plantaciones en el país cubre un área de
1.747.533 hectáreas, el 78.8% de las cuales corresponde a pino radiata y
el 13,6% a eucalipto (ODEPA, 1995). Junto con este gran aumento de la superficie
de plantaciones forestales fue incentivado también la industria de la
celulosa, a modo de aumentar el valor agregado de su producción.
De
esta forma las grandes propiedades degradas del Secano Interior ofrecían
lugares ideales para forestación. Los endeudados agricultores vendieron
grandes extensiones a las empresas forestales las cuales pagaban al contado y a
precios atractivos. En la actualidad existen casi 200.000 hectáreas de
plantaciones de pinos y eucaliptos en la Provincia de Malleco y gran parte de
ellas en el Secano Interior (especialmente en Lumaco y Purén). (INFOR,
1997). A su ves, según datos del Mismo INFOR (1997) las plantaciones de
pino radiata pertenece en un 65% a grandes empresas.
Pese
a que se podría decir que esta expansión forestal ha favorecido la
conservación del medio ambiente por el hecho de cubrir el suelo durante
largo tiempo, protegiéndolo con ello de la erosión. Lo cierto es
que estas grandes y concentradas extensiones de pinos y eucaliptos, producen una
serie de externalidades negativas que superan con creces los posibles beneficios
ambientales que pudieran traer, muchos de estos relacionados con los niveles de
concentración de las plantaciones, sistemas de cultivo y cosecha,
así como también con la industria de procesamiento de la madera
asociados a esta actividad.
Cuadro
Nº
6
Algunas
externalidades negativas asociadas a las plantaciones forestales en el sur de
Chile
| Externalidad |
Causa |
| Destrucción
del bosque nativo |
La
sustitución de bosque por plantaciones de especies exóticas
es una de las principales causas de destrucción del bosque nativo
de Chile. Solo en la IX Región (entre 1985 y 1994) esta sustitución
ha afectado 30.958 hectáreas (Emanuelli, 1997). |
| Disminución
de la biodiversidad |
El
establecimiento de plantaciones de pinos y eucaliptos, muchas veces
reemplazando bosque nativo, produce una gran reducción de la
diversidad, ya que cambia sistemas que presentan más de 20 especies
arbóreas y múltiples estratos, por extensas zonas de monocultivos. |
| Disminución
de fuentes de agua superficiales y subterráneas |
Es
un hecho ya probado por múltiples estudios (Bosch, 1990;Duncan,
1980;Huber et. al, 1990; Huber et. al, 1998;van Lil et. al, 1980) que
las plantaciones de pinos (debido a sus altos niveles de evapotranspiración)
producen una reducción en las fuentes superficiales de agua que
puede llegar a una reducción de hasta un 60% de los caudales
en comparación a praderas y 30% comparados con bosque nativo.
Lo cual, especialmente e verano, provoca que se sequen algunas de estas
fuentes. A la ves bajo condiciones de plantaciones, la napa subterránea
de agua disminuye hasta 4 metros mas en verano (comparado con pradera)
(Huber et. al, 1990) |
| Problemas
de salud de comunidades circundantes |
Producto
de la extensión de monocultivo de pinos, en amplias zonas se
generado serios problemas de aparición de plagas y enfermedades,
las cuales en muchos casos requieren aplicaciones aéreas de pesticidas
para su control. A la ves la tendencia del medio natural a la diversificación
hacen aparecer plantas oportunistas, las cuales deben ser controladas
en los primeros años de cultivo. Los pesticidas y herbicidas
aplicados en forma área provocan serios problemas de salud en
comunidades cercanas o que han quedado rodeadas por estas |
| Contaminación
de agua |
Tanto
los pesticidas y herbicidas que se aplican en forma aérea y que
afectan a las personas, como la polinización masiva de los pinos
en primavera, genera problemas de contaminación de las aguas
que produce desde solo molestias hasta serios problemas de salud para
las comunidades circundantes. |
| Degradación
de suelos |
Contrapesando
los mencionados efectos de protección contra la erosión
han sido estudiados una serie de problemas asociados con las plantaciones
forestales que van desde problemas como la acidificación de suelos
hasta su compactación (principalmente en la tala) y agotamiento
por extracción de nutrientes. |
Elaboración
propia a partir de datos obtenidos en la investigación
Cuadro
Nº
7
Principales
efectos negativos de la transformación de la madera
|
Celulosa
y Papel |
Contaminación
de aguas por descarga de residuos sólidos y líquidos. |
| Polución
atmosférica por emisión de gases |
| Competencia
por el uso de agua (industriales, agricultura y viviendas) |
|
Aserrío |
Riesgo
de intoxicación de personas por el uso de preservantes arsenicales
y pentaclorogenólicos. |
| Partículas
en suspensión por altos volúmenes de aserrín. |
| Generación
de desechos no utilizables, como aserrín, cortezas y recortes.
|
| Tableros |
Uso
de resinas cuyas emisiones son dañinas para la salud |
|
Astillas |
Explotación
no racional de los recursos madereros al incluir volumen no astillable
del bosque. |
| Alteración
del paisaje rural y urbano |
En:
Quiroga y Van Hauwermeirer, 1996. Pág. 71 (elaborado a partir de datos de
INFOR)
Bajo
la Ley de erradicación de 1883 (mencionada anteriormente) se establece
para los mapuche la política de reservas, es decir, radicar a los grupos
indígenas que controlaban ese territorio, en pequeños
asentamientos de tierra, a través de un título que el Estado
llamó "Título de Merced". Ello a través de una
comisión radicadora, ante la cual los mapuche que quisieran derecho a
tierra tenían que concurrir para demostrar, con testigos, que estaban
ocupando un pedazo de suelo, por al menos un año (Vidal, 2000). Los
mapuche fueron radicados en reducciones en un proceso muy largo que
provocó inestabilidad y problemas. Entre 1884 y 1919 se entregaron 3.078
títulos de merced sobre 475.000 hectáreas, lo cual
"benefició" a 78.000
mapuche,
estimándose que otros 40.000 no fueron radicados (por tanto no se les
entrego terrenos) (Guevara, 1898). Sin embargo, junto y a continuación de
la radicación siguió otro proceso de reducción de tierras,
producto de usurpaciones, por medio de lo cual se estima que perdieron cerca de
1/3 de las escasas tierras asignadas (Guevara, 1898; Bengoa, 1991; Aylwin, 2000;
Vidal, 2000).
En relación a la población mapuche, que quedo limitada a las
reducciones, solo basta redundar en el hecho de que debieron adaptarse
bruscamente a su nueva condición campesina y que tanto ellos como los
recursos naturales de su antiguo territorio quedaba sometidas a la
legislación del Estado chileno y a las políticas e
ideologías de los distintos gobiernos en tránsito.
La
radicación provocó la transformación de la sociedad mapuche
en una sociedad de campesinos pobres. Hay un paso de una situación
ganadera como la que se ha señalado anteriormente, a una situación
social caracterizada por la pertenencia imperativa a un pequeño
territorio del cual es necesario obtener la subsistencia. El sistema ganadero de
producción fue destruido por la guerra y la derrota militar. A su vez, la
guerra significó la pérdida de miles y miles de cabezas de ganado.
La derrota implicó el cierre de los pasos cordilleranos, el fin de la
trashumancia de ganado entre ambas bandas, el corte de los territorios de
pastoreo y el fin de la actividad a gran escala. Los mapuche fueron despojados
del espacio de reproducción para la actividad ganadera.
Cabe
recalcar la inexistencia entre los mapuche de una cultura agrícola de
pequeños propietarios productores, cuidadosa de la mantención y
mejoramiento de sus pequeños recursos, de esta forma, al ser encerrados
en pequeños retazos de tierra, debieron cambiar su sistema de
producción. Por un lado, la tecnología de manejo ganadero, de
carácter extensivo, fue aplicada en pequeñas superficies,
generalmente colinas, que rápidamente se sobre talajearon y erosionaron,
perdiendo buena parte de su valor productivo.
Cuadro
Nº
8
Correlación
entre períodos político-ideológicos de los gobiernos de
Chile y transformación de la “propiedad mapuche” y sus
usos
| Períodos
y etapas político ideológicas de la H. de Chile |
Etapas
de la economía mapuche |
Tipo
de propiedad |
Utilización
y finalidad |
| Liberalismo
(1860-1930) |
Transición
del sistema ganadero mercantil a sistema campesinos comunitario. |
Se
establece propiedad (comunitaria). Inhibición trashumancia. |
Agricultura,
recolección, ganadería. Con finalidad de subsistencia. |
| Nacional
Desarrollismo
(1930 – 1960) |
Sistemas
campesinos comunitarios pasando a familiares. |
División
de la propiedad común y origen de la propiedad individual. |
De
agrosilvopastoril comunitario a individual |
| Neoliberalismo |
Sistemas
campesinos. |
Paso
casi completo de propiedad comunitaria a individual. |
Explotaciones
agropastoriles o agrosilvopastoriles de subsistencia. |
Por
otra, pese a que desde muy antiguo los mapuche practicaban la agricultura,
ésta nunca la hicieron restringidos a un espacio fijo ni dependían
de esta para su alimentación, por tanto al verse convertido en campesino
y tener que extraer de una pequeño espacio de suelo todo su sustento se
produjeron fuertes desajustes. Debido a lo anterior ya en 1910 se encuentran
informes del protector de indígenas de aquel entonces, en los cuales se
plantea con preocupación el estado de degradación que presentaban
las tierras indígenas.
La
pauperización de la sociedad mapuche es la consecuencia más
visible del paso al minifundio. Las primeras décadas del siglo XX fueron
un fuerte período de adaptación y hambruna en el cual el mapuche
tubo que despojarse de toda su joyería de plata (a precios muy bajo su
valor real) para alimentarse y comprar semillas y herramientas
agrícolas.
Las
prácticas agrícolas que comenzó a utilizar en esta nueva
situación las hizo a semejanza de las utilizadas por los colonos que los
rodeaban (de hecho dentro de los planes de colonización se buscaba esta
situación), comprando arados y herramientas similares. Este factor
jugó en contra de la conservación de los recursos prediales ya que
tanto las prácticas que copiaba como los implementos utilizados estaban
hechos para condiciones de suelos planos, muy distintos a los que en la
mayoría de los casos están los mapuche, esto es en terrenos
marginales con pendientes pronunciadas. Lo cierto es que a lo largo del tiempo,
y mientras se adaptaron a la nueva situación, los mapuche tuvieron un
fuerte impacto sobre sus recursos prediales, aplicando prácticas
agrícolas inadecuadas en terrenos frágiles, mediado por la
necesidad de subsistencia.
El
Estado Chileno Entregó las tierras en base a un título en
común, pero desde el principio tuvo la voluntad de producir una
división y una titulación individual de las tierras
indígenas. En 1927, 1931 y 1961 (principalmente) se dictan legislaciones
divisorias cuya lógica se orientaba a hacer entrar las tierras
indígenas en el mercado de tierras, para poder resolver el problema del
minifundio mapuche, el problema de las productividades y de la pobreza
mapuche.
La
gran solución se veía, entre otras medidas, en una
titulación individual que permitiera actuar a los mapuche en el mercado
de tierras. Hasta 1970 se dividieron 832 comunidades (principalmente en la
provincia de Malleco) (Bulnes, 1985; Vidal, 2000). El año 1970 fue
elegido el gobierno llamado de la “Unidad Popular” y se produjo un
cambio en las tendencias legislativas que se había establecido por
más de 50 años en Chile. En la “Unidad Popular” se
establece una política absolutamente distinta y contraria, que busca
impedir por todos los medios la división de las comunidades. Se establece
el criterio de que para dividir hay que tener la aprobación de más
de un 50% de los ocupantes. Mediante la ley 17.729 el gobierno de la Unidad
Popular realiza un acto inédito en la historia de Chile, lo cual es el
reconocimiento de las tierras usurpadas a los mapuche mediante un cuerpo
legislativo. Esta ley indígena reconoce la existencia de las tierras
usurpadas y reconoce mecanismos por los que el Estado va a devolver estas
tierras a los mapuches: expropiación (devolución de tierras
usurpadas) y mecanismos de devolución vía reforma agraria. Esta
ley alcanzó a funcionar aproximadamente un año desde que se
promulgó en 1972, hasta el golpe de estado, en 1973. Durante ese
año se devolvieron alrededor de 50.000 hectáreas de un total de
150.000 usurpadas (Vidal, 2000).
Posterior
al golpe de estado se dicta la ley indígena del gobierno militar. Este
gobierno devolvió a los antiguos propietarios casi toda la tierra que el
gobierno de la Unidad Popular había entregado o reconocido a los mapuches
y dictó una ley indígena en base a una serie de consideraciones,
propias de la ideología liberal y neoliberal del período, y
propias de doctrinas fuertemente nacionalistas (Vidal, 2000). Esta
legislación (decretos Nº 2568 y Nº 2750, de 1979)
terminó con la casi totalidad de las comunidades reduccionales mapuche
creadas por el Estado chileno (tras la ocupación militar de la
Araucanía). Si bien dicha legislación prohibió la
enajenación de las hijuelas resultantes de la división, muchas
tierras mapuche fueron traspasadas a no indígenas a través de
contratos fraudulentos como los arriendos hasta 99 años (Aylwin, 2000).
Se establece además que, una vez que las comunidades son divididas y
entregados los títulos, dejan de ser indígenas las tierras y los
ocupantes de las tierras, pues todos somos parte de una misma nación
(Vidal, 2000). Adicionalmente, se estima que por efecto de esta ley cerca de
300.000 hectáreas les fueron privadas a los mapuche durante el
régimen militar (1973-1989) (Aylwin, 2000).
El proceso de división de tierras comunitarias a terrenos privados
(familiares) y la subsiguiente fragmentación de la propiedad mapuche
llevó a que se aumentara la presión y deterioro del bosque, suelo
y demás recursos naturales. Según indican investigadores
(Catalán y Ramos, 1999), en el caso mapuche se habría dado lo
contrario de lo planteado en “la tragedia de los comunes”, esto es,
a medida que la propiedad de la tierra pasó de no existir a ser
comunitaria, y de ésta a la propiedad individual, el estado de los
recursos se fue pauperizando y no conservándose en mejor estado como es
la hipótesis que se plantea en este trabajo.
En
la actualidad, los predios mapuche se encuentran totalmente colapsados y con sus
recursos degradados tras 120 años de subsistencia, en los cuales han
tenido que utilizar múltiples estrategias para subsistir a la vez de
sobrevivir como cultura. Es importante destacar que el estado de crisis que
actualmente presentan no ha sido solo producto de que ellos degradaran sus
recursos prediales para lograr su subsistencia, sino a que también este
estado ha sido fuertemente influenciado (nuevamente) por factores externos a
ellos y que han roto todas las estrategias de subsistencia que han utilizado en
el tiempo (cuadro 2.5). No es por azar que los mapuche de Malleco, que habitan
el territorio que presenta mayores problemas en su base de recursos y menos
alternativas subsistencia, sea quienes mayormente en este último tiempo
se estén levantando y alzando la voz en busca de reivindicaciones
territoriales.
Cuadro
Nº 9
Estrategias
de subsistencia utilizadas por los mapuche del Secano Interior luego de la
reducción y los factores que ocasionaron su quiebre
| Estrategia
de subsistencia |
Factor
que determina su ruptura |
| Recolección
de productos del bosque para consumo y venta |
Tala
y sustitución del bosque nativo por forestales |
| Sistemas
de mediería con predios vecinos |
El
uso de pastos de vecinos de predios con superficies mayores o la siembra
en la cual el mapuche utiliza su mano de obra y animales a cambio de
la mitad de la forestales, se ve cortado por la venta de estos predios
a empresas forestales, las cuales cierran el terreno y prohíben
el paso, Rompiéndose todo tipo de relación con los vecinos. |
| Trabajo
asalariado en predios vecinos |
La
venta de campos a empresas forestales y su subsecuente reforestación
hace perder fuentes de trabajo agrícola al solo requerir mano
de obra en períodos determinados (plantación y tala) y
el que esta sea especializado. Las extensiones de pinos que rodean las
comunidades las aíslan y reducen sus posibilidades de obtención
de recursos. |
| Cultivos,
horticultura |
Al
disminuir fuertemente la disponibilidad de agua para cultivos u hortalizas
(que se dan muy bien y más tempranamente que en el resto de la
región) se imposibilita pensar siquiera en esta actividad como
medio para la comercialización |
| Ganadería |
La
dificultad de conseguir agua incluso para consumo familiar hace muy
difícil la manutención del ganado en verano. |
Si
bien es cierto, desde que fueron asignados los terrenos reduccionales a los
mapuche, estos han tenido que aprender a vivir como los campesinos que nunca
fueron (y que aún no son) y practicar una actividad agrosilvopastoril
que en definitiva ha producido una presión tal en los recursos (producto
de presión que imponen la satisfacción de las necesidades de
subsistencia familiar), que ha llevado a su colapso y en muchos casos una
extrema degradación. No es menos cierto también, el hecho de que
el grueso de la degradación pasada y presente de los recursos de La
Araucanía no fue mediada por la presión sobre los recursos por
parte de una población pobre, sino que más bien desde un comienzo
esta degradación a obedecido a demandas de mercados externos a la
región y al país, y quienes la han realizado no ha sido tampoco
una gran población pobre sino que una pequeña fracción de
la población que buscaba enriquecerse. Es así como primero fue la
actividad triguera con fines de satisfacer mercados de países extranjeros
o zonas del país externas a la Región, luego del colapso de estos
sistemas trigueros y del deterioro a los recursos que implicaron se implanta una
nueva actividad, impulsada por capitales aun mayores que los anteriores y con
características de concentración de la propiedad y de las
ganancias mucho más marcadas, así como también con serios
efectos en los recursos naturales y el medio ambiente. Por otro lado
también resulta importante el mencionar que, según se recoge de
relatos de ancianos mapuche de Lumaco, en muchos casos los colonos instalados en
las inmediaciones de las comunidades o empresas madereras fueron quienes
explotaron el bosque nativo de las comunidades y limpiaron el terreno
agrícola. La explotación maderera se realizaba
ofreciéndoles un pago mínimo a los mapuche (en dinero, vino o
especies), y el “despeje” para uso agrícola y el posterior
uso por parte de los colonos se retribuía a los mapuche por medio de la
entrega de una parte de la cosecha.
2.5.
A modo de conclusión. Algunas características actuales de la
economía campesina mapuche
2.5.1.
La población mapuche de la IX región: características
demográficas
Según
la CASEN 2000, la población mapuche representaba el 85,6% de la
población indígena del país:
Cuadro
Nº
10
Población
indígena según etnia
| Etnia |
Población |
% |
| Aymara |
60.187 |
9.0 |
| Rapa
Nui |
2.671 |
0.4 |
| Quechua |
15.210 |
2.3 |
| Mapuche |
570.116 |
85.6 |
| Atacameño |
8.171 |
1.2 |
| Colla |
5.325 |
0.8 |
| Kawaskar |
3.781 |
0.6 |
| Yagan |
667 |
0.1 |
| Total
indígena |
666.128 |
100.0 |
Fuente:
MIDEPLAN, elaborado a partir de información de Encuesta CASEN
2000.
Según
la misma CASEN, en la IX región había un 32,6% (217362) de
población autodefinida como indígena, el mayor porcentaje en el
país.
El
censo de 1992 mostró que en la comuna más importante de la
región, Temuco, se hallaba un 26,7% de la población mapuche
(38.410 personas).
El
Censo de 1982 había mostrado que casi un 46% de la población rural
de la región era mapuche. En reducciones vivían 138.670 personas
en total. Un aspecto importante en la tendencia demográfica de la
población mapuche rural, que se ha mantenido y ha aumentado, es la
relación hombres-mujeres desequilibrada, producto de la mayor
migración, y a edad temprana, de la población femenina. Para 1982,
el índice de masculinidad general era de 109, aunque en algunos grupos
etarios: 15-19; 20-24 y 25-29 era mucho mayor, llegando a 122. (Oyarce, Romaggi,
Vidal, 1989). Para el censo de 1992, el índice general para el
área rural llegó a 121, y alcanzó hasta 130, en tramos
sobre los 15 años de edad, mostrando el aumento enorme de la
migración femenina.
La
población de las reducciones indígenas muestra una estructura
caracterizada por una base ancha, de población muy infantil, y una
pirámide más angosta de lo normal en edades adultas, indicando la
existencia de proporciones importantes de "fuga" de población en edad
juvenil y de procreación –cf. Anexo-(El Censo de 1982 mostró
que un 33% del total mapuche era población de 15 y menos años de
edad; un censo en reducciones seleccionadas de la comuna de Temuco, en 1988,
mostró un 39% de población menor a 15 años de edad, lo que
apuntaba al aumento en la tasa de emigración juvenil y adulta y/o una
emigración a edades más tempranas, como lo señala la
pirámide comparativa del área urbana rural, en anexo.
Por
otra parte la población rural mapuche se ha caracterizado como la
más vulnerable y de mayor riesgo socioeconómico y de salud en la
región, mostrando los peores indicadores nacionales en mortalidad
infantil, materna, desnutrición infantil, enfermedades infecciosas; en
vivienda, en ingresos, etc. factores que incluso determinarían un bajo
crecimiento demográfico (Vidal, A., 1991). (EN 1992 la mortalidad
infantil regional era de 16.9 por mil nacidos vivos, la del país era de
14,4; sin embargo comunas con importante monto de población
indígena presentaban tasas de 65,7:Curarrehue; y
44,2:Lumaco).
La
esperanza de vida en Chile entre los años 1985-1990 era de 71.5
años para hombres y mujeres, para la región era de 69.9
años y para las reducciones seleccionadas en 1988 era de 63.2
años. (Censo de Reducciones Indígenas Seleccionadas, 1988- UFRO-UC
Tco. INE-PAESMI). Tal indicador se relaciona con el hecho de que la
población rural mapuche presenta históricamente los peores
indicadores en salud: en mortalidad infantil, materna, desnutrición
infantil, enfermedades infecciosas; en tipo y calidad de viviendas y en las
condiciones inadecuadas de ellas, en suministro de agua potable, accesos a
servicios, nivel de ingresos, etc. Tales factores han provocado un bajo
crecimiento demográfico reduccional, hasta el punto de caer bajo la tasa
de reproducción neta. (Censo de Reducciones Indígenas
Seleccionadas, 1988- UFRO-UC Tco.-INE-PAESMI).
Asimismo,
los tres censos últimos han indicado la baja en el promedio de personas
residentes por vivienda en las áreas reduccionales, cercano en la
actualidad a un promedio cercano a cuatro personas, bastante similar al de la
sociedad dominante.
2.5.2.
Los aspectos histórico-culturales determinantes de la economía
rural mapuche
La
situación económica actual de la población mapuche en
reducciones, y las características de ella son esencialmente el resultado
de factores históricos que afectaron a los mapuche, a su tierra,
territorio y recursos, en los siglos XIX y XX.
Las
políticas del Estado-nación respecto a las tierras y territorio
mapuche: durante la llamada campaña de Pacificación, el Estado
chileno envió a la llamada zona de frontera parte del ejército
triunfante de la guerra con Perú y Bolivia y luego de derrotar
militarmente a los mapuches, en 1883, los despojó de casi todo el
territorio que poseían (alrededor de 10 millones de hás.)
radicándolos en cupos de tierra, de los que hubiera demostración
previa de ocupación, (con testigos), en promedio de hasta 6 hás,
bajo un documento legal de título colectivo llamado Título de
Merced. Bajo él obtenían tierra agrupaciones de parientes que bajo
la autoridad de un jefe solicitaban el reconocimiento por el Estado de la tierra
efectivamente ocupada. Se entregó 2919 títulos entre 1883 y 1929,
con un total de poco más de 500.000 hás. y un promedio de 6
hás. por individuo.
A
partir de ese momento y en un contexto de apertura de la región a los
procesos económicos nacionales, y a la incorporación de
poblaciones colonizadoras de la Frontera, se inició un proceso de
"usurpación" de las tierras entregadas por los Títulos,
calculándose que de la cabida total en hás. de los títulos
se perdieron aproximadamente 150.000 hás mediante compras fraudulentas,
corridas de cercas, asesinatos, etc.
A
este respecto hay que recordar que muchas de las compras fraudulentas,
hipotecas, etc., sobre la tierra mapuche fue posible además porque las
poblaciones indígenas no tenían, -y muchas aún no tienen-
las concepciones propias de Occidente acerca de la tierra. No se concebía
la propiedad privada de ella, y por ende menos aún el que fuera objeto de
operaciones financiero comerciales como hipotecas, fuentes de renta, capital,
etc. Para los pueblos indígenas y para los mapuches la tierra no tiene
sólo un valor económico, sino simbólico-religioso e
histórico: es la tierra dejada por los dioses y los antepasados a los
hombres, en ella ha vivido el pueblo mapuche durante siglos, en ella
están los antecesores, los lugares ceremoniales, los ámbitos de lo
sagrado terrenal. La tierra además no es concebida como objeto inerte,
sino como ente sagrado y con comportamientos, es un Ser, parte de la naturaleza
viva al igual que el Hombre.
Lo
anterior también implica que la tierra es un elemento componente de
identidad colectiva y propia, sintiéndose que la acción propia o
externa de amenaza a ella es atentatorio a la identidad, y que a la vez la
verdadera identidad requiere la relación con ella.
En
tanto nutriente, o si se quiere en un sentido económico, la tierra
tenía y tiene en principio un valor de uso más que de cambio en la
mayoría de las comunidades mapuches, comprendiendo en ese sentido que
todo mapuche tiene derecho a la tierra y que su acceso a ella no debería
ser impedido o imposibilitado.
Como
consecuencias económico-sociales de las políticas
señaladas, las medidas asumidas por el Estado implicaron convertir a los
mapuches, de un pueblo y sociedad ganadera, próspera y en
expansión, a una categoría social de campesino, sedentarizado,
despojado de su territorio y abandonado a sobrevivir por generaciones con un
escaso recurso tierra. La cabida de hás. asignada significó perder
a corto plazo casi toda la masa ganadera que se había acumulado durante
dos siglos y que había permitido la expansión, hasta más
allá de los Andes, de los mapuches (proceso iniciado en el siglo XVII y
conocido como Araucanización de la Pampa). Precisamente esa masa ganadera
permitió que durante algunas décadas desde la implantación
de las reducciones, la población mantuviera niveles de
reproducción por sobre la pobreza.
Desde
la radicación la población debió someterse a una actividad
económica no tradicional: la agricultura, y de subsistencia, de la cual
pasó a depender sin apoyo tecnológico, conocimiento previo, etc.
Consecuencia de la escasez de tierras fue la destrucción en el mediano
plazo de los recursos naturales de casi todas las reducciones, esencialmente
bosques y maderas, el monocultivo triguero, el agotamiento y erosión del
suelo, el uso condicionado de tecnología inadecuada, etc.
Ni
en aquella época ni después, salvo en el período de la
Unidad Popular, en que se legisló para recuperar tierras usurpadas y
ampliar tierras, (mediante la ley indígena 17.729 de septiembre de
1972, y la ley de reforma agraria del período) y en la última
legislación indígena, que contempla mecanismos de
ampliación de tierras, el Estado buscó restituir la
situación de las tierras al estado que él mismo había
decido con las leyes de radicación. Al contrario, todas las legislaciones
trataron de liberar el mercado de tierras indígenas, (por compras,
arriendos, permutas, etc.) dictando medidas tendientes al otorgamiento de
títulos individuales y a la división de las comunidades,
culminando este proceso con la legislación del período militar
–Decreto Ley 2568, de Marzo de 1979, de División y
Liquidación de Comunidades Indígenas; Decreto Ley 2695, de 1979 y
Decreto Ley 2750, de Julio de 1979- que establecieron de hecho como obligatoria
la división de los títulos de Merced. Se entregó
títulos de propiedad individual incluso a quienes eran usurpadores,
gracias a cómo se definió al “ocupante” de tierra
mapuche. Se adjudicó la propiedad individual en casi todas las
comunidades indígenas mapuche, estimándose por INDAP-Dasin de la
época –encargada del proceso divisorio- que el tamaño
promedio de hás por persona, resultante del proceso de titulación
individual fue de 1,3.
Las
políticas del período de dictadura militar, desde 1973, no
sólo disolvieron la reducción como tenencia de propiedad colectiva
sino que impusieron una política agrícola neoliberal que
cortó por largo plazo los créditos y apoyos mínimos a los
pequeños productores, especialmente de trigo, permitió la
privatización de las aguas y sus recursos, impulsó los subsidios a
la gran empresa forestad, y aplicó una contra reforma agraria que
devolvió a casi todos los ex propietarios las tierras que se había
recuperado y ampliado en la Unidad Popular, perdiéndose los bienes y
mejoras que los mapuche habían desarrollado en los predios.
2.5.3.
La economía mapuche hoy. Una descripción general
La
economía mapuche se ha caracterizado como una economía campesina
en pequeña escala, llamada de subsistencia.
Los
tipos de actividad agrícola han dependido tradicionalmente de la
necesidad de asegurar la alimentación familiar (en base a la harina, y
legumbres, complementada con producción de chacarería y huertas),
teniendo un papel económico importante la crianza de animales menores,
especialmente aves y cerdos y en algunos hogares la ganadería de caprinos
(en el sector de cordillera y zonas particulares de la costa) y ovinos y
bovinos, en pequeña escala.
Los
animales menores se destinan al consumo familiar y como stock de capital para
obtener dinero ante situaciones determinadas, esperables o no (enfermedades,
funerales, participación en ceremonias y rituales, retribuciones por
servicios en salud y otros, gastos en escolaridad, pasajes, adquisiciones de
herramientas, mejoramiento de la vivienda o infraestructura,
etc.).
Salvo en
el caso de propietarios mayores, para el parámetro mapuche, no existe
actividad empresarial ganadera propiamente tal, considerándose la crianza
de ganado como una forma de ahorro a corto plazo, que establece una seguridad
económica relativa ante imprevistos, así como ahorro de capital.
En forma secundaria los bueyes y rara vez los caballos son fuente de
provisión de energía animal para el trabajo (al respecto, al
año 1982, ni siquiera la mitad de los hogares mapuches poseían una
yunta de bueyes). (Bengoa, 1982).
Factores
importantes en las decisiones económicas de las familias son los aspectos
considerados como factores de oportunidad: el tamaño, la ubicación
y la calidad de los suelos son importantes, particularmente en relación a
aprovechar condiciones y oportunidades de mercados de locales. Ello ha permitido
que en algunos sectores se introduzcan cultivos comerciales, como la remolacha,
la cebada, el raps y el lupino, que se desarrolle algunos cultivos no
tradicionales (por ejemplo de flores) y que se intensifique la
producción hortícola, a veces en invernaderos. De acuerdo a
situaciones particulares una proporción menor de población hace
explotación de recursos de leña y madera.
En
la economía mapuche los niños y los ancianos desde pequeños
desempeñan un importante papel en la producción y el trabajo:
cuidan los animales y los sembrados, acarrean leña y agua. A medida que
crecen, los niños ayudan o asumen plenamente las labores de mayor
envergadura como preparación de la tierra para la siembra, corte de
cultivos, cosecha, comercialización, etc., También la mujer tiene
un rol importante en la economía doméstica pues muchas veces es la
responsable de la huerta, la crianza de animales menores, la
comercialización de producción animal menor y
hortofrutícola, y participa como fuerza de trabajo en los momentos de
demanda intensa de ella, en distintas actividades y épocas del
año.
En
muchas unidades familiares la tendencia dominante en los hombres es el trabajo
en el predio, combinado con el trabajo temporal asalariado, en el sector
según las oportunidades de empleo, o vendiendo su fuerza de trabajo en
labores de tipo agrícolas estacionales o permanentes en el campo. Una
proporción importante de hogares tiene miembros que además se
emplean temporalmente o no en el medio urbano, como trabajadores no
especializados, ocupando los puestos menos remunerados. Tales estrategias de
consecución de ingresos fuera del predio se combinan con mecanismos para
aumentar el ingreso predial; es frecuente recurrir a la mediería, tanto
entregando tierra o animales en medias, como –simultáneamente o no-
trabajando como mediero para otro oferente. Entre las mujeres que trabajan fuera
del predio, la mayoría lo hace como asalariada en servicios personales y
ocupaciones afines.
El
resultado final y más significativo de la pobreza y carencia de recursos
es la emigración reduccional de amplios sectores de su población y
la adopción de patrones culturales de la sociedad nacional.
También la pobreza y los muy bajos ingresos determinan un fuerte nivel de
apetencia por ingreso monetario en casi cada uno de los miembros de las unidades
familiares, buscando oportunidades de empleo externas e internas al área
reduccional, originando complejas estrategias de sobrevivencia
socioeconómica que dificulten la clasificación analítica
global de la población en tanto campesinos indígenas.
2.5.4.
Análisis de la economía mapuche: rasgos del campesinado
indígena
Una
cuestión fundamental a plantear es si la economía rural de los
mapuche como pueblo indígena puede caracterizarse como economía
campesina. De hecho y hasta hoy la visión de que se trata de una
economía de campesinos pobres es la que ha primado en los enfoques y
programas del Estado chileno y sus instituciones, y en gran parte del mundo
privado. No obstante el tipo de economía mapuche actual debe
caracterizarse de forma acorde a tipos de economías étnicas en que
los elementos culturales subyacen como matriz del modo económico, del
marco de orientación de decisiones fundamentales, explícito o
implícito, y de la configuración final que presentan las
actividades ligadas a la producción, circulación y
distribución de bienes y servicios. Ello significa que en el mundo
empírico no es posible separar en sí una esfera llamada
económica, como un todo aislable de otros dimensiones de la vida social,
ritual, religiosa, etc. De allí que el análisis debe comprender
tal “economía” también en sus aspectos o componentes
culturales.
Inicialmente
la economía rural mapuche se define como de subsistencia, en tanto se
trata de minifundios donde persiste la orientación fundamental de la
actividad predial, tendiente a asegurar la reproducción doméstica
de los miembros año a año, la participación en el mercado
está restringida generalmente a obtener ingresos y productos para cubrir
necesidades básicas, no hay actividad capitalista empresarial
propiamente tal, la fuerza de trabajo empleada es prioritariamente la de los
propios miembros de la familia y no se posee maquinaria o tecnologías
modernas.
Por
lo tanto caracteriza su economía lo que se ha definido como
“campesina étnica, o indígena”, pudiendo aplicarse a
ella los aspectos definicionales mencionados en la literatura clásica del
tema. Además de la transferencia de excedentes, clásica en el
campesinado, en el caso mapuche se presentan también los otros rasgos
definitorios del campesinado, pero en el marco de una matriz cultural. Tales
rasgos son:
Una
economía no orientada básicamente al mercado en su plena
dimensión, sino a la reproducción de la propia unidad familiar,
destinando parte esencial de la producción al autoconsumo es una
economía relacionada con el mercado esencialmente en términos de
demanda de bienes de subsistencia y servicios menores, ocasionalmente y/o
temporalmente, la actividad económica no es planificada en
términos de obtención de excedentes, entendidos como surplus que
permitan acumular capital, posibilitar aumento de la inversión o
desarrollar procesos de acumulación de bienes productivos; posee una
organización basada en la familia como unidad social cooperativa, en que
son fundamentales la composición por edad y sexo; la actividad
económica se orienta por el balance entre satisfacción de
necesidades culturalmente percibidas en la unidad familiar y el grado de
autoexplotación de la fuerza de trabajo propia.
Entre
las unidades familiares se produce un efecto diferencial en las estrategias
socioeconómicas, no sólo por factores estrictamente productivos
sino demográficos, según la composición por sexo y edad, y
según edades promedios y edades generacionales absolutas, la familia
opera como una unidad de producción y consumo, ella posee medios de
producción propios y emplea fundamentalmente su propia fuerza de trabajo,
la fuerza de trabajo familiar es no remunerada, la mano de obra familiar que
consigue salario tiende a mantener directa o indirectamente parte de su
reproducción en la unidad familiar, especialmente según factores
de distancia a fuentes laborales y exigencias del tipo de actividad laboral no
existen grandes capacidades ni aplicaciones tecnológicas; no hay sistema
de constitución social de stock crediticio o en dinero, el ganado es
operado como fondo multipropósito: para cubrir gastos en salud, escolares
y de vestuario, reparaciones urgentes, infraestructura y herramientas menores,
etc., además de su uso en la alimentación y en actividades
culturales y rituales.
Como
componente cultural de la economía campesina, es esenciales que la
orientación productiva y los procesos de decisión económica
tienen una lógica propia, es decir no son irracionales, y sustenta
objetivos dirigidos a: asegurar la reproducción biológica y
económica de la unidad familiar, minimizar el riesgo
económico-social, operar sobre una base conocida de distribución y
asignación de factores de producción, que busca controlar el
riesgo de no obtener los niveles necesarios de reproducción de las
unidades, generar excedentes no en el sentido capitalista, sino para mantener un
fondo de reemplazo de semillas e insumos de producción, mantener un fondo
de reposición de herramientas, y de animales como energía de
trabajo, mantener un fondo ceremonial/ritual (religioso, festivo, social,
funerario, etc), Algunas unidades familiares buscan además sostener un
tipo de fondo de ahorro o de recursos para imprevistos.
Asimismo
en tal economía debe observarse aspectos señalados por Meillassoux
(1987), acerca de la reproducción dual de las economías campesinas
e indígenas, es decir la relevancia de la reproducción de mujeres
y alimentos. Ambas son criticas en los mapuche, la primera por factores
estructurales a las unidades y a la economía campesina, la segunda es
obvia.
De
allí que un componente cultural esencial en la estructura y
organización económica son las formas de reproducción
demográfica de las unidades familiares, y sus ciclos, pues tales unidades
buscan asegurar su reproducción alimentaria y biológica,
distribuyendo la fuerza de trabajo familiar de acuerdo a sexos y edades, y a
ciclos de reproducción, madurez y decadencia de la fuerza de trabajo;
ello obliga a las unidades a crear y participar en redes de intercambios (de
trabajo, de bienes de producción, etc.), incluyendo las de las mujeres, a
través de las pautas matrimoniales y los patrones socioculturales que las
rigen (por ejemplo la exogamia reduccional).
En
tal sentido en la economía campesina la mujer no sólo juega un rol
biológico-económico en su unidad sino que en el sistema en
general, a través de su inserción en las estructuras
socioculturales de intercambio de bienes y servicios y al ser objeto ella misma
de tales intercambios bajo la forma del matrimonio, maximizando entre las
unidades el uso de factores productivos escasos y la reproducción
biológica de la unidad y del colectivo.
En
el componente económico es esencial el rol del género femenino.
Ejemplo de ello es que en las unidades familiares mapuche las mujeres sostienen
la responsabilidad en gastos específicos y dirigen actividades
productivas y de comercialización. La mujer es parte integrante en la
cooperación para la producción de ciertos cultivos y en
actividades económicas de diverso tipo, ejerciendo además el papel
técnico terminal en ciertas actividades agrícolas. En general es
ella quien asume la responsabilidad completa del trabajo de la huerta en casi
todos los hogares, tiene una responsabilidad similar o levemente menor en la
horticultura; es propietaria y tiene libertad de decisión respecto de una
cierta cantidad de animales domésticos -y de parte del ganado mayor,
cuando se lo posee- y ejerce la mayor parte de las actividades comerciales en
los mercados formales e informales en productos de huerta, chacarería,
artesanías, animales domésticos, etc., en un cien por ciento
cuando los volúmenes son menores y/o espaciados o estacionales.
También ella es quien se relaciona con el mercado como demandataria de
los bienes de consumo básicos de la familia y el hogar y de los emanados
de servicios como educación y vivienda.
Respecto
a las pautas socioculturales de intercambio, con funcionalidad económica,
una de las más importantes son las formas de mediería, intra e
interreduccional, y también con mapuches y huincas del mundo urbano.
Fundamentalmente ella permite acceder a medios de producción escasos
(tierra y ganado), a insumos productivos y de sanidad animal (semillas,
fertilizantes, vacunas, etc.) o a fuerza de trabajo para actividades
determinadas o en épocas de mayor demanda de ella, en predios de mayor
tamaño, o en los que escasea la fuerza de trabajo propia. En tal sentido
la mediería pone en circulación recursos y factores productivos
necesarios para las unidades y sus individuos, aunque ella no se establezca en
todos los casos sobre una base de repartición equitativa de costos y
beneficios.
Sin
embargo también debe decirse que la mediería en muchos casos se
constituye en un mecanismo de apropiación de recursos, de capacidad de
trabajo y de clientelas de parte de huincas o mapuche urbanos, así como
por los estratos mapuche más pudientes en las áreas
reduccionales. Desde el punto de vista del análisis como campesino
indígena, la mediería en el caso mapuche es también una de
las formas más importantes de transferencia de recursos y excedentes de
la sociedad mapuche a la sociedad externa. En el análisis final la
mediería debe ser analizada dialécticamente, en tanto su no
existencia condenaría a muchas unidades a carecer de ciertos recursos u
oportunidades de uso de su fuerza laboral, pero por otra parte en general
constituye una forma de intercambio asimétrico entre los asociados por
ella, y una forma de expoliación de recursos y producciones de la
sociedad mapuche por la sociedad externa.
Otro
componente cultural de la organización económica campesina se
relaciona con la existencia de una serie de formas de interdependencia entre las
unidades del sistema social, como obligaciones sociales, de parentesco, de
vecindad, de uso compartido de recursos varios, de formas de ayuda, de
aplicación de conocimientos, etc. que contribuyen a poner un cierto stock
de recursos productivos (animales, herramientas, mano de obra, capital social,
etc.) en movimiento, acrecentando las disponibilidades individuales de ellos. La
operación de dichos sistemas tiene un valor crítico para las
unidades más pobres, pero a la vez puede requerir formas de
organización complejas, pues su operación se transforma en critica
en los momentos de peaks o de simultaneidad de demanda de los elementos puestos
en circulación.
Sin
embargo, la propia existencia en un estado nacional de economía
capitalista, y actualmente de tipo neoliberal ha provocado cambios en las formas
clásicas de la economía campesina mapuche. Estos cambios se
refieren esencialmente a: la aparición de nuevas estrategias de empleo de
la mano de obra familiar, que se diversifica de forma que el mismo productor o
jefe de hogar campesino puede ser asalariado y/o trabajador temporalmente
asalariado, e incluso, en menores casos y en ciertas condiciones él puede
ser empleador temporal en determinadas épocas o para ciertas faenas y
actividades en el predio; empíricamente existe entonces una diversidad de
posiciones del jefe de hogar en la economía campesina, de forma tal que
no se puede clasificar en forma absoluta como campesino si el criterio es el uso
o la venta de fuerza de trabajo. La mano de obra disponible en la familia se
diferencia porque las generaciones jóvenes tienden a fisionarse
más temprano respecto a su participación en la actividad predial,
buscando ingreso al mercado laboral. En general ello ocurre en forma más
temprana y masiva en las mujeres, y determina la emigración masiva de la
población femenina en edades reproductivas, afectando incluso las pautas
matrimoniales entre las unidades se está produciendo una
diversificación sectorial en la familia campesina mapuche, y entre los
hogares, donde los miembros de más edad, o más tradicionales,
permanecen ligados a la tierra, mientras otros miembros se vinculan más
que al predio a actividades productivas agrarias, hortofrutícolas o
semindustriales dentro o fuera de espacios comunales y regionales. En este
sentido los cambios producidos por la pobreza, la búsqueda de ingreso, y
las formas asalariadas temporales, han afectado la existencia de la familia como
unidad de producción y consumo.. Parte de los miembros de las familias ya
no priorizan a ésta y a la actividad en el predio sino a la
búsqueda de empleos e ingreso. Por una parte entonces la actividad
predial queda a cargo prácticamente del jefe de familia, por otra el
hecho de que miembros de la unidad obtengan ingreso les permite sostener pautas
de consumo propios, que pueden ser muy distintos a la de otros miembros, y que
pueden no priorizar el aporte a la unidad, aún cuando su propia
reproducción continúe en gran parte en base a la producción
doméstica familiar. Una de las resultantes de estos cambios ha sido la
enorme pérdida de la variabilidad productiva del predio, para la
subsistencia familiar, que a su vez ocasiona demanda de mayores ingresos
monetarios para suplir las necesidades básicas, entre ellas la de
alimentación, en este aspecto la economía campesina está
viviendo procesos de diversificación productiva, de patrones de consumo,
de empleo, de usos del ingreso y del gasto. Estos últimos ocurren porque
cuando las unidades logran aumentar sus ingresos -por ej. porque un miembro o
más recibe ingresos ante no existentes-, se producen reestructuraciones
del gasto y consumo, acorde a un principio económico de que no se usa el
surplus obtenido según una estructura de gastos anteriores sino se
procede a la adquisición de nuevos productos, o de nuevos tipos de los
anteriores. Ello es más acentuado cuando las unidades están
sufriendo procesos de cambios sociales y culturales que modelan diferencialmente
los patrones de consumo de sus miembros, por ej. de acuerdo a sexo, edad,
generaciones, expectativas, etc.
Lo
anterior determina procesos de diferenciación y de división
internas en las unidades, (por sexo, edad, orientaciones, influencias del mundo
externo), y de desestructuración de los niveles de interdependencia
colectiva, generándose fenómenos por los que el prestigio, la
competencia, las aspiraciones y expectativas y el poder comienzan a fundarse
sobre ejes externos: el nivel de riqueza material, el tipo de consumo, las
vinculaciones tipo cliente con autoridades del mundo no mapuche, con
instituciones estatales y privadas, y aún con los propios miembros de
otras unidades familiares. Consecuentemente se crean factores que debilitan o
complican el funcionamiento de las redes de base étnica y cultural.
Entre
otros, ellos están originando estratificaciones socioeconómicas
internas fuertes, para los parámetros mapuches, constituyendo sectores de
élites poderosas, que canalizan por sus mejores condiciones de
relación, comunicacionales, de habilidades, etc., casi toda las
oportunidades y formas de apoyo que provienen del mundo externo. No rara vez
–aunque no hay datos sistemáticos- tales sectores recurren
además a procesos de acumulación de tierras, mediante compras en
las propias comunidades o en las vecinas.
Los
cambios socioeconómicos y culturales que afectan a las unidades
campesinas son demostrativos de los procesos que se han considerado
clásicos para el campesinado: la permanente tensión originada por
la necesidad de asegurar la reproducción doméstica en un mundo
donde año a año debe enfrentarse factores de riesgo no
controlables, así como constricciones económicas y
socioculturales externas e internas para operar la unidad predial, y la
tendencia y posibilidad de convertirse en proletarios o semiproletarios, -sobre
todo en los sectores más pobres del campesinado- abandonando la actividad
económica como campesino, o utilizando la unidad predial como
salvaguardia y refugio, y buscando la inserción en los mercados
laborales. Es el dilema presente en la operación de las unidades, y la
respuesta a él debe enfrentarse casi año a año mediante
procesos individuales y familiares de análisis de los contextos propios y
de las evaluaciones de las situaciones externas. Para los campesinos mapuche
–en particular jefes de hogar y cónyuge- la decisión es
sumamente difícil pues ya muchas de las unidades casi no están en
condiciones de mantener los factores que le aseguraban control de riesgo, por el
deterioro de recursos escasos: tierra, agua, recursos naturales, o la casi
inexistencia de apoyos tecnológicos apropiados, de conocimiento adecuado
y de sistemas viables de créditos, de acceso a insumos, etc.
De
nuevo, en el caso mapuche tales decisiones se ven afectadas por la
connotación sociocultural y personal profunda que implica abandonar la
actividad en el predio, y la relación con la tierra. En muchos de los
casos puede ser tal el peso del determinante que unidades familiares muy pobres
mantengan su autodefinición como hombres de la tierra. En otros casos la
pobreza, los riesgos, y el temor de las crisis que ven afectando a la
economía hace sentir que la posesión de tierra, aunque sea
mínima, permite asegurar al menos la base productora de alimentos.
Aunque
durante un tiempo se ha apostado a la extinción del campesinado como
categoría socioeconómica, por la expansión del capitalismo
urbano y agrario, autores como Meillassoux (1987), han planteado que no
necesariamente pudiera ocurrir así, pues las unidades campesinas pueden
ser funcionales a los desarrollos capitalistas. Probablemente los acuerdo
comerciales que el país está acordando afectarán
también, y de diversa forma, a la economía campesina mapuche en
sus diversos estratos, generando, quizás más que nunca, la
presencia del dilema entre resistencia y transformación que
históricamente ha pendido sobre los campesinos, y que en el caso mapuche
conlleva para muchos el drama sostener o no una autodefinición de
existencia y pervivencia cultural y física en la relación con la
tierra.
A
este respecto los actuales procesos de profundización salvaje del
neoliberalismo, respecto a las poblaciones campesinas indígenas pueden
desbalancear la situación del campesinado, convirtiendo, en cierto plazo,
a una minoría en empresarios rurales y a una enorme mayoría en
proletarios o semiproletarios, a través de una descampesinización
como la prevista por Marx y/o de una explotación funcional del
capitalismo, como la prevista por Meillassoux.
Tal reducción se manifiesta al considerar la economía como la
maximización de los recursos bajo la racionalidad o lógica medios
fines, con base en la búsqueda última de monetarizar y
mercantilizar el trabajo como los recursos. La secularización apunta a
considerar la economía como una entidad institucionalizada a
través de un mercado, desconociendo su articulación con aspectos -
y en procesos- de índole ambiental, social, política y en
último termino cultural.
Tanto Polanyi como Godelier señalan que en las sociedades de
tradición no capitalistas, la economía no ocupa el mismo lugar y
función al interior de los grupos humanos, y de la misma manera, las
formas y los modos de evolución y desarrollo de esta tienden a
diferenciarse.
Incluso los economistas clásicos como A. Smith, ya hacían
mención a la idea del hombre económico como podemos apreciar en
esta cita. “... no es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del
panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su
propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su
egoísmo; ni les hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas
” (Smith).
Es así como los formalistas, terminan por aceptar el hecho de que tanto
la conducta humana, como la existencia de bienes, son definidos dependiendo del
contexto social y cultural en el que se encuentran, pero manteniendo la tesis
central de la maximización y del hombre racional.
Existen formas diferentes en cada cultura de distribuir los recursos y bienes
producidos, siendo la economía; una modalidad de la cultura. Por tanto
critican de los formalistas, la enunciación de un individuo universal que
posee las cualidades de un productor mercantil capitalista, argumentando que es
imposible hacerla extensivas a las economías indígenas, en las
cuales categorías como mercado y precio no son
significativas.
La
siguiente cita refleja los planteamientos sustantivistas: “Los fines son
alternativos cuando la consecución de un fin implica el sacrificio de
algún otro; el sacrificio de un fin es necesario para conseguir otro, en
la circunstancia que ambos dependen de medios comunes y escasos. Para que los
fines sean alternativos, también es necesario que exista alguna escala
común reconocida de valoración relativa, como el dinero o la hora
de trabajo, en función de la cual puedan compararse los fines. Sin tal
escala común de valores, los fines no pueden ser sometidos a
decisión econiomizadora, puesto que no hay forma de decidir qué
combinación de fines rendirá el máximo beneficio.
Finalmente, la alternatividad de los fines implica que estos fines son
ilimitados en el sentido de que no están sometidos a frenos culturales y
están colocados en la misma escala de la racionalidad
económica.” (Kaplan, 1976:216).
Por eso, él considera que en el sistema mercantil - y a nuestro entender
más explícitamente la sociedad occidental – la
economía se habría desprendido de las relaciones sociales,
encontrando en forma autónoma las condiciones de su regulación
interna, debido al fenómeno de la mercantilización del trabajo
(Godelier 1976, 1989).
Siempre las condiciones materiales para satisfacer de las necesidades
serán escasas, puesto que las necesidades humanas no tienen
límites, y por tanto la conducta del hombre esta orientada a economizar y
por tanto, a calcular racionalmente el uso y selección de los recursos.
En este sentido, la búsqueda del interés utilitario sería
la fuente de toda acción humana.
La contradicción entre la teoría y la empiria, que se
suponía era el centro del problema, fue resuelta por los sustantivistas
mediante una adscripción al “relativismo cultural”, es decir
proponiendo la inaplicabilidad de la teoría económica en
situaciones donde no encontrásemos mercados y precios (Dalton, 1961;
Polanyi, 1976). En cambio, los autores formalistas en muchos casos apelaron al
universalismo: a la universalidad de la conducta economizante como objeto de
estudio.
Como señala Godelier (1989) – y en lo que la mayoría de los
antropólogos actuales concuerdan -, el hombre construye cultura a
través de la interacción con la naturaleza, así como en la
interacción con otros hombres, separándose de esta forma tanto de
su biología – en la que se encuentran prisioneros los animales -,
como de las mismas condiciones que la naturaleza le impone. Por tanto, el hombre
es un ser eminentemente creador de sus propias condiciones materiales; un ser
simbólico, que otorga significado a su exterior y a las relaciones que
establece con sus pares. Existen condiciones socioculturales y ambientales que
la data etnográfica ha comprobado, no han sido iguales a través de
la historia, así como entre los diferentes grupos humanos (Godelier,
1974; Duglas y Sahlins citados por Gudeman,
1981).
La idea de la escasez de los medios es sin duda una construcción
sociocultural, particularmente referida a la concepción que la sociedad
occidental a elaborado a través de la industrialización y
tecnologización (instrumentalización del medio y de los hombres)
que se canalizan por medio del sistema económico capitalista. Todas las
sociedades modifican la naturaleza, ya que habitan en ella y extraen de esta los
recursos para su existencia - crean un medio ambiente -, pero sólo esta
última ha modificado en tal forma su medio, que ha provocado la
degradación y destrucción progresiva. Por tanto la
concepción operante es la economización de los bienes – los
recursos son limitados – ya que estos son escasos y se pone en peligro la
mantención de la tasa de beneficios.
Frente a las críticas respecto al modelo de elección de
alternativas, se busca una respuesta a través de la incorporación
de la teoría del juego. Se intenta comprender al carácter racional
de una persona que opera en la incertidumbre, y las consecuencias de sus
decisiones; en segundo lugar, si puede existir un sistema coordinado de conducta
de un grupo de personas, cada vez que estas intervienen en las decisiones de
otras. El postulado principal se refiere a que un número de personas
actúan según reglas definidas, y se parte del principio de que
las acciones pueden tener múltiples consecuencias, dentro de las cuales
se deben desplegar las peores y de ellas elegir la mejor. Pero, a pesar de los
refinamientos teóricos efectuados, se continúa partiendo de
verdades universales: la escasez natural que necesita de la elección
marginal, si se pretende satisfacer el máximo de necesidades
materiales.
De lo anterior se deriva lo siguiente: No toda mercancía o producto es
intercambiable, las relaciones entre individuos no son de intercambio, las
relaciones de intercambio no son relaciones concurrenciales (en un
mercado).
A partir de esta caracterización, y de ciertos datos etnográficos
que indicarían que “en algunas aldeas los hombres productivos
trabajan en promedio no más de cuatro horas diarias para lograr una
subsistencia culturalmente aceptable”, va a definir a estas
economías como “economías de opulencia” en
comparación, dice el autor, con las horas de trabajo del obrero
contemporáneo que debe trabajar muchas mas horas para lograr su
subsistencia.
La noción de modo doméstico fue retomada de los trabajos
realizados por autores de la llamada “corriente populista” de la
economía que se desarrolló en Rusia en los años previos a
la revolución de octubre y cuyo representante mas destacado fue V.I.
Chayanov. Partiendo del principio de la ausencia de beneficio, Chayanov
centraría su análisis en la explicación del carácter
no acumulativo de la economía campesina, el que según este, viene
determinado por las naturaleza de la unidad, al ser esta unidad familiar de
producción y consumo. Según Chayanov, el grupo doméstico se
encarga de proveer las fuerza de trabajo para efectuar la explotación de
los recursos y cubrir las necesidades de consumo de sus miembros, y
estaría dirigida a la obtención de beneficios. El comportamiento y
lógica de funcionamiento de esta unidad obedecería a la
relación entre trabajo y consumo, la que sometida a los ciclos
biológicos y demográficos determinaría el equilibrio
interno entre productores y consumidores, y el mayor o menor esfuerzo por lograr
la satisfacción de las necesidades.
Los Estado han asumido la necesidad de integrar a estos grupos al desarrollo, a
través de diversas estrategias políticas – Reforma Agraria,
Revolución Verde -, motivando a que diferentes disciplinas comiencen a
efectuar amplias investigaciones con el fin de buscar soluciones, principalmente
tecnológicas, para lograr superar el estancamiento de estas sociedades.
“La lógica interna y el lazo necesario entre formas de
producción y distribución de los bienes materiales no se revelan
directamente sobre el terreno, sino que deben ser reconstruidas
teóricamente, y además sabemos que, para que un sistema cualquiera
se reproduzca es necesario que el modo de distribución de los bienes
corresponda al modo de producción de esos bienes. Sabemos finalmente que,
a un modo de producción determinado corresponden estructuras sociales
determinadas y un modo de articulación especifica de esas diversas
estructuras”. (1976:69).
“La economía burguesa facilita la clave de la economía
antigua, etc., pero no según el método de los economistas, que
borran todas las diferencias históricas y ven la forma burguesa en todas
las formas de sociedad. Puede comprenderse el tributo, el diezmo, etc. cuando se
conoce la renta del suelo. Pero no hay que identificarlos. Como además la
sociedad burguesa no es en si más que una forma antagónica de
desarrollo, ciertas relaciones pertenecientes a formas anteriores
volverán a encontrarse en ella completamente ahiladas, o hasta
disfrazadas, por ejemplo la propiedad comunal. Si es cierto por consiguiente,
que las categorías de la economía burguesa resultan ciertas para
todas las demás formas de sociedad, no debe tomarse esto sino ‘cum
grano salis’. Puede contenerlas desarrolladas, ahiladas, caricaturizadas
etc. pero siempre esencialmente distintas. La llamada evolución
histórica descansa, en general, en el hecho de que la última forma
considera a las formas pasadas como grados que conducen a ella, siendo capaz de
criticarse a si misma alguna vez, y solamente en condiciones muy
determinadas” (1979: 265).
Por ejemplo, en la dinámica económica chileno criollo –
mapuche, la producción ganadera mapuche en dicha formación social
– la frontera – estuvo dirigida hacia la valorización en el
intercambio o truque. Valorización que por otro lado, sufre un
drástico deterioro por la ineficiencia tecnológica a la que dicha
modalidad mercantil simple quedó relegada ante el avance de la
producción ganadera de corte capitalista, al punto de poner en crisis la
viabilidad reproductiva de aquella modalidad de producción en el contexto
fronterizo. Sin embargo, su ubicación cercana a mercados regionales,
permite la introducción y reproducción de la ganadería en
el sector pameano, tecnológicamente en condiciones muy superiores para
producir una mercancía de mejor calidad, lo otorgaba condiciones
especiales para su desarrollo. Esto, sumado a un conjunto de situaciones
políticas, le permitió tanto un proceso de relativo crecimiento de
su economía mercantil simple como también alimentar expectativas
de una reproducción ampliada, aún en el marco de una tendencia
involutiva de su modelo. Pos derrota militar y despojo territorial, esta
población ha estado sometida a un proceso de incorporación
compulsiva al mercado de trabajo. En tal sentido, su población puede se
caracterizada como trabajadores estacionales que han sido incorporados al
mercado de trabajo en función de la relativa capacidad de
reproducción de su fuerza de trabajo en tanto economía domestica,
es decir por su capacidad de transferir un plustrabajo al proceso de
valorización de las fracciones de capital contratantes, aunque
también a riesgo de poner en crisis dichas capacidades.
Así, por ejemplo, el gran movimiento financiero a escala planetaria de un
despliegue sin precedentes a partir de la segunda posguerra puede ser explicado
en su doble determinación: por un lado como un proceso de
concentración de capital colocado ya no para la reproducción del
capital y del orden disciplinar en términos de valor sino en
términos de renta financiera y, por el otro, como resultado del
“poder constitutivo del trabajo” (Bonefeld y Holloway, 1995;
Cleaver, 1995).
Actualmente, no existe consenso en relación a si esta amplia zona
identificada como “araucana” (o sea en la cual muchas
características culturales, como el idioma, eran comunes) corresponden a
un mismo pueblo. Por ejemplo Leiva (1985), considera que si Picunches,
Promaucaes, Mapuches, Pewenches y Wijiches, apenas registran más
diferencia que el nombre, pero en otros aspectos poseían considerable
unidad, donde la diferenciación lingüística es apenas
marcada. A diferencia, otros trabajos (IGM, 1987) consideran que las
características de los mapuche - organización militar, resistencia
a los españoles, etc.,- los definen como etnia diferente respecto de sus
vecinos del norte o del sur. Así dicen: “en ninguna otra parte de
la zona central chilena se señala jamás que la resistencia
desesperada se les ofrecía en cada valle. Hay aquí, a todas luces,
una etnia diferente, tanto en sus hábitos bélicos como en sus
costumbres que los hacen indomables”. Considerando que poseen mayor
respaldo científico, aquellos argumentos que apoyan la hipótesis
de que todos estos grupos “araucanos” pertenecen a un mismo pueblo
(mapuche), y el hecho de que actualmente los grupos indígenas de estas
zonas se consideran a si mismos como “mapuche”, y a las demás
denominaciones como identidades territoriales (Huenuman y Castro, 1999; Consejo
de Todas las Tierras, 1997), se a asumido en este trabajo dicha opción.
Encina (1940), en base a las primeras estimaciones hechas por los
conquistadores, considera que la población mapuche (entre el río
Itata y Loncoche) fluctuaba alrededor de las 290.000 personas. Por otra parte,
también existen estimaciones que aumentan esta cifra hasta las 800.000
personas (Meyer, 1955; Gastó, 1980). Estudios modernos consideran que
tanto la cifra estimada por Encina, así como los “censos” en
los cuales se basó, corresponden a un momento posterior a la llegada de
los primeros europeos, encontrándose la población mapuche reducida
a causa de plagas (enfermedades) que habrían eliminado casi 1/3 de esta.
En
base a regresiones realizadas a partir de los primeros censos, y considerando
factores tale como propagación por enfermedades y la existencia de
recursos alimenticios, se ha inferido una población - entre el río
Itata y el río Cruces (Loncoche) –cercana al medio millón de
personas (Bengoa, 1991).
La
zona de Arauco, junto con la vertiente oriental de Nahuelbuta (Angol y
Purén) y el extremo sur de esta cadena montañosa (imperial)
parecieran haber sido lugares más densamente poblados, sin llegar a haber
constituido
poblados.
Para la actual región de la Araucanía, se estima una
población cercana a los 500 mil habitantes, y si consideramos que entre
el Itata y el río cruces el territorio posee cerca de 5.4 millones de
hectáreas, es posible inferir que la densidad llega a un habitante por
cada 10.8 hás o 92.5 hab. por 100 Km. cuadrados.
Estos autores señalan que existen evidencias que indicarían que
los mapuche poseían amplias zonas de cultivo y extensas
sementeras.
Cabe destacar el hecho de que los mapuche no poseían herramientas de
metal (como hachas y sierras) que les permitieran despejar rápidamente
terrenos agrícolas, y pese a que se ha registrado la utilización
del fuego para quemar parte del bosque, y hacer uso productivo de este, no
existen indicios que insinúen siquiera la utilizaron extensiva del fuego
para despejar terrenos amplios.
La relación de apropiación económica del mapuche trasciende
la utilización meramente factual y utilitaria de los recursos. Esta se
integra a en un sistema cosmovicional complejo en el mapu –
equivocadamente traducido como tierra - esta constituido por el suelo,
sub-suelo, el entorno ecológico y los seres sobrenaturales que habitan la
tierra. Estas entidades asociadas a ecosistemas – bosques, el agua, etc
– cumplen una función religiosa y normativa, de forma tal que
incluso restringen su uso (Quidel y Jineo, 1999). En este sistema cosmovisional,
el hombre no no se alza sobre su entorno, si no que se de considera a si mismo
como parte de un sistema vivo, donde la categoría humana, natural y
sobrenatural se diluye completamente. Esta forma particular de
interacción estaría explicando, por lo menos en parte, el grado de
conservación de sus recursos del cual gozó la Araucanía
hasta varios siglos después de la llegada de los
españoles.
Es preciso destacar, sin embargo, que la mayor importancia de una u otra
actividad dependía de la ubicación geográfica de la
población mapuche y de la disponibilidad de recursos de estos lugares.
Así por ejemplo, en zonas en las cuales la recolección, caza o
pesca eran abundantes, se puede considerar que la actividad agrícola
(horticultora) fuese menor. Pero considerando el sistema de alianza
política y social desarrollada por el mapuche, que trascendía la
vecindad territorial, pudo ser factible la incorporación a la dieta de
productos provenientes de otros ecosistemas.
El
perro, al parecer, había adquirido importancia en las faenas de caza, y
se domesticaba un tipo autóctono que llamaban tregua.
Domeyko, en su “Diario de viajes al país de los salvajes indios
araucanos” (1845), señala que las ciudades destruidas por los
mapuche, constituían un espacio que encerraba una fuerte carga
simbólica. Al respecto describe “Cuando bajamos de los bosques al
valle abierto, el cacique taciturno que iba a mi lado, tendió la mano
como si quisiese enseñarme algo. El capitán me explicó, que
el cacique me indicaba hacia el sur donde se encontraba las ruinas de Imperial.
Parecía estar orgulloso por aquellos trofeos del gran triunfo sobre los
españoles (en el año 1602). Los araucanos otorgan tanta
importancia a estas ruinas que no permiten a nadie acercarse a ellas. Quedan
desde hace casi tres siglos como después de un incendio; no hace mucho
por poco mataban al superior de los capuchinos, quien por curiosear quiso velas
(1845; 1990:213) ”.
A este respecto un cronista escribe, “y aunque también alcanzan
cantidad de herraduras, no las aplican para sus caballos aunque holgaran
saberlos herrar, sino para la labor de sus campos, ingiriéndolas,
después de muy bien adelgazadas, en las frentes de las palas de madera
con que rompen la tierra de sus labranzas, en cuyo ejercicio les son muy
útiles, y así las estimas en mucho”.
Como ejemplo de esto, podemos leer en un informe presentado por Antonio Varas a
la Cámara de Diputados el cual, refiriéndose a los mapuche, dice
lo siguiente, “El comercio les ha hecho dedicarse algo más a la
crianza de animales y siembra de grano y ha excitado su actividad. Ya trabaja
algo más que las necesidades del indio exigen; ya desea proporcionarse
las necesidades que el español goza, ya gusta vestirse a los mismos
tejidos y se empeña en adquirir con que comprarlos”.
Domeyko plantea al respecto que “El comercio con los araucanos consiste
hasta ahora en el que hacen algunos buhoneros sueltos, que con una carga de
pacotilla se llevan traficando por el territorio de los indios de una casa a
otra, cambiando con ellos el añil, la chaquira, los pañuelos e
infinidad de otras frioleras por los ponchos, piñones, bueyes y
caballos” (1845; 1990:112). “Muy pocas producciones de su industria
tienen todavía los indios que puedan ofrecer en cambio por aquellos
objetos de pequeño lujo y comodidad con que los tratan de amasar los
negociantes. La moneda casi no se conoce todavía entre ellos, y todo el
cambalache se hace de un modo tan grosero que la ventaja queda siempre por el
mas diestro” (1845; 1990:112). “... quitarle las tierras por una
nada, una friolera, bajo el pretexto de compras y arriendos. Irlos arrinconando
blanda y suavemente, sin asegurarles ventaja alguna proporcionada a las nuevas
adquisiciones de los unos y pérdidas de terreno de los otros... ”
(1845; 1990:113).
Carvallo Goyeneche, señala que la utilidad por concepto de
transacción entre hispanos criollo y mapuche, arrojaba oscilaba entre un
200 y 300por cien (Pinto, 2000)
El aumento de la presión por los recursos no estaría dado por un
aumento de la población, ya que esta había disminuido
violentamente desde casi 500.000 personas a la llegada de los españoles a
cifras cercanas a las 100.000.
Esto fue “para su progreso, educación y civilización,
resguardando la relación con la tierra”. (Decreto, art.4.), donde
“Cada indio tendrá una propiedad rural, de ser posible unida a su
casa o en sus inmediaciones, de la que dispondrá con absoluto y libre
dominio” (art.5). “Por primera vez de su traslado, se dará
a cada familia una yunta de bueyes, con su arado, los instrumentos de labranza
más comunes, semillas para siembras del primer año y un telar para
tejidos ordinarios”.
Arts.1 a 4, el art. 3 y 4 indicaban: “Que lo actual poseído por
ley por los indígenas se les declare en perpetua y segura propiedad; Las
tierras sobrantes se subastarán públicamente, en lotes de una
hasta diez cuadras, para dividir la propiedad y proporcionar a muchos el que
puedan ser propietarios”. De esta Ley emanan los que se han llamado
Títulos de Comisario, que fundamentalmente se entregaron a mapuche
wijiches, y que fueron modificados o se derogaron, en su mayoría, con la
Ley de Propiedad Austral. (LEY del 10 de junio de 1823).
Evidentemente era absurdo aplicar tal tipo de derecho a una realidad que no le
correspondía, y a una población que casi no hablaba el
español, era analfabeta en dicha lengua, no tenía conocimiento de
lo jurídico o legislativo nacional, y, por sobe todo, poseía una
cultura totalmente distinta a la nacional y occidental, que definía en
forma absolutamente diferente la tierra - y la posesión y usufructo de
ella -.
Situación de alza en las exportaciones tiene su origen en otro factor, la
existencia de los puertos de Concepción y Valparaíso, que eran los
primeros buenos puertos después de la difícil travesía del
Cabo de Hornos.